

"Polemos es el aspecto dinámico del logos".
(Rodolfo Mondolfo, Heráclito, 1966, p. 164)
DOCUMENTOS
-
DE LA BIOPOLÍTICA A LA COLONIALIDAD DEL PODER
-
MATERIALISMO HISTÓRICO Y REVOLUCIÓN LINGÜÍSTICA DEL SABER (LEV VIGOTSKI).
-
LA TRAGEDIA EN EL PENSAMIENTO DE FOUCAULT
-
ESTANISLAO ZULETA: ARTE Y FILOSOFÍA
-
FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA
-
EL DIAGRAMATISMO DE DELEUZE: (DELEUZE/FOUCAULT)
-
PABLO GUADARRAMA: MARTÍ HUMANISTA LATINOAMERICANO / HOSTOS Y MARTÍ
-
LA EDUCACIÓN EN BETANCES
-
LECTURA DE “LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LOS HOMBRES LIBRES” DE BETANCES
-
BUNGE Y LA ÉTICA (HOMENAJE A MARIO BUNGE EN SUS CIEN AÑOS)
-
DIÁLOGO FILOSÓFICO ENTRE CARLOS ROJAS OSORIO Y ANDRÉS MEREJO (LAS CUATRO PARTES)
-
JUAN NADAL SEIB: HONESTIDAD, TERAPIA DEL ALMA
-
HOSTOS Y LA ETICA ECOLÓGICA
-
CARLOS ROJAS OSORIO Y LA ESTÉTICA LATINOAMERICANA (ERNESTO ÁLVAREZ)C()
DE LA BIOPOLÍTICA A LA COLONIALIDAD DEL PODER
"Cuando el poder toma así la vida como objeto u objetivo,la resistencia al poder ya invoca la vida y la vuelve contra el poder. [...] Es en el propio hombre donde hay que liberar la vida, puesto que el hombre es una forma de aprisionarla. La vida deviene resistencia al poder cuando el poder tiene por objeto la vida. [...] Cuando el poder deviene biopoder, la resistencia deviene poder de la vida, poder vital que no se deja detener en las especies, en los medios y en los caminos de tal o cual diagrama”.[1]
Aunque el libro de Miriam Muñiz, Adiós a la economía, está dedicado al fin de la economía, sin embargo, el mismo está jalonado por importantes referencias a filósofos contemporáneos como Deleuze, Negri, Foucault, Agamben, Bataille, Derrida y los teóricos del poscolonialismo. En este artículo no me propongo una reseña completa de todos los fecundos análisis del libro, sino más bien un comentario a esas fecundas referencias filosóficas.
Se menciona a Michel Foucault con relación al surgimiento de la sociedad disciplinaria. La sociedad disciplinaria implica una estrategia de normalización y domesticación[2] . (130) Asimismo, anota la autora que pasamos de la sociedad disciplinaria a la deleuziana “sociedad de control”, vía la producción de la biopolítica, “donde la ‘vida misma’ es objeto privilegiado del poder”. (91) Del mismo modo, se afirma que el poder entendido como soberanía sigue actuando en el poder entendido como biopolítica. Finalmente, la autora nos remite a los importantes estudios de Hard y Negri en Imperio. Foucault habla también de “otras estrategias de control en la dimensión vital-corporal”. (94) Cuando Deleuze habla de la sociedad de control implica en ella el modelo empresarial postforditsa. Se trata de una tesis bien trabajada por Negri. Exploremos estas diversas temáticas.
Agamben destaca la idea de la distinción griega entre zoé y bíos y defiende la tesis según la cual en la biopolítica moderna pasamos fácilmente del bíos a ´zoé´. “Se trastoca por la biopolítica moderna, en una persistente ambigüedad, oscilando del bios (política) en ‘zoé’ (sin forma política). Por lo que para Agamben la biopolítica moderna fijada por Michel Foucault desde el siglo XVIII, no es otra cosa que un biopoder que logra hacer valer como ‘humanas’ unas vidas más que otras”. (136)
Agamen afirma que hay que completar lo que dice Foucault de la biopolítica. “La afirmación de Foucault, según la cual para Aristóteles el hombre es un ‘animal viviente y, además, capaz de una existencia política’ debe ser completada de forma consecuente, en el sentido de que lo problemático es, precisamente, el significado de ese ‘además’”. (Agamben 1998: 16) Lo cual para Agamben significa: “como si la política fuera el lugar en que el vivir debe transformarse en vivir bien, y fuera la nuda vida lo que siempre debe ser politizado.” (ibid, 17) La referencia de Agamben a ‘él vivir bien’ me parece significativa porque para el filósofo de Estagira la ética es parte de la política. La finalidad de la vida en la polis es la buena vida; y el bien común la máxima exigencia ético político del gobernante.
Miriam Muñiz hace avanzar el concepto de biopoder hasta acercarlo al concepto de colonialidad aportado por Aníbal Quijano. “El concepto de la ‘colonialidad del poder’ ha sido adelantado por Aníbal Quijano para describir la lógica del poder constitutiva de la Modernidad a partir del dominio europeo sobre América y que caracteriza su racionalidad epistemológica y económica”. (Muñiz 2013: 84, nota 22). El biopoder abandona como ‘nuda vida’ o ‘zoé’ a “las formas extremas de la colonialidad”. (136) “En vez de mantener la ‘soberanía’ actuando en la biopolítica moderna como hace Agamben, más acorde con la experiencia europea, la sustituyo por la ‘colonialidad’ a partir de la experiencia americana”. (138) Y no solo en América sino en otras partes del mundo funcionó esta colonialidad del poder y sus exclusiones como el predominio racista de los blancos y la subordinación de género y de clase social.
La otra observación que hace Agamben es que Hanna Arendt había utilizado antes la idea del paso del homo laborans a la vida en sentido natural y de ahí “a ocupar progresivamente el centro de la escena política del mundo moderno”. (Agamben, 1998: 12) Foucault no reparó en esa observación de Arendt. Agamben concluye señalando la frecuente resistencia al análisis del poder en términos de biopolítica: “constituye un testimonio de las dificultades y resistencias con que el pensamiento iba a tener que enfrentarse en ese ámbito”. (12) Aquí cabe la sugerencia de que ambos discípulos de Heidegger (Arendt y Foucault) pudieran haber tomado alguna inspiración en los análisis del poder que hace el filósofo de Friburgo. Esto quizá pudo haberlo investigado Agamben, igualmente discípulo del mismo maestro. Heidegger escribe: “El poder no necesita portador alguno”.[3] Para el filósofo de Friburgo la metafísica moderna descansa en el sujeto, y el sujeto dispone (Gestell) de todo como mero objeto. El ser como poder se integra en la historia del ser. El poder quiere poder, apoderarse de todo, sin meta alguna. “El poder requiere poder como un medio paa ser poder”. (98)
El concepto matriz de ‘poder pastoral’ que Foucault encuentra entre los egipcios y en El Político de Platón pero que se desarrolla y practica ampliamente en la pastoral cristiana medieval y moderna, sirve de clave a Agamben para un extraordinario desarrollo del poder político desde paradigmas teológicos. “En la genealogía que hace Giorgio Agamben del concepto moderno de economía se muestra como se siguió usando, desde los escritos paulinos hasta la cristología medieval, configurándose para ‘oikonomía’ un paradigma teológico con una doble función: la de reinar mediante un plan divino invisible, y la de gobernar como función providencial para ejecutar el plan de Dios en el mundo sobre los seres y las cosas”. (Muñiz, 187) Ese modelo económico para el gobierno se convierte en la modernidad en una identificación de la política con el paradigma de la soberanía popular. Agamben continúa y amplía el análisis que Foucault hace de Rousseau en su ensayo sobre “la economía política”. Si el gobierno se acogía al modelo de la soberanía popular, no así la economía, la cual se basa sobre la metáfora de “la mano invisble”, que Agamben muestra ser de origen teológico. Consecuencia de ello, nos dice Agamben, es que la democracia fue “incapaz de pensar el gobierno y la economía”. Por su parte Foucault volverá sobre esta temática al analizar los conceptos de liberalismo y neoliberalismo en El nacimiento de la biopolítica. Y articulándolos al decir que el modelo jurídico, el de la soberanía, pone límites al poder gubernamental desde el punto de vista del derecho, pero los límites más efectivos fueron los que vienen de la economía entendida como mano invisible, es decir, lo económico no es transparente como tal y mucho menos para el gobierno. La mano invisible es como el noúmeno kantiano, que está ahí pero no puede ser conocido. Agamben concluye que el concepto de soberanía popular hoy está vaciado de todo sentido verdaderamente significativo; con lo cual se pagan las consecuencias de “la herencia teológica que Rousseau había asumido sin darse cuenta”.
Para Miriam Muñiz el uso que hacen Agamben y Espósito del concepto de biopolítica sigue teniendo sus ambigüedades. La dualidad denunciada por Agamben de bios y zoé tal vez no tenga tanta importancia. “Tengo la impresión que bajo las estrategias de control del biocapital, el tratamiento genético y la ingeniería biomédica a su cargo hacen indiferentes estas distinciones, a fin de cuentas no importa cual ‘vida’ en sus límites con la muerte y aún traspasando esas fronteras, tiene y produce valor para la bioeconomía”. (197)
Miriam Muñiz nos recuerda el desvanecimiento del sujeto que se opera en las sociedades de control y en las sociedades globalizadas. Para el desvanecimiento del sujeto la autora nos dice apoyarse en: “la perspectiva de los discursos incluyendo el psicoanalítico, como también el desplazamiento de las categorías políticas modernas, elaboradas por Michel Foucault, como lo son los dispositivos de un poder normalizador y disciplinario y el biopolítico regulador de la gobernabilidad”. (189) La autora se vale, como acabamos de ver, de la crítica del sujeto en el mundo de la biopolítica formulada por Foucault, pero también de la idea de Deleuze acerca de “las sociedades de control”. Dicho de otra manera, se trata de incorporar lo que tienen de común ambos pensadores.
Vale, pues, la pena profundizar la idea deleuziana de las sociedades de control. Deleuze afirma que el control en nuestras sociedades se hace a través de la libertad. Las sociedad de control no opera primariamente por medio de dispositivos disciplinarios, sino por medio de la modelación de la conducta de los sujetos, no se interfiere sobre su cuerpo directamente, sino por medio del ambiente. En las sociedades de control no hay nada que se encuentre fuera del mercado. En las sociedades de control juega un papel muy importante lo inmaterial. O mejor, lo inmaterial es tan importante como lo material. Sobre este punto Miriam Muñiz abunda al hablar de los dispositivos que han entrado en el mercado mediante la ingeniería biotecnológica. El mundo económico de las sociedades de control no es ya la fábrica (como en tiempos de Marx y la sociedad disciplinaria analizada por Foucault), sino más bien la empresa. En la empresa el entrenamiento y aprendizaje para el trabajo se hace permanente. Nunca termina uno de adiestrase.
Diferencias importantes entre la sociedad disciplinaria y la sociedad de control son: en la sociedad de control predomina el postfordismo; este análisis del postforismo no se encuentra en Foucault. En el postfordismo, como acabo de decir, al hablar de la empresa, predomina el trabajo inmaterial, por eso se habla también de la sociedad del conocimiento. Para Deleuze las sociedades se caracterizan por un movimiento constante de fuga y lo difícil es pensar como los gobiernos se taponan. Para Foucault lo difícil es pensar la resistencia porque el sistema social se configura como una trama de relaciones de poder. Como concluye Deleuze: “Nos acercábamos al mismo problema en sentidos inversos”. Deleuze reconoce en Foucault la transformación que realiza en el análisis de los poderes, pues permite pensar “que el poder no se tiene sino que se ejerce, porque se trata de una relación de fuerzas, Es propio de las fuerzas afectar otras fuerzas y ser afectadas por ellas. Y es que el poder no expresa una clase dominante ni depende de un aparato de Estado sino que se produce en todos los puntos o más bien en toda relación de un punto a otro, de ahí la idea de la red o de lo molecular, o mejor, de lo microfísico, tan cercana a Foucault”. (191-192)
Deleuze resalta también la fecundidad del concepto foucaultiano de diagrama de fuerzas. Pues nos habla del diagrama pastoral cristiano medieval; del diagrama absolutista protomoderno, el diagrama disciplinario moderno o el diagrama de soberanía también moderno. En el diagrama “se trataría de cualquier cuerpo o de cualquier población sobre las que se ejerce, por ejemplo, las funciones de encuadramiento, disciplina o control”. (193) Efectivamente Foucault habla de diversas prácticas de control que se dan en las sociedades. Miriam Muñiz explica que para Deleuze “el diagrama no agota las fuerzas, éstas disponen de un potencial con respecto al diagrama, al modo de una tercera potencia no contenida ni desplegada. Esta tercera fuerza es la resistencia, puntos o nudos que se materializan en los estratos y que hacen posible el cambio a partir de singularidades de resistencia”. (193)
Deleuze hace referencia también a los modos de subjetivación de que habla Foucault. El sujeto es resultado de un proceso de subjetivación, y no es un punto de partida absoluto como un sujeto ya constituido pleno y efectivo. “En fin Foucault unió la trama del poder con la genealogía del sujeto, en esa agenda última sobre los modos de subjetivación”. (194) Con ello el filósofo abría nuevas posibilidades “a otras fuerzas activas de subjetivaciones múltiples, ya no basadas en la individualidad asignada al sujeto, ya fuera de la ‘falta’ del psicoanálisis o el de las disfunciones de las psicologías conductistas”. (194) Estos procesos de subjetivación son, en el lenguaje de Deleuze, “líneas de fuga” en la producción de máquinas deseantes.
Muñiz reivindica también el concepto de biopolítica aportado por Foucault y tan fecundamente ampliado por varios autores como Agamben, Negri, Deleuze, Exposito, etc. Pero advierte muy bien la autora que: “No es menos cierto que esta categoría que al utilizarse en forma tan generalizada pierde especificidad y se convierte en lo que podríamos denominar un sustituto del término ‘política’ para describir el ejercicio del poder en la sociedad contemporánea”. (195) De especial significación me parece la diferenciación que hace Negri entre biopoder y biopolítica, términos que Foucault usa indistintamente. Donde ‘biopoder’ significa el dominio sobre una población, que fue el significado que le dio Foucault y, en cambio, ‘biopolítica’ como la resistencia a fuerza dominante del biopoder. (Ver el epígrafe a este articulo)
Uniformar biopolítica para toda significación de “político” no permite diferenciar muchas otras formas de poder que hoy escapan a lo político. Y que en el análisis de Miriam Muñiz cobran especial significación, como la biotecnología, la bioeconomía, que es a mi modo de ver uno de los aspectos más fecundos del libro.
Bataille habló de una economía general de la naturaleza y la contrapone al concepto estrecho de la economía en las sociedades. Estos conceptos le sirven a Muniz para pensar esas nuevas realidades biotecnológicas que hoy dominan el mercado. “Por el lado de Bataille, planteo el concepto de bioeconomía, para ser inscrita pero también contrastada con su propuesta de una ‘economía general’ planetaria. La economía en Bataille se caracteriza por la abundancia, creación e invención que, desplegada en la técnica hace desbordar la exuberancia de la vida y la posibildiad “no utilitaria’ de la misma, por lo tanto, sin equivalencias dinerarias, en su derroche o gasto”. (132) De acuerdo a Miriam Muñiz, más que una biopolítica vivimos hoy una bio-economía. Este aspecto es ampliamente analizado en subtemas como la fábrica de materiales moleculares, la ingeniería genética, y las transformaciones del cuerpo humano mediante aparatos biotécnicos. “De Freud a Bataille la relación entre la muerte y la sexualidad había quedado ligada, también es así en la reproducción sexuada de la biología. Sin embargo, la separación entre las células somas (las mortales del cuerpo) y las células germinales (las sexuales reproductoras) en la que la muerte descansaba a partir de la reproducción sexuada, permitió dar con el secreto”. (185)
Asimismo el uso de la ingeniería genética en la agricultura mediante la transformación de semillas. Desde hace diez mil años los seres humanos han utilizado las semillas tal como nos las da la naturaleza para la siembra de productos agrícolas. Hoy la transformación genética de esas semillas lleva a prácticas nuevas de explotación del campesino que, como bien afirma la autora, semejan prácticas de explotación pre-capitalistas, o de servidumbre.
“Bajo las mutaciones actuales biocapitalistas el ‘plusvalor’ no se limita a lo que pueda apropiarse vía el uso de la ‘fuerza de trabajo”, sino a la capacidad creativa, afectiva,lingúística y sobre todo como una potencia vital del viviente, incluyendo las imaginarias revestidas de la sustancia libidinal del deseo”. (180) En este modo de producción la economía interviende directamente sobre el cuerpo mediante transformaciones biotécnicas. “Cuando la política ha sido sustituida por la genética, y los genes han pasado al ámbito económico y el inconsciente se torna productivo, ocurre una transformación en la concepción del sujeto. La gramática de sus representaciones, es decir, lo simbólico apalabrado, se desplaza por una liberación de excedentes en ‘lo real’”. (183)
Miriam Muñiz construye un marco teórico con el fin de estudiar el fin de la economía. Se vale de principios y conceptos de pensadores contemporáneos. De Aníbal Quijano toma el concepto de colonialidad del poder. Bataille le inspira el concepto de bioeconomía que debe sustituir la foucaultiana biopolítica. Deleuze le sugiere el concepto de “sociedades de control”. Y Derrida la idea del farmacon, dualidad ineludible de medicina y veneno. Aunque Miriam Muñiz parecería despedirse de Foucault, es un adiós pasajero, pues vuelve con él en sus conceptos de disciplina y descentramiento del sujeto.
Nos queda solo felicitar a la dra. Miriam Muñiz por tan excelente estudio, por la fecundidad de las ideas incorporadas de teóricos recientes y por el alto nivel intelectual de la discusión que nos propone.
Carlos Rojas Osorio
[1]Gilles Deleuze, Foucault, Buenos Aires, Paidós, 1987, p. 122.
[2]Miriam Muñiz Varela, Adiós a la economía, San Juan, ediciones Huracán, 2013.
[3]Martin Heidegger, Historia del ser, Buenos Aires, Elhilodeariadna, 2011, p. 86.
MATERIALISMO HISTÓRICO Y REVOLUCIÓN LINGÜÍSTICA DEL SABER (LEV VIGOTSKI).
Desde Wilhelm Humboldt se produjo una revolución lingüística en el saber humano[1], y ésta no ha dejado de tener consecuencias hasta el día de hoy. Aristóteles había marcado la pauta en lo que se refiere a la relación entre pensamiento y lenguaje: las ideas representan a las cosas, y las ideas las expresamos externamente por medio de las palabras. Aristóteles teoriza bien la tesis de que las ideas son representaciones de las cosas, pero lo que él no explica es cómo pasamos de las ideas a las palabras, a menos que ya el lenguaje esté constituido, pues de lo contrario nadie podría entendernos. En realidad lo que hace Aristóteles, como ha explicado bien Emile Benveniste, es utilizar en estado de la lengua, la suya, y creer que las categorías gramaticales de la lengua griega serían el lenguaje universal que le permitiría el desarrollo de su ontología.
Fue Humboldt quien clarificó las cosas y se dio cuenta que nosotros pensamos desde la lengua que aprendemos desde niños. La realidad es significada y expresada en cada lengua y desde las categorías gramaticales y léxicas de cada una. Cada lengua es una acepción del mundo.
En la Rusia soviética se dio también el giro lingüístico del saber humano con pensadores tan importantes como Bajtín, Vygotski, Voloshinov, Lotmann, y otros. Estos autores pensaban desde la filosofía del materialismo histórico, pero desafortunadamente fueron rechazados por la ortodoxia soviética e incluso marginados o perseguidos y castigados. En mi libro Genealogía del giro lingüístico (2007) expongo la teoría de Bajtín y Voloshinov; en esta presentación voy a destacar la figura de Lev Vigotski, y voy a destacar tanto su pertenencia al materialismo histórico como el giro lingüístico que vertebra toda su psicología.
Lev Vigotski (1896-1934) se interesó mucho en las bases filosóficas de la psicología. Afirma que el científico no puede liberarse de la filosofía, y cuando piensa que se ha liberado de la filosofía en verdad la usa sin sistema, en modo fragmentario. En su pensamiento son fundamentales fuentes de inspiración Spinoza, Hegel, Marx, Engels y Lenin; conocía también toda la psicología europea y las teorías lingüísticas, entre ellas la de Humboldt.
Dialéctica y materialismo histórico. Una expresión suya de pensamiento dialéctico es la que sigue: “Analizar los procesos de desarrollo por un lado como procesos continuos, y, por otro, como procesos que van acompañados de saltos, de la aparición de nuevas cualidades”.[2] Aquí invoca Vigotski la famosa ley hegeliana del paso de la cantidad a la cualidad; tesis que es explícitamente aceptada por la dialéctica de Marx. La psicología “parte ante todo de la unicidad de los procesos píquicos y fisiológicos”. (ibid., I, 99) Asimismo la psique “no es un estado dentro de otro estado, como dice Spinoza, sino una parte de la propia naturaleza, ligada directamente a las funciones de la materia altamente organizada de nuestro cerebro”. (I: 100) Se trata de la aparición de una nueva cualidad, de un salto. La psique expresa el lado subjetivo de los procesos cerebrales. Pero ello no lleva a Vigotski a identificar lo psíquico a lo físico. “El testimonio de la experiencia directa es indestructible”. (I:100) La psicología no confunde los procesos psíquicos con los fisiológicos. Hay procesos psico-fisiológicos que son formas superiores del comportamiento humano. Es necesario pensar el proceso íntegro del comportamiento. Analizar un fenómeno en su totalidad. Los procesos psíquicos forman parte de configuraciones psicofisiológicas.
Vigotski cita a Marx. “Si la forma en que se manifiestan los objetos coincidiera directamente con su esencia, estarían demás todas las ciencias”. (IV: 78) Y comenta: “En una investigación verdaderamente científica tenemos la posibilidad, gracias al concepto, de penetrar a través de la apariencia externa de los fenómenos, a través de la forma de sus manifestaciones, de conocer los ocultos nexos y relaciones que subyacen en la base de los mismos, penetramos en su esencia a semejanza de cómo se descubre con la ayuda del microscopio la variada y compleja vida, la compleja estructura interna de la célula que, oculta a nuestros ojos, encierra una gota de agua”. (IV: 78) De ahí concluye: “Es muy acertada la comparación que hace Marx entre el papel de la abstracción y la fuerza del microscopio”. (IV: 78)
A mi modo de ver la tesis más importante que Vigotski toma del materialismo histórico es la de la hominización del hombre por el trabajo, pero dándole una significación psicológica de salto desde el uso físico de instrumentos en la práctica social a la internalización simbólica de esos procesos lo cual lleva al desarrollo de la inteligencia y los sistemas de signos, entre ellos el lenguaje. “Según la teoría del materialismo histórico, el empleo de instrumentos es el punto de partida responsable de la singularidad del desarrollo histórico del hombre”. (I: 181) Vigotski cita a Marx en relación con el hecho del uso y fabricación de instrumentos como rasgo característico del ser humano, aunque esté en germen en otras especies animales. Asimismo, Vigotski se refiere a Engels para quien el proceso del trabajo surge solo con la fabricación de instrumentos. Los procesos psíquicos se forman de lo exterior a lo interior; del uso de instrumentos externos a su interiorización psíquica. La actividad práctica es el punto de apoyo de los procesos psíquicos.
También Hegel es citado en este sentido: “En el plano filogenético tenemos una situación análoga, sumamente interesante, en la historia del desarrollo del pensamiento humano. Como es sabido, Hegel intentó analizar en reiteradas ocasiones la actividad práctica del ser humano, y, en particular, el empleo de herramientas como una deducción lógica hecha realidad”. (IV: 162) Vigotski agrega que Lenin hace referencia a Hegel en este sentido, pues hay un profundo contenido, y no una idea forzada, en hacer coincidir la actividad racional humana y las categorías lógicas. Pero Lenin afirma que es necesario invertir la proposición de Hegel. “La actividad práctica humana ha tenido que llevar la conciencia del ser humano mil millonésimas veces a la repetición de diversas figuras lógicas a fin de que pudieran adquirir el significado de axiomas”. (IV: 163)
El lenguaje no es mero órgano de comunicación, ante todo, hace posible el pensamiento. En verdad el medio del pensamiento y el medio de comunicación –el lenguaje- coinciden. “El pensamiento no sólo expresa la palabra sino que se realiza en ella”. (I: 125) El lenguaje hace posible la conciencia y la autoconciencia. La conciencia es condición de toda la vida espiritual; la autoconciencia aparece tarde. “La palabra no es sólo el medio de comprender a los demás, sino también a sí mismo”. (IV: 71) “El lenguaje es la base y el portador de la experiencia social”. (V: 88) Ninguna conquista psicológica es tan importante para el niño como el hecho de aprender a hablar. “En el adolescente el núcleo fundamental de su desarrollo es la formación de conceptos, con ayuda de las cuales se realiza la operación intelectual, o sea, mediada con ayuda de palabras”. (IV: 165)
Con el desarrollo de conceptos cambia radicalmente la forma y el contenido de nuestro pensamiento. Forma y contenido se condicionan mutuamente. El adolescente exige demostraciones y desarrolla un amplio espíritu crítico. La realidad se hace mucho más amplia para él. Con Humboldt, Vigotski sostiene que “el pensamiento sólo llega a ser claro en el concepto y es entonces cuando el adolescente comienza a entenderse a sí mismo, a comprender el mundo interior”. (IV: 71) Los conceptos nos dan imágenes objetivas de las cosas en su complejidad. “Pensar en algún objeto con ayuda del concepto significa incluir este objeto en el complejo sistema de nexos y relaciones que se revelan en las definiciones del objeto”. (I: 78) Lenin, aclara Vigotski, reafirma la tesis del materialismo según la cual la conciencia refleja la existencia y la realidad. Si el hombre puede dominar la naturaleza por la práctica es porque tiene un reflejo objetivo de ella en su conciencia. Lo cual remite a la conocida tesis de Marx según la cual la prueba de la verdad del pensamiento es la práctica.
Las palabras son signos, y los signos tienen significación. “No hay en general signo sin significado”. (I: 126) “La formación de la palabra es la función principal del signo”. (I: 126) “Hay significado allí donde hay signo”. (I: 126) De acuerdo a John Stuart Mill: “El mundo de los objetos surge allí donde lo hace el mundo de las denominaciones”. (I: 128) “La conciencia tiene una estructura semántica”. (I: 129) Y en el mismo sentido afirma: “El análisis semiótico es el único método adecuado para estudiar la estructura del sistema y contenido de la conciencia”. (I: 129) El intelecto se abre camino sólo a través del lenguaje. “El conocimiento en el sentido de una percepción ordenada, categorial, es imposible sin el lenguaje”. (IV: 126) Al intelectualizarse el lenguaje logra abrirse a un enorme ámbito de posibilidades. “El mono ve la situación y la vive. El niño cuya percepción va guiada por el lenguaje, conoce la situación”. (IV: 159) Palabra y concepto van íntimamente unidos. “El pensamiento en conceptos, relacionado con el lenguaje, constituye una función única en la cual resulta imposible distinguir una sola acción aislada, independiente, del concepto y la palabra”. (IV: 176) El concepto no es una función fisiológica como creen algunos, sino cultural. El cerebro por su propia cuenta, independiente del desarrollo cultural de la persona no llegaría a la unidad de funciones que implica la complejidad de la formación de conceptos. “Por lo tanto, el desarrollo histórico de la práctica humana y el desarrollo histórico del pensamiento humano relacionado con él, constituye el verdadero origen de las formas lógicas del pensamiento”. (IV: 181) El cerebro no dio lugar al desarrollo del pensamiento lógico, sino que lo asimiló del desarrollo socio-cultural humano. “Basta con admitir que en la estructura del cerebro y en el sistema de sus funciones esenciales hay posibilidades y condiciones para que surjan y se formen síntesis superiores”. (IV: 181)
Sólo por el lenguaje llegamos a una conciencia de objetos. “La conciencia del objeto, constante, configurado, surge relativamente tarde, sobre todo en conexión con la palabra”. (IV: 191) El pensamiento conceptual se relaciona también con la libertad. Vigotski cita la tesis hegeliana según la cual la libertad es la necesidad comprendida. Solo porque no es comprendida la necesidad es ciega, dice Hegel. Y comenta nuestro psicólogo: “Esta definición nos permite ver hasta qué punto se relaciona el libre albedrío con el pensamiento en conceptos, ya que tan sólo el concepto eleva el conocimiento de la realidad, la hace pasar del nivel de la vivencia al nivel del entendimiento de las leyes. Y sólo esta comprensión de la necesidad, es decir, las leyes, subyace en el libre albedrío. La necesidad se convierte en libertad a través del concepto”. (IV: 200) Tesis spinocista. Con la formación y uso de conceptos el ser humano adquiere una libertad frente a los objetos y frente a sí mismo. Y Engels agrega, citado por Vigotski, que el dominio de la naturaleza basado en el conocimiento es resultado de la historia.
Vigotski describe su posición con respecto a la relación lenguaje y pensamiento en sentido inverso al de Jean Piaget. “El desarrollo del lenguaje es para Piaget una historia de la socialización gradual de estados mentales, profundamente íntimos, personales y autísticos. Aún el lenguaje socializado se presenta como siguiendo y no precediendo al lenguaje egocéntrico”. [3] Su propia perspectiva la presenta del siguiente modo: “Nosotros consideramos que el desarrollo se produce de esta forma: la función primaria de las palabras, tanto en los niños como en los adultos, es la comunicación, el contacto social. Primero es global y multifuncional; más adelante sus funciones comienzan a diferenciarse. A cierta edad el lenguaje social del niño se encuentra dividido en forma bastante aguda en habla egocéntrica y comunicativa”. (PL, 42) Vigotski considera que ambas formas -la comunicativa y la egocéntrica- son sociales. El lenguaje es social por transferencia de los comportamientos sociales a la esfera psíquica. Aquí obviamente se nota la tesis central de la psicología de Vigotski: “En nuestra concepción la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no va del individual al socializado, sino del social al individual”. (PL, 43) En el lenguaje egocéntrico el niño habla para sí mismo. Es en la cooperación social donde aprendemos a hablar ‘de acuerdo’ a los demás y no sólo para sí mismo y desde mi punto de vista.
Hay una inteligencia pre-lingüística en los monos y en el niño. Al comienzo del desarrollo pensamiento y lenguaje tienen raíces diferentes, aunque luego el uso de signos y palabras logre potenciar al máximo el desarrollo del pensamiento. El pensamiento hunde sus raíce en la acción, como vimos, en el uso de herramientas. “El descubrimiento más importante es que, en cierto momento, aproximadamente a los dos años, las dos curvas de desarrollo: la del pensamiento y la del lenguaje, hasta entonces separadas, se encuentran y se unen para iniciar una nueva forma de comportamiento”. (PL, 71) Para esa edad el niño hace el mayor descubrimiento de su vida, esto es, que cada cosa tiene su nombre. El niño presenta entonces una repentina curiosidad por las palabras y por cada cosa nueva que encuentra; su vocabulario crece rápidamente. El niño descubre la función simbólica de las palabras. “El pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional”. (PL, 72)
Ahora bien, la psicología experimental confirma dicha asociación. “Los experimentos de Köhler nos permiten suponer con todo fundamento que el pensamiento práctico, activo, es, en la historia del desarrollo psíquico, la forma primaria del pensamiento, que en sus tempranas manifestaciones no depende de formas complejas de actividad, pero las contiene como una posibilidad, como una reserva desplegada”. (IV: 154) La práctica, la acción y el lenguaje van muy próximos. “El lenguaje se convierte en un medio de pensamiento porque refleja la acción intelectual práctica que transcurre objetivamente”. (I, 157) En la infancia van muy unidos la acción y el lenguaje socializado. “En la edad pre-escolar el lenguaje del niño ya adquirió una forma nueva, se convirtió en lenguaje para sí y toda la edad se caracteriza por la unión sincrética del lenguaje y la acción práctica”. (IV: 162)
Quizá la formulación más contundente de esa relación entre práctica y pensamiento es la que sigue: “Lo que el niño piensa en la acción, es decir, el hecho de emplear las herramientas utilizando al mismo tiempo el lenguaje, no sólo modifica la forma del pensamiento al introducir a través del lenguaje nuevas formas de utilización de la experiencia, sino que modifica el propio lenguaje, estructurándolo según un principio intelectual, confiriéndole una función intelectual”. (IV, 163) Lo que la investigación psicológica muestra es cómo se llega al intelecto a través del lenguaje pero para ello es necesario que también el intelecto tenga influencia en la formación al lenguaje. El pensamiento se convierte en reflejo verbal de las acciones. La actividad del ser humano está siempre doblemente mediada. “Está mediada por las herramientas en el sentido literal de la palabra y, por otra, mediada por las herramientas en sentido figurado, por las herramientas del pensamiento, por los medios, con ayuda de las cuales se realiza la operación intelectual, o sea, mediada con ayuda de palabras”. (IV: 165)
Vigotski establece una íntima correlación entre ontogénesis y desarrollo histórico del hombre. “Las funciones psíquicas superiores, producto del desarrollo histórico de la humanidad, tienen también su ontogénesis, su historia peculiar”. (IV: 53) Desde luego, hay también una clara dependencia de los procesos biológicos pero no se trata de una identidad entre uno y otro. “El desarrollo de la conducta no se detuvo con el inicio de la existencia histórica de la humanidad, pero tampoco siguió simplemente los mismos caminos de la evolución biológica de la conducta”. (IV, 53) Sólo en el nivel de las aptitudes básicas se da un paralelismo entre el desarrollo del cerebro y la conducta. “Lo fundamental en el desarrollo histórico de la conducta consiste precisamente en que aparecen nuevas aptitudes no relacionadas con la formación de nuevas partes del cerebro o con el crecimiento de las existentes”. (idem). La naturaleza da saltos. “El desarrollo tiene lugar precisamente gracias a los saltos”. (I, 194) Los saltos los entiende Vigotski a la manera dialéctica, es decir, como paso de la cantidad a la cualidad. Vigotski logra mostrar que en la formación de cada función psíquica hay una etapa óptima de desarrollo. Hay, pues, un nivel óptimo de desarrollo con sus propias potencialidades que Vigotski denominó con mucha fortuna “zona de desarrollo próximo”. Esta tesis es básica para comprender la relación íntima entre el desarrollo y el aprendizaje. La enseñanza debe basarse en aquello que el niño puede avanzar, y no sólo en lo que ya ha logrado. Las potencialidades de desarrollo se van ampliando de modo que todo el proceso es dinámico. Durante el desarrollo de las distintas funciones psíquicas se produce también una reorganización de la relación entre ellas. Sin duda la percepción domina al comienzo del desarrollo siguiéndole luego la memoria y, finalmente, el pensamiento lógico-verbal y junto a ellos las acciones de la voluntad. “Decir que el pensamiento lógico surge en un determinado periodo del desarrollo de la historia humana y en un determinado periodo del desarrollo infantil, significa afirmar una verdad indiscutible, pero esa afirmación no significa, ni mucho menos, que se comparta la tesis del paralelismo biogenético”. (IV: 63)
Una de las tesis psicológicas fundamentales de Vigotski es la que sigue: “Toda forma superior de comportamiento aparece en escena dos veces durante su desarrollo: primero, como forma colectiva del mismo, como forma intrapsicológica, como un procedimiento exterior al comportamiento”. (I: 77) Luego el pensamiento surge como interiorización de la disputa”. (I: 77) En este mismo sentido nos dice Vigostki: “El niño de edad escolar dedica horas enteras al lenguaje consigo mismo”. (1: 78) Lo psicológico arraiga en lo social. “El origen social de las funciones psíquicas superiores constituye un hecho muy importante”. (I: 78) El signo es el medio de unión de las funciones psíquicas en uno mismo. Lo social se convierte en patrimonio individual en la medida en que hay apropiación. “Las relaciones entre las funciones psíquicas superiores fueron en un tiempo relaciones entre los hombres; en el proceso del desarrollo las formas colectivas, sociales del comportamiento se convierten en modo de adaptación individual, en forma de conducta y de pensamiento de la personalidad”. (IV: 226, itálicas en el original).
Concluimos, pues, que Vigotski no tuvo necesidad de alejarse del materialismo histórico para pensar el giro lingüístico del saber humano, sino que fue dentro de este ámbito como pudo pensarlo y a la vez desarrollar una psicología de inspiración histórico-materialista, a pesar de que la ortodoxia soviética veía su psicología como una burguesa. El materialismo histórico de Vigotski es, como hemos visto, dialéctico. Pero no hay en él confusión entre pensamiento y realidad como en el idealismo. En efecto, Vigotski establece claramente que la distinción esencial entre el idealismo y el materialismo es precisamente que éste –el materialismo- establece la diferencia entre idea y realidad. “El Materialismo diferencia entre pensamiento y realidad. Esta es la esencia de la diferencia entre idealismo y materialismo en psicología”. (I: 379) Vigotski, quien sabía bien que pensaba desde el materialismo histórico murió en la desesperanza que sentía al pensar que su obra no sería acogida. Pero los saltos de la historia son siempre inesperados, y actualmente Vigotski es el psicólogo más leído y estudiado.
Carlos Rojas Osorio
[1] Wilhelm Humboldt, Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano, Barcelona, Anthropos, 1990.
[2] Lev Vigotski, Obras escogidas, Madrid, Visor, 1997, vol. I, p. 99.
[3] Lev. Vygotsky, Pensamiento y lenguaje. Con comentarios críticos de Jean Piaget, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1987, p. 42. (Cito en adelante como PL).
LA TRAGEDIA EN EL PENSAMIENTO DE FOUCAULT
Una de las conclusiones que obtuve de mi investigación sobre la Literatura en Foucault es que la presencia del pensamiento trágico es una línea de pensamiento que recorre todos los periodos de la obra del filósofo francés. No hay que detenerse solo en los comentarios a Edipo Rey o al Ión de Eurípides, sino que desde la Historia de la locura en la época clásica se habla de la experiencia trágica de la locura. La experiencia trágica de la locura es una experiencia de la sinrazón. La sinrazón se muestra en la insistencia en el tiempo en autores como Nietzsche, Holderlin, Artaud, van Gogh, Goya, etcétera. La sinrazón remite a la locura y la locura remite a la sinrazón. La locura es el objeto que la ciencia psiquiátrica conforma en su campo referencial. La sinrazón, insistente en el tiempo, está más acá y más allá, de las configuraciones epocales que la razón conforma para hacer de la locura un objeto de conocimiento y poder. Desde ese fondo insistente en el tiempo la sinrazón logra excepcionalmente expresión en locos genios que no pueden ser domesticados por los patrones de homogeneidad social, puesto que la misma sociedad se mide en ellos, en su grandeza, en la magnitud de sus obras. Pero la experiencia de la sinrazón es una experiencia trágica porque es una experiencia del límite. Es experiencia del límite porque se mantiene siempre la amenazante posibilidad de que la sinrazón remita de nuevo a la locura. Al borde de la locura ya solo hay ausencia de obra. No nos acercamos a la sinrazón sin riesgo; éste es el límite que constituye la experiencia trágica de la locura. Esta vecindad de la sinrazón y de la obra literaria y artística fue lo que más motivó originariamente a Foucault en el estudio de la literatura. Sin duda percibía ahí la experiencia trágica. Shakespeare aparece como testimonio de la experiencia trágica de la sinrazón. La locura se emparenta con la muerte, el desgarramiento extremo que antecede a la muerte. Asimismo, Cervantes aparece como testimonio tanto de la experiencia crítica de la locura como de la experiencia trágica. Don Quijote es testimonio del diálogo entre sinrazón y locura.
Los hilos que hilvanan el tejido textual de los estudios literarios de Foucault se organizan, pues, alrededor del pensamiento trágico. Y ello más allá de los periodos en que suele dividirse su obra. Estos hilos textuales del pensamiento trágico foucaultiana pueden resumirse del siguiente modo. 1. La vecindad del poeta y la sinrazón. Apolo y Dionisos como el pathos inexplicable desde el cual se inspira el poeta. 2. La verdad que más allá de los cánones de la ciencia y la racionalidad se manifiesta en operadores de aleturgias como profetas, sabios, poetas y locos geniales. 3. La experiencia del límite que transgrede los cánones de la racionalidad, de la trama de los poderes establecidos y el orden del discurso. La transgresión es una categoría básica del pensamiento trágico. Holderlin piensa la transgresión desde la ausencia de los dioses. Los intelectuales podrían ser decodificadores de códigos normativos establecidos como forma de dominio. Nietzsche, pensador trágico por excelencia nos enseña a transgredir los límites de las disciplinas, ir más allá de la filosofía hacia la experiencia literaria y artística.
Verdad y Poder en Edipo Rey.
En La verdad y sus formas jurídicas explora Foucault la relación verdad y poder en Edipo Rey de Sófocles. Si Edipo quiere saber la verdad no es por un impulso desinteresado al saber, sino porque él mismo está implicado en ella. Ciertamente lo que está en juego no es la verdad sino el poder. “Edipo critica a su cuñado por haber truncado la respuesta del oráculo de Delfos, diciendo: Tú inventaste todo esto simplemente para quitarme el poder y sustituirme”. (2003: 41) No se trata sólo de que Edipo defienda su inocencia, es el poder lo que está en juego. El pueblo de Tebas pide que lo libre de la peste pues él tiene el poder. Pero cuando el oráculo y el adivino han aportado cada uno media verdad que se completa en una sola respuesta al enigma, Edipo responde que se trata de una conspiración. El oráculo de Delfos ha dicho que el crimen que debe expiarse es el asesinato de Layo; el adivino Tiresias, por su parte, dice la otra mitad de la verdad: que el asesino es Edipo. El rey le había prometido desterrar al culpable. Tiresias le pide a Edipo que se destierre. Apolo, es el dios de la luz; Tiresias, el adivino, vive entre sombras, es ciego; pero entre ambos (luz y sombra) se completa la verdad. Para acabar con la peste que azota a Tebas es preciso expiar la falta: el asesinato de Layo.
Falta ahora el testimonio del asesinato de Layo. También aquí la verdad aflora en dos mitades que deben completarse para tener la verdad completa. Yocasta, esposa de Edipo, dice que Layo fue muerto en la encrucijada de tres caminos. Edipo se inquieta diciéndose a sí mismo que enla encrucijada de tres caminos él mató a un hombre. Yocasta aporta una mitad de la verdad; Edipo la otra mitad.
Edipo mató a Layo, pero la tragedia nos dice que Edipo mató a su propio padre y se casó con su propia madre. Falta averiguar estas dos verdades. El dios había predicho que Layo moriría a manos de su propio hijo. Ahora hay que probar que Edipo es hijo de Layo. Corinto, un esclavo, llega y anuncia la muerte de Polibio a quien Edipo consideraba su padre. Pero Corinto le dice a Edipo que Polibio no era su padre. Llega otro servidor, un pastor, quien afirma que dió al mesajero (Corinto) un niño que venía del palacio de Yocasta y que era su hijo. Falta ahora el testimonio de Yocasta que afirme que ella entregó su hijo al esclavo. Edipo era, pues, hijo de Yocasta y Layo.
Edipo huyó a Tebas para escapar de la profecía del dios Apolo que indicaba que habría de matar a su propio padre. Pero Edipo “en su voluntad de encontrar, postergó el testimonio, el recuerdo, la búsqueda de las personas que vieron hasta el momento en que del fondo del Citerón salió el esclavo que había asistido a todo y sabía la verdad”. (57) Edipo es el hombre del exceso de poder que se manifiesta en sus excesos familiares (esposo de su madre y hermano de sus hijos); exceso de saber y de poder.
El testimonio de los dos servidores aporta cada uno la mitad de la verdad, pero entre ambos tenemos la verdad completa. Foucault señala que esta técnica de dos mitades de la verdad que se completa en una era la técnica del símbolo entre los griegos. Se trata de un ejercicio de poder: se rompe un objeto en dos mitades (una vasija de cerámica, por ejemplo); se queda uno con una de ellas, y la otra se la confía a alguien que dará prueba de su autenticidad y así sirve de prueba. Uno tiene la mitad; el otro la otra mitad. De esta coindicencia por acoplamiento resulta la verdad completa. Entre los griegos la técnica del símbolo era religiosa, jurídica y política. Es una técnica “casi mágica del ejercicio del poder”. (47)
Foucault observa que hay un triple estrato en estas veredicciones. Primero está el estrato de los dioses: Apolo, el divino, y el adivino Tiresias; segundo, están los reyes: Edipo y Yocasta; tercero, están los esclavos (Corinto y el esclavo del Citerón). Al principio de la tragedia la verdad se dice en forma de profecía, al final en forma de testimonio (el de los pastores). “Cuando habla el dios y ela divino la verdad se formula en forma de prescripción y profecía”. (48) Es una mirada religiosa que apunta a una verdad que Edipo no quiere aceptar. La mirada de los esclavos es eltestimonio de lo que han visto. Ya no es una mirada desde lo eterno; es la mirada humana del testimonio. “Puede decirse, pues, que toda la obra es una manera de desplazar la enunciación de la verdad de un discurso profético y prescriptivo a otro retrospectivo: ya no es más una profecía, es un testimonio. Es también una cierta manera de desplazar el brillo o la luz de la verdad del brillo profético y divino hacia la mirada de algún modo empírica y cotidiana de los pastores. Entre los pastores y los dioses hay una correspondencia: dicen lo mismo, ven la misma cosa, pero no con el mismo lenguaje y tampoco con los mismos ojos. Durante toda la tragedia vemos una única verdad que se presenta en formas diferentes”. (49) La tragedia se mueve en un mundo simbólico en el que la memoria de los humanos se torna imagen empírica de la antevisión de los dioses.
Foucault compara el desprecio del saber del rey tiránico por el saber de los pastores, que son los testigos, con el desprecio de Platón por los esclavos. En Edipo el desprecio del saber pastoril está determinado por su afán de poder; quizá en Platón se trate también de un afán político determinado por un ‘saber privilegiado y exclusivo’. En los siglos -VII y -VI, en Grecia, “el tirano era el hombre del saber y del poder, aquel que dominaba tanto por el poder que ejercía como pro el saber que poseía”. (59) En adelante será necesario divorciar el poder del saber.
Edipo no puede presentarse como alguien que no sabía; al contrario, sabía demasiado, y unía un saber y un poder, pues era rey. Edipo significa “haber visto” “saber”, y como rey era tirano. En lugar de gobernar por medio de las leyes de la poli gobierna por órdenes. Los habitantes de Tebas recurren a su rey para que con su poder resuelva el problema de la peste. Cuando Tiresias le pide dice que él mató a Layo, Edipo le responde que él conspira para quitarle el poder. El pueblo saludaba a Edipo como “el todopoderoso; al final, cuando se ha descubierto la verdad, le saluda diciendo “tú que estabas en la cima del poder”. Foucault observa que entre esos dos saludos a Edipo transcurre toda la obra. El tirano estaba sujeto a las iregularidades del destino. De niño abandonado, Edipo llega a ser rey, y termina en el destierro. El saber de Edipo es tiránico. Los poderosos orientales (asirios, por ejemplo) detentaban el poder político y un saber determinado que no se comunicaba a ningún grupo social. Dumezil mostró que el saber mágico religioso está presente también en el poder político. Ahora en Grecia, explica Foucault, los reyes y tiranos proceden al desmantelamiento de esa unidad de saber y poder detentada por los tiranos orientales. “Sófocles representa la fecha inicial, el punto de eclosión-, se hace perentoria la desaparición de esta unión del poder y del saber para garantizar la supervivencia de la sociedad. A partir de ese momento el hombre del poder será el hombre de la ignorancia. Edipo nos muestra el caso de quien, por saber demasiado, nada sabe. Edipo funcionará como hombre de poder, ciego, que no sabe y no sabe porque puede demasiado”. (60) Lo que ocurre con Sófocles y con Platón también ocurre con los sofistas, éstos se hacen profesionales de un saber, la retórica; y al mismo tiempo descalifican el personaje del tirano, o sea, el antiguo poder político que asocia a un saber exclusivo y privilegiado.
"Occidente será dominado por el gran mito de que la verdad nunca pertenece al poder político, de que el poder político es ciego, de que el verdadero poder es el que se posee cuando está en contacto con los dioses o cuando miramos hacia el gran sol eterno o abrirnos lo sojos para observar lo que ha pasado. Con Platón se inicia este gran mito occidental: lo que de antinómico tiene la relación entre el poder y el saber, si se tiene el saber es preciso renunciar al poder; allí donde está el saber y la ciencia en su pura verdad jamás puede haber poder político. Hay que acabar con este mito. Mito que Nietzsche comenzó a demoler”. (61)
Edipo era el hombre del saber y del poder; pero un saber que se vuelve ciego: por poderlo todo no quiere saber nada. Platón postuló una verdad desinteresada, un saber anclado en un mundo inteligible. De ahí depende el mito del divorcio del poder y del saber. Es preciso notar que en Platón aparecen las dos modalidades; un saber puro alejado del poder, pero también un saber privilegiado que accede al poder. Foucault cita las dos modalidades en el propio Platón, pero no los relaciona. Platón defiende els qber por el saber, la verdad desinteresada; pero también defiende al filósofo rey; al saber que se encumbra a las cimas del poder. El ideal del sabio platónico es la consagración pura al reino de las esencias con las cuales obtiene el saber, pero dadas “las calamidades de la tierra” éstas no se acabarán “hasta que los sabios no sean gobernantes o los gobernantes no sean sabios”. El prisionero que ha visto la verdad inteligible a la luz solar decide regresar a la caverna para enseñar la verdad a los prisioneros que aún permanecen allí.
Foucault afirma que en Edipo rey como en otras tragedias griegas (Antígona, Electra) constituyen una sinopsis del desarrollo del derecho griego. Al separar la verdad y el poder detentado en el rey, el pueblo logró el derecho de juzgar, el derecho de decir la verdad opuesta a sus señores, los gobernantes. Esta separaciónprodujo otros resultados muy importantes: la elaboración de procedimientos racionales de prueba, las técnicas de demostración lógica, el arte de persuadir o de convercer para obtener la victoria y ganar un litigio. Nace un saber de observación y clasificación como la botánica o la historia que Aristóteles “totalizará y convertirá en saber enciclopédico”. (67)
Así, pues, Foucault ha ilustrado en forma ejemplar la relación entre saber y poder en Edipo, y el saber desinteresado en Platón, aunque al finde cuentas éste también se inclina al poder desde la altura del Estado regido por los filósofos.
Decir la verdad (parresía) en el Ión.
En Discurso y verdad en la Grecia antigua[1] aborda Foucault el tema de la verdad y el poder en otras tragedias. El tema principal aquí es la parresía, es decir, el hablar franco. Y es en el Ión de Eurípides donde encuentra mejor ejemplificada la idea de la parresía en las tragedias griegas. Foucault señala un desplazamiento: la verdad aparece en Atenas y se hace manifiesta a seres humanos por otros seres humanos; no como en Delfos donde la verdad se revela por obra de un dios. Ión es la obra parresiástica por excelencia. Apolo se mantiene silencioso. A Juto lo engañan los dioses. Crésua y Juto dicen verdad enfrentándose al silencio de Apolo. “En Edipo Rey, Febo Apolo dice la verdad desde el mismo comienzo, presagiando verídicamente lo que sucederá, y son los seres humanos los que continuamente ocultan o impiden ver la verdad, intentando escapar al destino vaticinado por el dios. Pero, al final, mediante las señales que les han proporcionado Apolo, Edipo y Yocasta descubren la verdad a su pesar. En la presente tragedia, los seres humanos están intentando descubir la verdad: Ión quiere saber quién es y de dónde procede; Créusa quiere conocer el destino de su hijo”. (2004: 70) Apolo no puede hablar porque es culpable. En Edipo Rey es al revés, la culpabilidad y el silencio están del lado de los seres humanos. En el Ión presenciamos la lucha del ser humano por la verdad frente silencio culpable del dios. El ser humano se ve obligado a buscar por sí mismo la verdad. Apolo no dice la verdad a pesar de que la conoce. “Apolo es antiparresiático”. (73) Créusa “representa el papel parresiático como una mujer que confiesa sus pensamientos”. (73) Ión no es hijo de Juto; pero Juto cree que es engañado por Apolo. Ion quiere descubrir quién es su madre para llegar a Atenas sin ansiedad y con honra. “Los digresivos retratos críticos que hace Ion de la democracia y de la monarquía (o tiranía) son fácilmente reconocibles como ejemplos típicos de discurso parresiástico”. (81) Son críticas muy parecidas a las que más tarde harán Sócrates y Platón. La crítica de la democracia y de la tiranía es parte del discurso parresiástico. Ión es valioso para la democracia porque tiene la valentía de decir verdad. Esta verdad desnuda no la dice cualquiera, son seres humanos prestigiosos los que pueden decirla. Créusa no acusa al rey de sus fechorías; acusa al dios Apolo. “En el Edipo rey los mortales no aceptan los pronunciamientos proféticos de Apolo porque su verdad parece increíble, y aun así son guiados hasta la verdad de las palabras del dios a pesar de sus esfuerzos por escapar del destino que éste ha vaticinado. En el Ión de Eurípides, sin embargo, los mortales son guiados hasta la verdad frente a las mentiras o el silencio del dios, a pesar del hecho de que son engañados por Apolo”. (83) Créusa maldice públicamente a Apolo. Apolo, dios del brillo y de la luz, lleva a oscuras cavernas a una joven para violarla. Apolo dios de la luz es hijo de Latona divinidad de la noche. La verdad descubierta por Créusa se combina con la verdad manifiesta por Ion para la completa revelación de la verdad al concluir la tragedia.
Como dije al inicio el pensamiento trágico constituye un eje paradigmático que por encima del tiempo aparece y reaparece, El dios de la tragedia, Dionisos se une al dios de la mesura, Apolo, para pensar la experiencia trágica, la experiencia del límite y la transgresión. La experiencia literaria es una experiencia transformadora. Pues la literatura es tan intransitiva como la libertad.
Carlos Rojas Osorio
[1] Foucault, Discurso y verdad en la Antigua Grecia, Barcelona, Paidós, 2004.
ESTANISLAO ZULETA: ARTE Y FILOSOFÍA
El filósofo colombiano Estanislao Zuleta (Medellín 1935-Cali 1990) abordó temas muy variados entre los cuales sobresalen diversos estudios de estética como “Arte y filosofía; Thomas Mann. La montaña mágica y la llanura prosaica”; “El Quijote, un nuevo sentido de la aventura”, etc. Trabajó en la Universidad Libre de Bogotá, en la Universidad del Valle y en la Universidad de Antioquia. Presento a continuación una breve reseña de “Arte y filosofía”, (Bogotá, Hombre Nuevo Editores, 2004).
La idea estética fundamental de Estanislao Zuleta es que el arte es esencia de la vida y promesa de una sociedad nueva. El arte no es algo secundario en la vida humana, sino que es su potencia creativa. Vivimos esclavizados en el mundo de la utilidad. El arte, en cambio, no es utilitario. Por eso Zuleta destaca la tesis kantiana del arte como desinterés. El arte no puede ser reducido a un mundo empírico, sea del sujeto individual o social. Kant busca lo universal en el arte. Y Marx se pregunta cómo es que el arte griego -ligado desde luego a las condiciones sociales de su tiempo- es algo que todavía sigue causándonos admiración. Y Freud se pregunta cómo es posible que el Edipo rey de Sófocles nos conmueva tanto. Zuleta vincula a Sigmund Freud con el romanticismo. Ambos tienden al mito, al sueño, al amor y a la locura. Nos recuerda que Freud toma el método de libre asociación del romanticismo, especialmente de Borne. Freud no tuvo reparo en reconocer que sus fuentes fueron artísticas. No solo el romanticismo sino también el pensamiento de Sófocles o Dostoievski. De acuerdo a Zuleta es desde el arte que Freud piensa. Y lo mismo nos dice de Marx. Se suele pensar en el Marx economista, pero Marx fue un crítico de la economía, y pensaba desde el arte. Pensaba en una sociedad diferente al mundo utilitario del capitalismo. Y esa sociedad nueva sería una donde el arte fuese posible para todo el mundo, es decir, donde se diese la libertad como el despliegue de las potencialidades humanas de cada uno. Marx leía mucha literatura. Le encantaba leer a Shakespeare. Leía a Eurípides, Cervantes, Balzac, etc. No despreciaba a este último porque fuese católico y monárquico, veía en sus novelas una radiografía de la sociedad y, sobre todo, el momento en que el capitalismo entra en crisis. Así como para Freud el arte no es mera sublimación, así también para Marx el arte no es mera ideología.
El racionalismo se lleva mal con el arte; le acaece lo mismo que a Platón que expulsa a los poetas de la ciudad (polis). “Es evidente que desde Platón se anuncia la dificultad de introducir en una teoría racionalista el problema del amor y del arte”. (34) El racionalista tiene claro que “el principio de la ciencia es la demostración”. (17) La ciencia, pues, descansa no en la autoridad, ni en la tradición, sino en el pensamiento demostrativo. El pensamiento dogmático depende de la autoridad; algo es verdad porque un gran fulano lo dijo. “En la ciencia ocurre lo contrario: mientras más establecida está una ciencia más ingrata es con respecto a sus fundadores”. (19) Zuleta opone el racionalismo de la filosofía y de la ciencia al romanticismo. Las dificultades del racionalismo para explicar el arte lo llevan a la crisis. Al racionalismo kantiano se le opone el romanticismo. “Romanticismo es sobre todo esto: una reacción contra el racionalismo que quiere dar cuenta de todo”. (34) El racionalismo deja fuera el amor, los sueños, la muerte y la infancia. “Es en los lugares donde hubo un gran racionalismo donde surge un gran movimiento romántico”. (34) En España fue pobre el romanticismo porque no hubo un gran racionalismo. “Romántico es quien reclama los derechos del sueño, de la infancia, de lo no reductible a la razón como constitutivo del ser humano, contra un racionalismo que no lo tiene en cuenta, o de la intuición y la inspiración, contra el entendimiento analítico”. (35)
Platón era racionalista, pero “existe en Platón una oscilación sobre el problema del arte, lo mismo que sobre el problema del amor”. (32) De hecho, hay en Platón un elogio de la locura. Licias en el Fedro dice: “Sin el delirio no hay nunca arte, sin locura no hay arte, sin locura no hay amor”. (32-33) El poeta no carece de locura. Esta es la forma como Platón trata de “agarrar en alguna forma el arte y el amor e introducirlos en su racionalismo absoluto”. (33) Y agrega Zuleta: “cuando su posición racionalista lo conduce a un impasse, apela a los poetas”. (31)
En cuanto al racionalismo, Zuleta se apoya en los tres principios de Kant enunciados en la “Crítica del juicio.” 1. Pensar por sí mismo; 2. Pensar en lugar del otro. 3. Ser consecuente consigo mismo. Pensar por sí mismo significa que el pensamiento es indelegable. Pensar en el lugar del otro significa pensar “en qué medida el otro podría tener razón”. La antropología nos enseña a pensar en el otro, a comprenderlo; ese otro que puede ser la humanidad más lejana.
En el arte no hay subdesarrollo. El desarrollo de la técnica y el del arte son heterogéneos. Se trata, como bien dijo Karl Marx, de un desarrollo desigual. Arte existe desde la pintura rupestre, 60.000 anos atrás. “Si ven Altamira con detenimiento, esas obras difieren muy poco en calidad de la de nuestros mejores dibujantes: Lautrec o Picasso”. (53) No se puede aplicar al arte una temporalidad que en realidad pertenece a la técnica. No hay un evolucionismo lineal. La idea de un arte primitivo es inadecuada. Podría definirse mejor como arte originario.
También las categorías de arte figurativo y arte abstracto son relativas. Ambas han existido siempre. Claude Lévi Strauss, siguiendo sus estudios sobre los caduveos en el centro de Brasil nos dice que allí las mujeres pintan arte abstracto y los varones hacen esculturas concretas. “En la sociedad de los caduveos las mujeres son abstractas y los hombres representativos”. (54) Hay, pues, entre los caduveos una división del trabajo en el arte. Dentro de la abstracción hay, a su vez, una diferenciación entre simetría y asimetría, geometría y arabesco. “En realidad el dualismo entre arte abstracto y figurativo no es nada nuevo”. (61) El arte árabe es abstracto, pues a los musulmanes les estaba prohibida la representación. También a los judíos les estaba prohibido la representación de Dios. Además, hay artes que no representan nada, como la música o la arquitectura o la danza. Son artes no representativas. La pintura abstracta procede del cubismo francés y alemán y del expresionismo alemán. Construcción en un caso, expresión en el otro. De acuerdo a Zuleta Kant postula la necesidad de una pintura abstracta, no figurativa. Líneas y colores pueden tener valor por sí mismos y con solo ellos puede producirse un mensaje, una obra que solo remita “a sus propios valores internos”. (75) Los colores son valores, tiene un cierto sentido. El amarillo fuerte sugiere una impresión de presencia; el azul que tiende al violeta sugiere ausencia. El azul expresa melancolía. El período azul y rosa de Picasso es melancólico. Picasso era adversario de la pintura abstracta, pues consideraba que prescindía de lo mítico que es un elemento esencial en la pintura. El mito dice relación a los orígenes, a lo inconsciente. Los críticos de la abstracción dicen que el arte abstracto carece de referente para el espectador. Valéry se refiere a la arquitectura cuando considera el carácter abstracto del arte. En cambio, los defensores del arte abstracto afirman que se “configura un mensaje en cualquier pintura”. Algunos consideran que la pintura siempre es abstracta.
“El arte es primordial porque el hombre se posesiona del universo por medios artísticos”. (59) “El hombre es simbólico e ingresa de manera forzosa en un universo simbólico; universo que está constituido por el lenguaje, que está desarrollado de tal manera que todos los sujetos ingresan en él tienen que someter a una interpretación del mundo, a una valoración del mundo, porque el lenguaje no es inocente, cada término no es una simple señal para distinguir algo sino que incluye una valoración”. (62) El lenguaje y la cultura hacen entrar todo en el universo simbólico. “Todas las sociedades marcan las diferencias naturales con una significación cultural”. (64) Así, el deseo se ejerce mediante normas o reglas sociales, es decir, simbólicas. La antropología nos ha enseñado a ser comprensivos. “Foucault dice, en último capítulo de “Las palabras y las cosas”, que el avance más notable de la antropología es “Totem y tabú” de Freud, porque allí encontramos en nosotros mismos lo que creíamos más lejano. Es decir, que encontramos en nuestras fobias, el totemismo; en nuestras inhibiciones, el tabú; en lo vivido inmediato lo que es más lejano en el tiempo y en el espacio, rompiéndose así definitivamente el etnocentrismo”. (70) La nuestra es la civilización de la física cuántica, del marxismo, del psicoanálisis, pero también el siglo de la antropología.
“El arte es esencialmente un producto simbólico, es la necesidad más que esencial del encuentro de un mundo habitable”. (69) “El arte es una necesidad primordial”. (69) El irracionalismo es una expresión de decadencia, de cansancio, de reproche a la civilización técnica moderna.
Zuleta le dedica una amplia reflexión a la estética de Kant. El juicio estético no es empírico. “Para Kant el arte es un intento permanente y un logro continuo”. (88) El arte no es instrumental. Kant define lo bello como finalidad sin fin, es decir, sin propósito. Kant es muy moderno en su estética. Exige al arte que se mantenga ligado a la vida cotidiana. El arte no es conocimiento. La función del arte no es agradar. El efecto del arte recae sobre el sujeto, y es un efecto liberador. Esa liberación la entiende Zuleta en la tesis kantiana según la cual el arte es obra del libre juego de las facultades humanas: imaginación, entendimiento y razón. El entendimiento es la facultad de las reglas. A veces las facultades se pueden estorbar. Pero el efecto liberador del arte proviene de la colaboración de las facultades. La imaginación esquematiza sin necesidad de las reglas conceptuales del entendimiento. La imaginación se refiere al concepto, pero de una manera muy vaga. En el arte las facultades se vuelven compatibles y se amplía tanto la imaginación como el entendimiento. Kant vuelve del sujeto al objeto. Diferencia entre lo bello y lo sublime. Lo sublime tiende hacia lo irrepresentable. “La razón desborda lo impresentable continuamente”. (103) El artista tiende a un modelo de validez universal, que no se limita a un destinatario particular.
Hegel convierte en ley lo que no es más que el arte desarrollado en Europa. Por ejemplo, en Japón hubo una época medieval, pero contrario a Europa, no hubo un arte gótico. Marx no era evolucionista, aunque muchos marxistas lo hacen aparecer así. Hegel le daba mucha importancia a la evolución del arte según su propia perspectiva. La arquitectura es primero porque es más necesaria. Pero hoy encontramos tumbas y dólmenes que solo tienen un significado conmemorativo. La muerte y la arquitectura se relacionan. Porque sabemos que vamos a morir, sentimos la necesidad de hacer algo.
Se puede buscar la universalidad del arte por el lado del sujeto: la muerte, la identidad, la pérdida de identidad. “Nosotros necesitamos hacer un mundo significativo para que nos resulte habitable”. (117)
Aunque Nietzsche fue crítico de Kant, Zuleta muestra que las categorías de lo dionisiaco y lo apolíneo son comparables a lo sublime y lo bello. Lo apolíneo, lo que tiene buena forma, armonía tiene su equivalente en Kant en lo bello. En cambio, lo inconmensurable, cierto caos, lo monstruoso, es decir, lo sublime kantiano, tiene su análogo en el arte dionisíaco nietzscheano. Nietzsche radicaliza las mencionadas categorías kantianas de la estética. Lo dionisíaco es la fuerza configuradora de la vida, su pathos fundamental. Lo apolíneo es la forma el límite. Zuleta afirma que la idea kantiana según la cual el arte es desinterés no la extiende a la moral. Y por ello no puede decirse que ese supuesto desinterés moral sea un legado que Kant tome de la moral cristiana, como piensa Nietzsche.
Freud difiere del romanticismo en su determinismo y racionalismo, pues presenta el psicoanálisis como una ciencia. Aunque sus fuentes hayan sido artísticas, Freud presume de que su teoría es científica. Su racionalismo lo separa abiertamente del romanticismo. Freud enseña que el arte es sublimación, y Zuleta explica esta tesis de modo amplio. Las distintas patologías de que habla el psicoanálisis no son obstáculos que deba superarse para poder crear artísticamente. No es a pesar de esas patologías como se crea arte, son a través de ellas. El arte podría ser una forma de histeria. La ciencia una forma de obsesión. El mundo nos viene siempre interpretado. No partimos de la mera constatación de hechos. El arte es interpretación del mundo. Una mirada sobre el mundo. Y las patologías de que habla Freud son interpretaciones que nacen desde ellas, no a pesar de ellas. No se trataría de ver el arte como una enfermedad, sino de ver en la enfermedad una obra de arte. “Freud lo que ha captado es más bien el carácter artístico de la histeria”. (166) Y nos recuerda que el primer comentario que salió en los periódicos sobre Freud decía: “Estos escritos sobre el caso de la histeria parecen más bien obras de Shakespeare que cosa de medicina”. (166) Zuleta cita unas palabras del propio Freud en las cuales afirma: “El futuro dirá si el delirio del doctor Schreber es tan verdadero como yo creo o si más bien mi teoría es más delirante de lo que yo quisiera”. (167) El artista trata de reconstruir un mundo con el cual tiene relaciones dramáticas. No hay una única descripción de un árbol. El artista tiene su derecho a darnos la suya. El botánico, el carpintero, el jardinero, cada uno tiene una relación determinada con el árbol; lo percibe desde su perspectiva particular. Agrega Zuleta: “el árbol es lenguaje, no solamente hay lenguaje para llamar al árbol, sino que el árbol se vuelve un lenguaje para hablar de sí mismo […] Esa conversión del mundo entero en lenguaje, es un procedimiento esencial en el arte, un movimiento fundamental, efecto artístico número uno”. (168) No podemos patologizar a Kafka porque hace hablar a un árbol. Son los problemas con toda su potencia los que nos impulsan hacia el arte. “No es a pesar de la neurosis obsesiva, esa promoción de la duda y la sistematización, de la coordinación del orden, esa manía de ordenación que es una neurosis obsesiva, tan triste cuando se manifiesta por sí misma, tan poderosa cuando se modula como obra; pero no es a pesar de eso que hay obra de arte, es con eso, es a través de eso; no es a pesar de nuestros dramas como se elabora la obra artística, es a través de ellos”. (169)
Esta obra de Zuleta es muy rica en las asociaciones que hace. Con un dominio de autores como Marx, Hegel, Freud, Lévi Strauss, Heidegger. Zuleta asocia la muerte y la arquitectura; la muerte y el arte. Escribimos o dejamos huellas arquitectónicas para mantener la memoria ante la ineluctabilidad de la muerte. Así como Freud no es evolucionista tampoco lo es el arte. La técnica evoluciona; el arte es siempre arte en plenitud. Las pinturas de Altamira o de Lascaux son arte originario, no arte primitivo. Y Picasso puede estudiar las máscaras africanas para su propio beneficio. El pensamiento filosófico de Zuleta asocia el marxismo y el estructuralismo. De ahí sus amplias referencias a Lévi Strauss, y a un Freud lacaniano.
Carlos Rojas Osorio
OBRAS DE ESTANISLAO ZULETA
Comentarios a ‘Así habló Zaratustra’, Bogotá, La Carreta, 1981.
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, Bogotá, Fica, 2003.
Colombia: violencia, democracia y derechos humanos, Bogotá, El Hombre Nuevo Editores, 2003.
Arte y filosofía, Bogotá, Hombre Nuevo Editores, 2004.
Lógica y crítica, Medellín, El Hombre Nuevo Editores, 2005.
Educación y democracia, Bogotá, Hombre Nuevo Editores, 2006.
El Quijote, un nuevo sentido de la aventura, Bogotá, Hombre Nuevo Editores, 2009.
Thomas Mann, la montaña mágica y la llanura prosaica, Bogotá, Hombre Nuevo Editores, 2009, 4ª ed.
FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA
++
Mi libro "Filosofía y psicología" (Medellín, Editorial de la Universidad de Antioquia, 2018) desarrolla históricamente la reflexión que los filósofos han hecho sobre la mente humana. Se divide esta historia filosófica en varias épocas: primero, una metafísica del alma; segundo, una filosofía de la mente; y tercero, una filosofía de la relación mente cerebro. La metafísica del alma descansa en cinco tesis: el alma se diferencia del cuerpo y es superior a éste; el alma es sustancia simple; como sustancia simple el alma no es divisible; el alma es inmortal, es decir puede existir separada del cuerpo. Los autores en los cuales se puede encontrar de modo ejemplar estas tesis son Platón y san Agustín. Hay una diferencia importante entre estos dos metafísicos del alma: Platón no solo cree en la inmortalidad del alma, sino también en su preexistencia; es decir, el alma existe en el mundo inteligible junto a los dioses y las ideas antes de venir a la cárcel del cuerpo. Agustín cree en la inmortalidad del alma, pero no en la preexistencia. Descartes en la modernidad también mantiene todas las cinco tesis de la metafísica del alma. Aristóteles considera que el alma y el cuerpo forman una unidad tan íntima que el alma no puede existir separada del cuerpo, por eso no hay traza en su obra de que defienda la inmortalidad del alma. Sin embargo, hay una tesis metafísica de Aristóteles, y es la idea de un entendimiento agente que él considera separable del cuerpo. Ahora bien, este entendimiento separable no es individual, sino universal y válido para todos los seres humanos. No hay mucho acuerdo entre los intérpretes de lo que debe entenderse en Aristóteles sobre este enigmático entendimiento agente.
Los empiristas británicos desarrollaron una severa crítica de la metafísica del alma y más bien pensaron en una psicología filosófica de la mente. David Hume deconstruye el concepto de “sustancia”, tanto de la sustancia material como de la sustancia espiritual (el alma). Ninguna idea puede tener validez si no descansa en una percepción de la misma. No hay percepción de la sustancia. Las cosas son un haz de cualidades perceptivas. No hay una idea perceptiva de la sustancia alma, ni siquiera del yo. Kant, quien despierta del ´sueño dogmático´ por medio de la filosofía dogmática tampoco habla del alma, sino de la mente (Gemϋt). El conocimiento humano se circunscribe a la experiencia (interna y externa). Sin embargo, Kant deja entrar por una ventana lo que había expulsado por la puerta. En efecto, Kant defiende la inmortalidad del alma desde el punto de vista de una metafísica moral. Pues la creencia en la libertad y en la inmortalidad del alma son postulados de la razón práctica. Postulados significa que no son conocimientos demostrables, sino pensamiento de la razón pura con significado ético. El alma es noúmeno, y el noúmeno no es cognoscible; solo es cognoscible el fenómeno, lo experienciable. Hegel desarrolla una fenomenología del espíritu; y habla del alma y del espíritu subjetivo, objetivo y absoluto. Nunca deja claro si cree en la inmortalidad del alma.
En la actualidad la psicología filosófica tiene como objeto de su investigación la relación de la mente y el cerebro. Pero esta tendencia se puede percibir ya tanto en Spinoza como en Nietzsche. Para Spinoza hay solo una sustancia, y esta es la Naturaleza o Dios. Pero hay dos atributos de la sustancia, la extensión y el pensamiento. Spinoza afirma que la sustancia material (el cuerpo) y la sustancia espiritual son la misma cosa, atributos de la misma sustancia. Nietzsche estuvo muy interesado en los estudios fisiológicos de la época. Considera que el alma es solo ´algo´ en el cuerpo. Spinoza había escrito que “nadie sabe lo que puede un cuerpo”, y Nietzsche recoge esta idea. El cuerpo es la verdadera realidad del ser humano, y ha sido menospreciado desde Platón y la metafísica cristiana. El privilegio del cuerpo se desarrolla en Nietzsche también como una crítica de la conciencia. La gran actividad es inconsciente. La conciencia es un fenómeno tardío y superficial. La conducta humana depende de sus pasiones, tendencias sensibles. Nada queda en Nietzsche de la metafísica del alma y sus tesis centrales.
El materialismo existe desde antiguo, por ejemplo en Demócrito de Abdera, Epicuro o Lucrecio Caro. Para estos atomistas, el alma es material pues también está compuesta de átomos. Pero el materialismo cobró mayor fuerza desde el materialismo francés del siglo XVIII, el materialismo alemán del siglo XIX, y en el siglo XX hubo variadas manifestaciones del materialismo. Hay un materialismo denominado teoría de la identidad, es decir, que mente y cerebro es lo mismo. Hay también un materialismo eliminacionista que afirma que solo existe la sustancia material y que sobra por completo hablar de la mente. El materialismo de la identidad y el eliminacionista son reduccionistas, pues no hacen un lugar adecuado en su filosofía a la mente. Ambos reducen la mente al cerebro.
Hay otros materialismos que no son reduccionistas, como la psicología del materialismo histórico del ruso Lev Vigotski. La mente forma parte de la evolución de las especies vivientes, pero es necesario tener en cuenta los marcos sociales en que se desarrollan los seres humanos. La hominización pasó del uso y fabricación de instrumentos a su transformación en signos y de esta manera se desarrolla el pensamiento. Toda actividad psíquica es primero social y luego es internalizada por el individuo. El enfoque es, pues, bio-social.
Hay otro materialismo no reduccionista que es el materialismo emergentista. Se lo puede encontrar en el filósofo John Searle o en Mario Bunge. La realidad se estructura en niveles o estratos. Los estratos superiores suponen los estratos inferiores. Pero cada nivel o estrato tiene sus propiedades y sus leyes propias. La vida supone el nivel físico-químico. El nivel psíquico supone el nivel de la vida. Para Bunge la mente se caracteriza por la plasticidad neuronal de nuestro sistema cerebral. Para Searle la mente se caracteriza por la conciencia, pero la conciencia es producida por el cerebro.
Una teoría especial es la de Donald Davidson, quien sostiene que la mente no sigue leyes, es anómala. Las cosas que estudian las otras ciencias siguen un patrón de leyes confirmables. La psicología es anómala. El autor denomina a su teoría monismo anómalo. Habría una sola sustancia, pero la mente no puede estudiarse como las demás realidades, cuyo estudio científico es legaliforme.
El libro incluye tres autores de lengua castellana, el español Xavier Zubiri, el argentino Mario Bunge y el puertorriqueño Francisco José Ramos cuyo libro la “invención de sí mismo” es de fuerte inspiración espinocista y lacaniana. También incluye dos filósofas, Hanna Arendt quien desarrolla no una psicología sino una filosofía del espíritu; y Simone de Beauvoir quien hace una profunda defensa de los derechos de la mujer y una caracterización de la condición femenina basándose en una filosofía existencialista como la de Jean Paul Sartre, quien también se expone en el libro. Otro autor que desarrolla una psicología filosófica es Ludwig Wittgenstein quien basa sus estudios en el análisis del lenguaje corriente y ofrece una variante filosófica cuyo análisis nada tiene que ver con lo más corriente en la actualidad, la relación cerebro y mente. Se incluye también un capítulo sobre Michel Foucault en un análisis de ´las ciencias psy´, en especial la psiquiatría y su efecto en el derecho penal.
Carlos Rojas Osorio
EL DIAGRAMATISMO DE DELEUZE
(DELEUZE/FOUCAULT)
Michel Foucault utilizó algunas veces el concepto de “diagrama de fuerzas”. Gilles Deleuze, partiendo de Foucault, desarrolla y amplía de modo extraordinario dicho concepto. Comencemos con el concepto de poder. El poder no es per se saber. “Es el saber lo que nos dará un saber del poder”. [1] (Deleuze, 2014: 17) En los cursos sobre Foucault, Deleuze ubica en el saber el hablar y el ver, o lo que es lo mismo, lo decible y lo visible. La trilogía ahora es saber, poder y subjetivación. “Creo que Foucault es el único en haber hecho una teoría izquierdista del poder”. (32) Deleuze distingue entre lo que denomina poderes molares y poderes moleculares.” El Estado, las clases, la ley, son poderes molares. Para captar el poder hay que llegar hasta las moléculas.” (32) Y cita a Foucault: “El análisis en términos de poder no debe postular como datos iniciales la soberanía del estado, la forma de la ley, o la unidad global de una dominación. En otros términos, la teoría del poder deber ser local y no global, debe ser molecular y no estadística”. (Vol. de saber, p. 12) El Estado, la ley, la dominación son formas terminales. Durkheim hizo una sociología de los grandes conjuntos. El poder entendido como relación de fuerza está constituido de relaciones moleculares, “microrelaciones entre elementos que funcionan como corpúsculos”. (37)
Deleuze encuentra que en Foucault hay seis principios relacionados con su teoría del poder. 1. El poder no es una propiedad de nadie, es, en cambio, estrategia, ejercicio. “El poder se ejerce”. (37) El poder es relación, relación de fuerzas. Son puntos de enfrentamiento y focos de inestabilidad. Foucault opone estrategia y estructura, pues el campo social se define por un conjunto de estrategias. 2. El poder no se deja localizar, es difuso, se dispersa por todo el campo social. Deleuze aclara. “No se deja localizar porque es difuso, y en cambio es siempre local puesto que lo global son los conjuntos, y el poder, las relaciones de poder, trabajan bajo los grandes conjuntos”. (46) 3. Foucault rechaza el modelo de cierto marxismo en ubicar el poder en subordinación a la infraestructura económica. No se puede hablar de relaciones de producción sin ubicar dentro de ellas ya determinadas relaciones de poder. El poder no deriva de las relaciones de producción. “Hace ya un largo tiempo que un marxista, Plejanov, mostró que esa concepción del poder como propiedad de una clase aparece típicamente en las concepciones burguesas del poder, y particularmente en Guizot en el siglo XIX, la clase burguesa como propietaria de un poder de derecho. No es entonces específicamente marxista”. (58)
No hay fuerza en sí, sino relaciones de fuerza, la fuerza es una relación de una fuerza con otra fuerza. “La fuerza es una relación de una acción sobre otra acción real o posible”. (49) Las acciones de las fuerzas son varias: organizar el espacio, distribuir las fuerzas, calendarizar el tiempo. “Normalizar es la relación de fuerzas por excelencia. A saber, es repartir el espacio, ordenar en el tiempo, componer espacio/tiempo”. (51) El cuarto postulado es el del atributo o esencia. El poder sería un atributo de los dominadores. “La respuesta de Foucault es que el poder no tiene esencia, es funcional u operatorio”. (47) Hay un quinto postulado que Foucault rechaza y que Deleuze denomina postulado de la modalidad. El poder se daría en dos modalidades por represión o por ideología. Sobre los cuerpos y sobre las almas. El poder es productivo no meramente represivo. La ideología es discurso poder, forma parte del entramado relacional del poder. El sexto postulado que Foucault rechaza es el lazo entre el poder y el Estado y la ley. “Pensar el poder en términos de ley y fundar la noción de un estado de derecho es propio de la monarquía europea del siglo XVIII, y después de la República”. (60) Deleuze destaca la complementariedad en que Foucault pone la ley/el ilegalismo. “Que el ilegalismo no es un accidente respecto de la ley. El ilegalismo no es en absoluto un accidente”. (61) “A nivel microfísico se ve bien que la ley no se opone a la ilegalidad. Lejos de oponerse, es como una resultante de los ilegalismos”. (61)
La fuerza actúa sobre otra fuerza. La violencia es la fuerza ejercida contra una cosa, por ejemplo, actúa sobre un cuerpo. El poder es acción sobre acciones, induce, dificulta, facilita, incita. Deleuze puntualiza que los poderes son estrategias y que los saberes se estratifican. Lo molecular ES ESTRATÉGICO. Lo molar forma estratos. “El poder es lo no/estratificado precisamente porque es estratégico, es decir, es el manejo de las multiplicidades de fuerzas. Mientras que los estratos son el apilamiento de formas, el poder no tiene forma”. (71) Las fuerzas pueden ser afectadas, es su receptividad; pero las fuerzas también pueden afectar, es su espontaneidad. Espontaneidad y receptividad también se aplican a las dos formas del saber, la espontaneidad a lo decible, la receptividad a lo visible. Las fuerzas pasan por los afectos. Y así como los afectos pueden ser activos o receptivos así también las fuerzas. “Hablaremos de un afecto activo cuando se lo relaciona con la fuerza que afecta a otra. Y hablaremos de afecto reactivo cuando se lo relaciona con la fuerza que es afectada”. (74) “La función de la fuerza es su poder de afectar otra fuerza”. “La materia de la fuerza es su poder ser afectada”. (74) Deleuze hace una sistematización y articula la visibilidad con la fuerza y el enunciado con la función. “La instancia que formaliza funciones es el enunciado. La instancia que forma las materias es la visibilidad. (76) “El poder es la relación entre materias no formadas, materias desnudas y funciones no formalizadas”. (78)
Deleuze se interesó en el concepto foucaultiano de diagrama, a pesar de que éste no lo usa mucho. Por ejemplo, el panoptismo es un diagrama de fuerzas; es una figura de tecnología política que se presta para usos múltiples. El panóptico es también una figura óptica, es lo visible, la cárcel, y el modo de ver y ser visto. “Aquello que Foucault llama diagrama es la relación de una materia no formada con una función no formalizada. (78) Es decir que de lo que se trata es de imponer una “tarea cualquiera a una materia cualquiera”. (78) El diagrama es la exposición de unas relaciones de fuerza. Asimismo, el diagrama es el poder de afectar y ser afectado. El diagrama se diferencia del archivo; pues el diagrama es diagrama de fuerzas y el archivo es monumento de saber. El diagrama es diferencial y microfísico, el archivo discursivo es estratificado. La biopolítica consiste en gestionar la vida en una multiplicidad y en un espacio abierto. Deleuze resume dos modalidades diagramáticas. “Nuestras sociedades desde el siglo XVIII –se define por lo que yo llamaría dos rasgos diagramáticos: imponer una tarea cualquiera a una multiplicidad poco numerosa en un espacio/tiempo cerrado; y gestionar la vida en una multiplicidad numerosa y en un espacio/tiempo abierto, controlar la vida, biopolítica de las poblaciones”. (84) Poder disciplinario en el primer caso, biopolítica de la población en el segundo caso. Hay una diferencia de naturaleza entre estas dos modalidades diagramáticas. “Yo diría que el espacio de la biopolítica es un espacio de tipo liso, es un espacio que conlleva grados de densidad y de escasez: densidad de población, densidad y escasez de matrimonio, etc.” (85) Espacio liso muy diferente del espacio estriado. “Que es un espacio mensurable que se define por los índices de velocidad. Diría que es un espacio de las multiplicidades poco numerosas, con espacio/tiempo bien determinado”. (85)
El DIAGRAMA DISCIPLINARIO difiere del DIAGRAMA DE SOBERANÍA. Deleuze adelanta aquí una generalización. “Toda formación social remite a un diagrama de poder, solo que no es el mismo”. (86) En el siguiente texto enumera una serie de diagramas diferentes. “De las sociedades primitivas a las sociedades imperiales antiguas, arcaicas, de las sociedades arcaicas a la ciudad griega, de la ciudad griega al mundo romano, de Roma al feudalismo, del feudalismo a las sociedades de soberanía, de las sociedades de soberanía a las sociedades disciplinarias”. (114)
Una característica del diagrama de fuerzas es que es fluido y fluctuante. “El diagrama es siempre inestable. Por definición las relaciones de fuerza son inestables, nunca hay equilibrio de las relaciones de fuerzas. Lo que está en equilibrio son los estratos”. (86) En las sociedades de soberanía se decide la muerte, sin ocuparse de controlar la vida. Hubo un diagrama napoleónico que es intermedio entre el diagrama de soberanía y el Nuevo diagrama disciplinario; de hecho, es al mismo tiempo de soberanía y disciplinario. Napoleón inventó el diagrama disciplinario. Aquí Deleuze se hace una pregunta que, sin embargo, deja en suspenso. No estaríamos pasando del moderno diagrama disciplinario a uno posmoderno diagrama informático. En otros trabajos hablará de sociedades de control. Y volveremos sobre ello. “Hay diagramas nuevos donde hay una estrategia nueva”. (88) Los sacerdotes inventaron el DIAGRAMA PASTORAL. El poder pastoral es individualizante. El poder pastoral es un poder de extracción. Requiere que los súbditos estén sanos para poder extraer de ellos. El poder pastoral es el poder de la iglesia, individualizante; las sociedades modernas secularizadas aprenderán de esos modelos también a individualizar mediante la disciplina. El Proyecto individualizador del poder pastoral de la iglesia se convertirá el proyecto individualizador y disciplinario del Estado moderno.
EL DIAGRAMA DE FUERZAS EN LAS SOCIEDADES PRIMITIVAS.
Deleuze advierte que Foucault no habló de esto, pero a él le interesa extender el concepto. “Es el diagrama de las alianzas, que es un diagrama muy particular”. (106) Deleuze habla, en otro texto, de tres tipos de máquina social: la máquina salvaje, la máquina bárbara o despótica y la máquina capitalista. La máquina salvaje está fundada sobre la tierra, sobre el cuerpo de la tierra. Es territorial. Sobre el cuerpo de la tierra inscribe sus insignias, que son las de la alianza y la filiación. Lo decisivo son las relaciones de parentesco, lo que no quiere decir que lo económico sea marginal. El parentesco domina las relaciones primitivas, pero por razones económicas. La máquina bárbara coincide con lo que Marx denominó el modo de producción asiático. Aparece el Estado, ya completo y en su forma general que fundamentalmente no cambiará ni siquiera hasta el socialismo oriental (ruso-chino); vieja herencia que se prolonga por milenios. El estado es la máquina despótica y recubre los viejos territorios fundados sobre el cuerpo de la tierra. El estado organiza un sistema de producción que unifica el anterior sistema territorial. Decodifica sus antiguos códigos y los recodifica en el lenguaje del despotismo estatal. La sociedad no se funda en el don, como creía Marcel Mauss; se funda en la deuda.
Mejor que el "Essai sur le don" de Mauss, afirma Deleuze, es la “Genealogía de la moral” de Nietzsche. “Toda la estupidez y arbitrariedad de las leyes, todo el dolor de las iniciaciones, todo el aparato perverso de la represión y de la educación, los hierros al rojo y los procedimientos atroces no tienen más que un sentido: enderezar al hombre, marcarlo en su carne, volverlo capaz de alianza, formarlo en la relación acreedor-deudor, que en ambos casos es asunto de la memoria (una memoria tendida hacia el futuro)”. (Deleuze-Guattari, 1985: 197) En el capitalismo por medio del dinero la deuda se vuelve infinita. El acreedor sin límites ha sustituido los viejos códigos de la deuda finita. Para Mauss la sociedad se funda en el don; para Nietzsche, Bataille y Deleuze la sociedad se funda en la deuda. Deuda finita en las sociedades tribales y deuda infinita en la sociedad imperial cristiana y en el capitalismo.
EL DIAGRAMA DE FUERZAS GRIEGO.
Deleuze habla bastante del diagrama de fuerzas griego y se pregunta cómo Foucault caracteriza la ciudad griega. A Deleuze le interesa averiguar cómo y porqué Foucault en la última etapa de su vida dedicó casi todo su tiempo, sus cursos y su escritura a los griegos. Los griegos no son los pastores del ser. “La gran idea de los griegos es una rivalidad entre hombres libres […] Su idea de los griegos es que ellos hicieron una invención política –que no ha cesado de inspirar la democracia posteriormente–, si ellos son demócratas lo son en el sentido de que para ellos los hombres libres están en estado de libre rivalidad”. (109) “Piensan que la fuerza no se ejerce legítimamente sobre otras fuerzas sino cuando ellas son libres”. (108) “En todos los dominios, en el dominio cualquiera. No hay que asombrarse que los griegos no paren de hacerse la Guerra. Se vive fundamentalmente como rivales. No son los bárbaros. Para un griego, los bárbaros no rivalizan con un griego. En cambio, los griegos rivalizan con el griego. […] Es la rivalidad de los agentes libres con los afectos correspondientes”. (109) “De allí el tema del griego: ser el mejor”. (109) Es en este ámbito diagramático de la rivalidad que los griegos inventas las olimpiadas: “es por esto que los griegos inventan los juegos olímpicos. Es el tema de la rivalidad de los agentes libres. Entonces inventan forzosamente las olimpiadas. Pero inventan también la democracia. La democracia no es la libertad, tampoco es la igualdad. Es el poder de rivalizar. El poder de rivalizar es un afecto”. (110) En el dominio del lenguaje la forma de la rivalidad es la elocuencia, la retórica. Y los griegos tenían instituciones de elocuencia. En una sociedad despótica, o en una sociedad imperial no puede haber rivalidad entre agentes libres.
“Nos hemos dado el diagrama, la relación de fuerzas. La relación de fuerzas propiamente griega es la relación agonística entre agentes libres. Eso es lo que define el poder para los griegos. O bien el gobierno, gobernar a los otros. Y de allí deriva algo: como el gobierno sucede entre hombres libres, como la relación de fuerzas pone en relación al hombre libre con otro hombre libre, solo será apto para gobernar al otro un hombre libre capaz de gobernarse a sí mismo. El gobernarse a sí mismo va a derivar del diagrama. Deriva del diagrama y adquiere independencia con respecto a la relación de poder. Es otra relación de poder”. [2]
“Gobernarse a sí mismo se despliega tanto del código del poder como del código del saber. Gobernarse a sí mismo se despega tanto de las relaciones de poder mediante las cuales uno gobierna a los otros, como de las relaciones de saber mediante las cuales cada uno se conoce a sí mismo y conoce a los otros o al otro. Doble desenganche respecto del diagrama del poder y respecto del diagrama del saber. La relación con uno mismo adquiere independencia”. (Deleuze, 2015: 98) Deleuze considera que hizo falta el diagrama agonístico del poder para que surgiera la relación consigo mismo en el modo del gobierno de sí. Deleuze agrega que el gobierno de sí es considerado por Foucault como “arte de sí”. “El arte de sí es la relación es lo que deriva de las relaciones de poder en la forma original que tiene en los griegos. Y a ese arte de sí lo llamaban los griegos enkrateia, es decir […] el poder sobre sí, el poder de sí. Es lo que Foucault llama también la relación consigo”. (ibid., 98)
Los griegos no inventaron primero el gobierno de sí y luego el diagrama agonístico del poder; fue, al contrario, porque inventaron el diagrama agonístico del poder crearon el modo de subjetivación como gobierno de sí, o arte de sí. “El gobierno de sí aparece como un estado de fuerza completamente nuevo que no estaba comprendido en el diagrama”. (99) Lo nuevo aquí es la idea de una fuerza que se afecta a sí misma. “Una fuerza que se afecta a sí misma, es auto-gobernante, autodirectora”. (99) Deleuze había aclarado que las fuerzas no tienen interioridad, pues toda fuerza remite a otra fuerza en un proceso diferencial y diferenciador. Las relaciones de fuerzas son relaciones de exterioridad. Una fuerza que se afecta a sí misma es un afecto. “Es el afecto de sí por sí mismo”. (99) “Es como decir que la fuerza que se ha plegado sobre sí misma. La fuerza se ha doblado sobre sí misma. Diría que hay subjetivación. La fuerza no tenía sujeto ni objeto. Solo plegándose sobre sí misma hay subjetivación. La subjetivación de la fuerza es la operación por la cual, al plegarse, se afecta ella misma. Los griegos plegaron la fuerza sobre sí misma, la relacionaron consigo misma. En otros términos, doblaron la fuerza y por ello mismo constituyeron un sujeto, inventaron un adentro de la fuerza. El afecto de sí por sí mismo. Los griegos inventaron el doblez plegando, replegando la fuerza, o inventaron la subjetividad, o incluso la interioridad”. (99-100)
Propiamente hablando, observa Deleuze, los griegos no hablaron de un sujeto constituyente. Pues la subjetivación deriva del diagrama agonístico del poder. “Es el poder constitutivo de la ciudad griega: relaciones agonísticas entre hombres libres. Gobernarse a sí mismo es una condición reguladora. No es un absoluto constituyente. La prueba es que Grecia no ha dejado de tener tiranos. Es una simple condición reguladora”. (100) O también, dice Deleuze, una condición facultativa. “Los griegos no ignoraron la subjetividad y la interioridad, pero es cierto que la convirtieron en la regla facultativa del hombre libre, es decir, en la apuesta estética por excelencia”. (102)
“Los griegos hicieron derivar un gobierno de sí mismo del gobierno de los otros, como una relación entre hombres libres, porque habían planteado el gobierno de los otros como una relación entre hombres libres, porque habían promovido esa especie de diagrama”. (102) Deleuze concluye que los griegos inventaron la subjetivación como relación a sí mismo, pero la dejaron siendo una regla facultativa. Deleuze cita una expresión de Foucault que considera fundamental. “La libertad –la subjetivación- que ejercemos sobre nosotros mismos en el poder que ejercemos sobe los demás”. (“Historia de la sexualidad”, 2, p. 78).
EL DIAGRAMA PASTORAL
“Pastar un rebaño. He allí un rasgo diagramático. Pastar un rebaño cualquiera, sea de vacas, de corderos, de hombres”. (Deleuze, 2014: 88) “A la pregunta de Nietzsche, que nuevo poder representar el sacerdote, Foucault responde: inventa el poder pastoral”. […] Que es lo propio del pastor? El pastor no cuenta, pero eso no impide que su apreciación cuantitativa le permita individualizar sus sujetos. […] El poder pastoral es un poder que se ejerce sobre una multiplicidad asimilada a un rebano. […] Multiplicidad asimilada a un rebano en el interior del cual se el poder produce individualizaciones. Es un poder del detalle, del cuidado cotidiano”. (89) “Es el poder pastoral de la Iglesia. Y desde entonces será preciso que yo examine mi conciencia y cada detalle de mi conciencia para contarle al pastor”. (89)
“Lo maravilloso será que Foucault que una de las grandes originalidades diagramáticas del poder pastoral será entonces la individualización de los sujetos, y que habrá que esperar al poder disciplinario de las sociedades laicas, para que tomen de la iglesia pastoral este proyecto diabólico: individualizar a los ciudadanos. En ese momento uno de los elementos del poder pastoral se convertirá en asunto del poder del Estado. El poder del estado se propondrá individualizar a los ciudadanos. ¿Bajo qué forma, bajo la forma de las disciplinas? Las disciplinas deben apuntar al detalle. Los escolares saben bastante sobre esto”. (91) Nietzsche exclamó al final de su vida que había sido el primero en desentrañar la psicología del sacerdote; Deleuze agrega que Foucault fue el segundo con su análisis del poder pastoral. El sacerdote, el pastor, afirma Nietzsche, es “el que vuelve la fuerza contra sí mismo”. (105)
“Al final de su vida Foucault se interesaba cada vez más por lo que llamaba el poder pastoral. Y creo que el libro no publicado, “Las confesiones de la carne”[3], analiza la formación de ese poder de la iglesia. Es una idea vieja que se encuentra en Platón; el pastoreo de un rebaño como modelo de gobierno. Es todo el tema de “El político” de Platón. ¿Quién? ¿Qué es el buen gobernante? Es el pastor de un rebaño. Pareciera no ser gran cosa, pero es un problema político fundamental: ¿Es pastoral el gobierno? Es obvio que en su recuperación del platonismo el cristianismo sacará partido de la idea de un poder pastoral, con los Padres de la Iglesia, y va orientarlo hacia caminos que estarán evidentemente muy lejos de Platón, puesto que son caminos cristianos”. [4] Y continúa: “El poder pastoral será ante todo un poder de nuevo tipo, un poder que el Estado no ejerce en absoluto en esa época, que quizá va a prefigurar Estados futuros, y que podría definirse como una relación de fuerza que se presentará como control de la cotidianidad, de la vida cotidiana, gestión de la vida cotidiana. La multiplicidad humana, la comunidad humana asimilada a un rebaño tal que el pastor debe ocuparse del detalle cotidiano de la existencia de cada miembro del rebaño. He aquí un tipo de poder que no tiene equivalente alguno que es absolutamente diferente del poder de la realeza. El rey no se ocupa en absoluto de la cotidianidad de los súbditos. El pastor se ocupa de la cotidianidad del rebaño y de lo que pasa en la cabeza del rebaño. Al rey le tiene sin cuidado lo que le pasa en la cabeza de las personas”. (2013: 246-247) A partir de los siglos XVIII y XIX el Estado ha “adoptado el modelo pastoral de la iglesia. Es decir, que el poder de Estado, con medios completamente distintos, convertirá en objeto propio una de las pretensiones fundamentales del poder eclesiástico, esto es, individualizar a aquellos sobre los que se apoya, individualizar a sus sujetos”. (2013: 247) Deleuze observa que hay un saber que se desarrolla en conjunción con este poder pastoral de la iglesia. “Todo un saber que va a desarrollarse al nivel confesional como casuística, al nivel de los sacramentos, al nivel de los Padres de la iglesia”. (2013: 247)
EL DIAGRAMA DE FUERZAS DE LA SOBERANÍA.
“En las sociedades llamadas de soberanía las categorías de poder serán extraer de una actividad cualquiera –y lo esencial es de cualquiera– y decidir sobre la muerte. La operación del soberano es extraer de una actividad cualquiera, el poder y decidir sobre la muerte. El soberano decide sobre la muerte en general, sea la muerte en la Guerra, sea la muerte del condenado. Una muerte cualquiera, una extracción cualquiera”. (171) “Cuando pueden elevar una categoría al coeficiente de ‘cualquiera’, tienen una categoría de poder”. (Idem) El diagrama de soberanía consiste “en extraer una fuerza de otra fuerza. Es una acción sobre la acción.” (86) “Va a extraer del producto, por ejemplo, del nivel de los impuestos; va a extraer del nivel de la producción. […] por todas partes extracción en lugar de composición. No se trata de gestionar la vida, sino de decidir la muerte”. (86) Hay un diagrama napoleónico que es típicamente intermediario entre la vieja soberanía y la disciplina naciente”. (87) “Es un diagrama de soberanía y al mismo tiempo un diagrama de disciplina. Más aun es Napoleón quien inventa el diagrama disciplinario”. (87) “Sucede que Napoleón esta justamente en la bisagra de la conversión del diagrama de soberanía en la sociedad disciplinaría. Se presenta como la resurrección del antiguo soberano, del gran emperador, pero al servicio de una sociedad completamente nueva, que será una sociedad, un diagrama de la organización del Ganado. Una especie de pastor laico: la vigilancia del ganado. El diagrama napoleónico será la conversión del diagrama de soberanía en diagrama de disciplina”. (107)
“El soberano no es sino una función formalizada, finalizada, que supone un diagrama. Entonces, hay que decir que hay un diagrama en toda sociedad, en todo campo social cualquiera que sea”. (106) El soberano es una fuerza de extracción. Y extraer es un afecto activo, así como ser la fuerza de la cual se extrae algo es un afecto reactivo”. (106)
“El régimen-prisión se forma en el siglo XIX como una nueva manera de ver el crimen. Al mismo tiempo, el derecho penal sufre una evolución por relación a las épocas precedentes. ¿Qué es esta evolución? Es la formación de un nuevo tipo de enunciados cuyo objeto discursivo, enunciativo, es la delincuencia. Prisión como visibilidad del crimen, enunciado como de delincuencia. Esto fue también una formación histórica”. [5]
EL DIAGRAMA DE FUERZAS DISCIPLINARIO.
“En las sociedades disciplinarias […] imponer una tarea cualquiera a una multiplicidad restringida cualquiera, eso es la disciplina: imponer una tarea cualquiera. Hay disciplina como poder desde el momento en que imponen una tarea cualquiera a una multiplicidad poco numerosa”. (2014: 171) La cárcel es un dispositivo que forma parte del diagrama de fuerzas disciplinario. “El panóptico es el diagrama de un mecanismo de poder reducido a su forma ideal. […] Su funcionamiento, abstraído de todo obstáculo, de toda Resistencia o de rozamiento, puede presentarse efectivamente como un puro Sistema arquitectónico y óptico. […] es de hecho una figura de tecnología política que puede y debe despegarse de todo uso específico”. (77)
EL DIAGRAMA DE FUERZAS BIOPOLÍTICO.
“Cuando el poder administra la vida”. (171) “El poder administra la vida en una multiplicidad numerosa”. (idem) “Gestionar la vida en una multiplicidad numerosa y un espacio abierto, controlar la vida, la biopolítica de las poblaciones”. (84) “La biopolitica pretende vigilar, es una gestión de los fenómenos probabilísticos, los nacimientos, las muertes, los matrimonios”. (84) “Yo diría que el espacio de la biopolítica, el espacio abierto, es un espacio de tipo liso, es un espacio que conlleva grados de densidad y de escasez: densidad de población, densidad y escasez de matrimonios”. (85)
EL DIAGRAMA DE CONTROL.
Deleuze se pregunta si no habríamos entrado en un diagrama de fuerzas que podría denominarse de control. No sería lo posmoderno este nuevo diagrama. ¿Podría decirse que la informática y las disciplinas conexas representan una mutación del diagrama, pero una sociedad donde las relaciones de fuerza ya no pasan por el diagrama disciplinario”? (87) De momento deja este interrogante en suspenso, pero ms Adelante en este curso y en el próximo aborda el tema.
Hemos podido constatar que Deleuze piensa que en toda sociedad hay un diagrama de fuerzas, y hace referencia explícita a los diferentes diagramas de fuerza de que habla Foucault: diagrama griego del agon, diagrama pastoral del cristianismo, diagrama moderno de la disciplina y diagrama reciente de la biopolítica. También pudimos constatar que Deleuze sugiere tímidamente en el curso que habría un nuevo diagrama ‘posmoderno’ de la sociedad de control. Esta sugerencia es desarrollada muy en breve en el curso, pero más tarde escribió un “Pos-scriptum sur les societés de controle”. El término ‘sociedad de control’ lo toma de William Burroughs. “Las sociedades de control están en trance de reemplazar a las sociedades disciplinarias”. [6] Pero advierte que “Foucault reconoce como nuestro próximo advenir”. (241) La sociedad disciplinaria se desarrolla en espacios cerrados (cárcel, escuela, hospital, fábrica); la sociedad de control se desarrolla en espacio libre. Ya no es la fábrica, sino la empresa. El control es una especie de modulación de la conducta dentro de una geometría variable. La sociedad de control opera como una nueva especie de máquina; se trata de la máquina informática. Deleuze advierte que las tecnologías existen acopladas a la máquina social, y que la máquina informática es parte de la evolución del capitalismo. “El mercado es ahora el nuevo instrumento de control social”. (245) Una nueva forma de dominación. El control funciona en nuestras sociedades de modo acelerado, está ligado al ciberespacio. Ya no tenemos el hombre encerrado (homo clausus), sino el hombre endeudado. “Entramos en las sociedades de control, que no funcionan más por el encierro, sino por el control continuo y la comunicación instantánea”. (230) Deleuze invoca una nueva necesidad de resistencia al control, o “la sumisión a un control”. (239)
Llama la atención que en este artículo Deleuze hace un paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, sin advertir, como había hecho en el Curso que Foucault propone después de la sociedad disciplinaria el diagrama de fuerzas de la biopolítica y que se desarrolla en el liberalismo y en el neoliberalismo. “La biopolítica de las poblaciones aparece cuando el derecho se propone administrar la vida, nos dice Foucault, en multiplicidades abiertas cualesquiera. Ven la importancia de la diferencia entre disciplina y biopolítica. Aquí se trata de un espacio abierto, son grandes multiplicidades cuyos límites no son asignables. Solo serán tratables mediante el cálculo de probabilidades”. (Deleuze, 2014: 366) Hay ahí, agrega Deleuze “un control social de las probabilidades” (ídem) Así, pues, Foucault estaría consciente de que hemos pasado de un control disciplinario cerrado a un control abierto. Y Deleuze continúa: “No es disciplina, ya no es la sociedad disciplinaria. ¿Qué es? Es el poder control, que es muy diferente del poder disciplinario”. (366) Nótese que todo esto lo afirma Deleuze exponiendo a Foucault. Deleuze hace referencia a la tesis de Virilio que opone enfáticamente encierro a vitalidad/control. Pero concluye: “Pues lo que Foucault define como una biopolítica de las poblaciones también excede por todas partes el encierro, que solo concierne a la disciplina de los cuerpos”. (370) Deleuze nos recuerda que Napoleón fue la bisagra entre el poder de soberanía y el poder disciplinario, y que de modo análogo Hitler y Mussolini serían la bisagra entre el poder disciplinario y el poder de control.
Gustavo Chipola comenta que, en el libro de Foucault “Seguridad, territorio, población” habla de tres formas de poder: el poder de soberanía, el poder disciplinario y un tercero que se refiere a la seguridad. “La tercera forma, que es propiamente el objeto de estudio de “Seguridad, territorio, población” corresponde a las tecnologías de seguridad que funcionan efectivamente como control social y cuya finalidad consiste en provocar alguna modificación en el destino biológico de la especie. En este caso Foucault plantea la hipótesis de una sociedad de seguridad”. [7] En dicho curso Foucault explica: “Lo que va a cambiar es sobre todo la dominante, o más exactamente, el sistema de correlación entre los mecanismos jurídicos legales, los mecanismos disciplinarios y los mecanismos de seguridad”. [8] En la actualidad, explica Foucault, domina un “pacto de seguridad”; hay un desplazamiento del pacto de territorialidad al pacto de seguridad. El espacio es ahora el espacio abierto de la ciudad, y no el espacio territorial. El espacio abierto de la ciudad es uno donde predomina la circulación, el intercambio puesto que predomina el mercado. La sociedad de control se vale de un modelo de modulación, “una especie de moldeado autodeformante que varía en cada momento. Estos procesos nunca tienen término, se trata de una formación permanente, educación continua y flexibilidad laboral se apoyan una respecto de la otra”. (Chipolla, 2011: 156) Chipola cita unas palabras de Deleuze tomadas de su libro sobre Leibniz. “Moldear es modular de manera definitiva, modular es modelar de manera continua y permanentemente variable”.[9] De acuerdo con Chipolla, Foucault ofrece en El nacimiento de la biopolítica instrumentos conceptuales para pensar los dispositivos de control en el modo neoliberal de gobierno. Vivimos en una sociedad regulada por el mercado y de generalizar los modelos empresariales incluso para el gobierno estatal, y en el caso del individuo convertirlo en empresario de sí mismo. “Se gobierna la conducta de otro por medio de la configuración del espacio de acciones posibles, el espacio en que se produce la subjetivación del individuo como empresario de sí mismo, incluso de sus propias satisfacciones”. (Chipolla, 163)[10]
Zygmunt Bauman también ha hecho referencia a esta transición de las sociedades disciplinarias a otra que, en su terminología, es un paso del panóptico al sinóptico. “Thomas Mathiesen ha sugerido que, a partir de que la modernidad superó su fase de Sturm und Drang para entrar en su última etapa, el panóptico /el mayor instrumento destinado a mantener a la gente junta en lo que se ha denominado ‘sociedad’- ha sido reemplazado gradualmente por el sinóptico: en vez de unos pocos que observan a muchos, ahora son muchos los que observan a unos pocos. La mayoría no tiene más alternativa que mirar: al carecer de fuente de instrucción en cuanto a las virtudes públicas, buscan motivación para los esfuerzos vitales tan solo en los ejemplos disponibles de hazañas privadas y sus recompensas”. [11] Más adelante agrega: “El sinóptico ha demostrado ser un instrumento de control mucho más eficaz y económico. Los restos del antiguo panóptico que aún funcionan no sirven para entrenar y convertir espiritualmente a las masas, sino para mantener en su lugar a los sectores de las masas que no deben seguir a la élite ni imitar su nuevo gusto por la movilidad”. (133)
Carlos Rojas Osorio
[1] Gilles Deleuze, El poder. Curso sobre Foucault, II, Buenos Aires, Cactus, 2014, p. 17.
[2] Gilles Deleuze, La subjetivación. Curso sobre Foucault, III, Cactus, 2015, p. 97-98.
[3] En realidad, ya salió en 2018. Les aveux de la chair, París, Gallimard.
[4] Gilles Deleuze, El saber. Curso sobre Foucault, I, Buenos Aires, Cactus, 2013, p. 246.
[5] Deleuze. El saber. Curso sobre Foucault, 2013, p. 37.
[6] Deleuze, “Post-scriptum sur Les societés de contrôle”, en Pourlarlers, Editiones de Minuit, 1990, p. 241.
[7] Gustavo Chipolla, “El homo oeconomicus neoliberal en la emergencia de la sociedad de control”, en Mario Montoya y Adrián Perea, Michel Foucault, 25 años, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, 2011, p. 151.
[8] Michel Foucault, Seguridad, territorio, población, Buenos Aires, FCE, 2006, p. 26.
[9] Gilles Deleuze. El pliegue. Leibniz y el barroco, Barcelona, Paidós, 1989, p. 30.
[10] En el mismo sentido se pronuncian Christian Laval y Pierre Dardot, La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal, Barcelona, Gedisa, 2013, p. 218.
[11] Zygmunt Bauman, En busca de la política, Buenos Aires, Paidós, 2007, p. 79-80.
PABLO GUADARRAMA: MARTÍ HUMANISTA LATINOAMERICANO
El Filósofo cubano Pablo Guadarrama escribe este libro: “José Martí: humanismo práctico y latinoamericanista.” [1] Y en él se explaya sobre el humanismo de Martí, pero en realidad hay una amplia referencia tanto al humanismo universal como al humanismo latinoamericano. De hecho, también al humanismo oriental, pues alude a la China y la India, y al humanismo ínsito en el pensamiento de Amerindia. “El mito también fue en la América cuna de la reflexión filosófica, aun cuando ese niño del pensamiento fuese prácticamente asfixiado antes de articular palabras superiores”. (45) Se cita el Pop Vuh cuando afirma: “Ni habría gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado”. (45) El ser humano será el fruto más logrado de la formación del mundo. Entre los mayas también destaca Guadarrama el valor del ser humano y cita la siguiente expresión: “Fue dueño de mandar en todas las fuerzas que se ven y en las que no se ven. Los cuatro mundos que hay dentro de este mundo le obedecían, y era rey del agua y del aire, del fuego y de la tierra. Le fue dado gran saber y poder, que luego perdió”. (46) Guadarrama concluye: “Los principales valores exaltados por los pueblos aborígenes, y así se expresa a través de los mitos y leyendas, son: la abnegación ante el trabajo, la sabiduría, la valentía, el desinterés, el amor a la familia y a la comunidad, el respeto a lo ajeno y a las tradiciones, entre los más importantes”. (85) Martí piensa en recobrar la continuidad de nuestra historia desde las culturas autóctonas; continuidad interrumpida por el proceso de conquista y colonización. Escribe Martí: “Con Guaicapuro, Paramaconi, con Anacaona, con Hatuey hemos de estar, y no con las llamas que los quemaron, ni con las cuerdas que los ataron, ni con los aceros que los degollaron, ni con los perros que los mordieron”. (289) Martí va descubriendo las culturas indígenas y se va compenetrando de ellas y de sus problemas, y aboga por la integración de los irredentos en un destino común. “Martí nunca renegó de su estirpe española, pero tampoco de su raigambre cubana y de su identidad latinoamericana, pues lo mestizo, lo mulato, lo negro, lo indígena y hasta lo asiático parecen destinados, según José Vasconcelos, a conformar el crisol de una emergente raza cósmica”. (290) Y afirmaba Martí: “Ni con galos, ni con celtas tenemos que hacer en nuestra América, sino con criollos y con indios”. (315) Asimismo: “En América, pues, no hay más que abrir caminos por las comarcas fértiles, sembrar mucho en sus cercanías, sustituir la instrucción elemental literaria inútil, con la instrucción elemental científica – y esperar ver crecer los pueblos”. (315)
Guadarrama toma en consideración también el humanismo del pensamiento oriental. “Confucio prefiere hacer del ser humano el objeto de su saber antes que especular sobre el Universo”. Considera que: “En la India prevaleció una concepción eminentemente dinámica del ser humano”. (143) De hecho, hay en Martí “una alta valoración de la profundidad de la filosofía de la India y China, los aportes africanos y, en especial, árabes, en la conformación de la cultura española y latinoamericana y su perplejidad ante los monumentos arquitectónicos de los aztecas y los mayas, y la profundidad cosmogónica y antropológica de sus concepciones”. (293)
La idea de un humanismo universal se fragua en el renacimiento europeo. Se propone rescatar la dignidad humana, por ello se presenta como una “fe en los valores humanos hechos por el hombre”. (141) El humanismo no es homogéneo. Se propone defender al ser humano como valor fundamental de todo lo existente. Guadarrama habla del humanismo práctico de Martí. El humanismo práctico necesita también de la teoría. Bien dijo Einstein que no hay nada más práctico que una buena teoría. Sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. O para decirlo con las bellas palabras de Martí: “Pensar es servir”.
Fray Bartolomé de las Casas polemizó contra Ginés de Sepúlveda. El defensor de la humanidad de los indios se apoyó en una antropología humanista. De hecho, como observa Guadarrama, fue en el contexto de esa polémica cuando se desarrollaron originariamente las discusiones de la filosofía en Nuestra América. La Escolástica Latinoamericana también tuvo una profunda dimensión humanista. “Cuando los humanistas del siglo XVIII, como Francisco Javier Clavijero, exaltaron en ellos (en los indios) el amor al trabajo, a la verdad, la modestia y la honestidad, contribuían a preparar el terreno ideológico para la emancipación política que ya se gestaba como intento por recuperar la dignidad estropeada por la dominación colonial”. (53) La defensa de la humanidad del indio fue importante pues hubo sectores criollos que trataron y lograron marginarlos.
Como Carlos Marx también Martí defiende un humanismo práctico. En ambos casos con un profundo vínculo entre la ética y la política. En el caso de Martí se trata especialmente de un humanismo latinoamericano. “Martí culminaba de manera ejemplar el ciclo de los próceres independentistas que desde inicios del siglo XIX no solo habían luchado por lograr la soberanía de estos pueblos respecto al yugo colonial peninsular, sino también por alcanzar formas superiores de dignidad humana, justicia y derechos humanos”. (15) Guadarrama piensa, con mucha razón, que no se puede encasillar el pensamiento martiano en ninguno de los ismos conocidos. Martí es la cúspide del humanismo cubano que se inicia con Félix Varela. El humanismo es práctico: “Si logra sugerir algunas formas, vías e instrumentos para conseguir la eliminación de tales expresiones de enajenación, y ante todo, cuando el que lo propugna pone como ejemplo su revolucionaria actividad personal para alcanzar lo que propugna, como se puede apreciar en el Héroe nacional cubano”. (20-21) El pensamiento independentista latinoamericano fue humanista y defensor de los derechos humanos y la justicia social. Martí se propuso continuar la obra de Simón Bolívar en su enorme esfuerzo por la emancipación de nuestros pueblos. “Mientras haya en América una nación esclava peligra la libertad de todas.” Bolívar sabía que la independencia no era suficiente, sino que era necesaria la abolición de la esclavitud y la plena incorporación del indio a la sociedad y al trabajo libre. Escribe Bolívar: “ya todos los que piensan han aprendido cuáles son los derechos de los hombres y cuáles sus deberes”. (118) La naturaleza, prosigue el Libertador, nos dota de un impulso hacia la libertad. Y agrega, la libertad es un alimento suculento, pero de difícil digestión. Martí y Bolívar piensan en la educación como una necesidad para el cultivo y desarrollo de la libertad. Tanto en Bolívar como en Martí, “como en todo revolucionario hay siempre una dosis de utopía”. (122) El mexicano Hidalgo propugnó por la abolición de la esclavitud y el reparto de la tierra en beneficio de los indígenas. Morelos reivindicó “los derechos de los más humildes y promovió una democracia radical agraria, conjugó la lucha por la independencia con el ataque al latifundismo y la redistribución de las tierras. En Argentina, Mariano Moreno se propuso nacionalizar los yacimientos mineros. El ecuatoriano Juan Montalvo “defendió la emancipación mental y cultural de la América Latina”. La Ilustración latinoamericana fue humanista como puede constatarse en el cubano Félix Varela, en el ecuatoriano Eugenio de Santa Cruz y Espejo o en el mexicano Benito Díaz de Gamarra. Y agrega Guadarrama: “Fue en esa simiente (ilustrada) que dejaron Simón Rodríguez y Andrés Bello en Bolívar, quien tenía plena confianza en la voluntad humana, por adversos que fuesen las situaciones de su batalla perenne”. (54)
Guadarrama se refiere también al humanismo de Hostos quien tuvo una actitud y un pensamiento independentista y revolucionario con cierta inspiración positivista y krausista. En Hostos como en Martí hay una voluntad de armonía con el mundo y con nosotros mismos. Tanto en Martí como en Hostos, como en Comte, hay una especie de divinización del hombre. Escribe Martí: “Hay un Dios, el Hombre”. (226) Asimismo, expresa Martí que la nueva religión es la libertad. Y Hostos escribe: “Se puede llegar, se llega, y es bueno llegar individualmente a desasirse de toda divinidad, a fabricar por sí mismo la suya, o a hacer de la humanidad un ser divino y de la civilización un culto, o a convertir la actividad de la propia conciencia en religión y en culto los deberes de la vida”. (Tratado de moral, 1969: 232) De igual modo y no menos importante, tanto Hostos como Martí defendieron los derechos de la mujer, y especialmente el derecho a la educación. Escribe Hostos: “Ley eterna de la naturaleza es la igualdad moral del hombre y la mujer, porque la mujer como el hombre es obrero de la vida, porque para desempeñar ese augusto ministerio, ella como él está dotada de facultades creadoras que completan su formación”. (Hostos, La educación científica de la mujer). Y Martí alude también al hecho fundamental según el cual a la mujer no le falta “capacidad alguna que posee el hombre”. (Martí, Obras, 1975, XI, 134-135) Y en una nueva República la mujer ha de estar y puede estar a la altura de la Nación. “Ni puede Patria dejar de advertir que las campañas de los pueblos solo son débiles, cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer; pero cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer tímida y quieta en su natural, anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa urge la obra con la miel del cariño- la obra es invencible”. (Martí, Obras, 1991, t. 5: 16-17)
Guadarrama percibe el humanismo también en el positivismo latinoamericano, como lo hemos apreciado ya en Hostos. Pero puede comprobarse también en el cubano Enrique José Varona y en el argentino José Ingenieros. De hecho, Guadarrama es un gran especialista en el pensamiento de Varona, a quien estudia desde su tesis doctoral en Alemania. Varona contribuyó a un proyecto ético y humanista liberador, desalienador, sembrando la confianza en los seres humanos, “confianza en sus autónomas capacidades transformadoras y de superación moral. (63) La eticidad humana depende de su sociabilidad. De ahí que la base de la ética sea la solidaridad. Ingenieros enseñó una ética contra “el hombre mediocre”, criticó el imperialismo, y fundamentó enseñanza moral en elevados ideales éticos. El uruguayo José Enrique Rodó criticó la nordomanía de algunos de nuestros pensadores positivistas y defendió una ética de superación personal y un élan de perfección.
Pablo Guadarrama considera que “El humanismo en el pensamiento latinoamericano se ha hecho más patente cuando las circunstancias históricas lo han demandado”. (146) En Martí el humanismo latinoamericano adquiere una dimensión mucho más concreta pues va por la dignificación de los pobres de la tierra”. (149) La fuerza humanizadora está en el mismo ser humano y no en una fuerza superior o divina. El humanismo práctico de Martí es concreto, histórico, contextual. Los pueblos deben considerarse como son, no como deben ser. De las necesidades de esos pueblos surgen personalidades como Bolívar, San Martín, Hidalgo, etc. Para Mariátegui “el socialismo no debe renunciar a ningunos de los progresos morales de la sociedad humana”. (68) Y criticó a quienes despreciaban el carácter ético del marxismo. El mexicano Vicente Lombardo Toledano afirmó que “el socialismo es un humanismo”.
Antonio Caso, Carlos Vaz Ferreira y Alejandro Korn cuestionaron el positivismo latinoamericano de las generaciones anteriores. Y siguieron una trayectoria humanista. De hecho, Samuel Ramos habla de un nuevo humanismo. En Alejandro Korn se defiende el humanismo desde su idea de la libertad creadora. Antonio Caso cuestionó la fascinación con la técnica en el hombre moderno. Consideraba que el ser humano es víctima de sus conquistas tecnológicas. Horacio Cerutti Gudberg nos dice que Leopoldo Zea enjuició el humanismo elitista. El nicaragüense Alejandro Serrano Caldera nos dice que la civilización actual concede más importancia a las cosas que al ser humano. Hoy nos domina la técnica. Es también la idea del venezolano Mayz Vallenilla; la técnica como voluntad de poder. Guadarrama se refiere también al filósofo argentino Arturo Andrés Roig, historiador de las ideas latinoamericanas. Para Roig en el pensamiento latinoamericano hay un humanismo que es la fuente de una filosofía de y para la liberación. Roig invita “a buscar en las ideas del pasado las raíces humanistas y desalienadoras que deben fructificar en el presente”. (76)
Para el humanismo de Martí, el problema fundamental es “la dignidad plena del hombre”. Su punto de partida es Cuba. El humanismo es una característica del pensamiento latinoamericano. Martí creía en la bondad del ser humano. “Creo, sobre todo, y cada vez más me afirmo en ello, en la absoluta bondad de los hombres”. (23) Pero como comenta Guadarrama, esto no significa que Martí desconozca nuestro lado oscuro. “Se ha de tener fe en lo mejor del hombre y desconfiar de lo peor de él”. (23) Ese lado oscuro puede llegar hasta la bestialidad. La fiereza humana está ahí; no es posible desconocerla. “La vida tiene sus bestias y sus fieras -sus pavos reales y sus águilas”. (57) De hecho, ese lado luminoso y ese otro lado oscuro de la condición humana los percibe Martí en sí mismo, en su propia persona cuando asevera que la suya “era una personalidad briosa e impotente, libérrima y esclava, nobilísima y miserable, -divina y humanísima-, delicada y grosera, noche y luz”. (Martí, Obras, t. 21: 68)
De todos modos, como explica Guadarrama: “Martí se caracterizó por justipreciar la naturaleza humana, sus potencialidades e imperfecciones”. (212) En carta a Ramón Emeterio Betances, “empeñado junto a él, en la independencia de Cuba y Puerto Rico, Martí escribe: “Los pueblos amigo mío, aunque desordenados e inconscientes, pueden más con el empuje de sus fieros sentimientos que la soberbia y el pecado de los hombres”. (56)
Martí criticó la imitación y proclamó que vivimos la hora de la creación. “Crear es la palabra de pase de esta generación”. El humanismo martiano tiene una dimensión ético-política. Elevar el nivel de justicia es elevar el nivel educativo. La educación como medio de salir de la esclavitud. “De la justicia no tienen nada que temer los pueblos, sino de los que lo resisten a ejercerla”. (135) Como escribe Pedro Pablo Rodríguez: “La justicia social, ya sea la libertad política, la independencia, el cese de la esclavitud, la vida digna de los obreros, es entonces para Martí. La medida ética que conduce a su actuación junto a los pobres de la tierra”. (137) El humanismo martiano se orienta hacia el perfeccionamiento humano. Cada uno debe “hacer la mayor suma de la mejor obra posible”. (57) Martí piensa el arte como creación. Creación que nace de la libertad y de poder de la personalidad. En el pensamiento de Martí no se puede exagerar la materialidad de las cosas. Hay también un mundo espiritual intangible. Materia y forma tomadas de modo separado son verdades incompletas. Martí espigó en algunas de las ideas positivistas, aunque propiamente no era positivista. La filosofía se debe defender desde la argumentación, el examen propio y la reflexión. Martí no separa al ser humano de la naturaleza. Las leyes del espíritu guardan una relación de analogía con las leyes del espíritu. Las leyes del espíritu son análogas a las de las mareas. Para conocer es necesario examinar. La fuente más creíble de la verdad es el examen propio y la reflexión. Raúl Fornet Betancourt nos dice que para Martí “la filosofía debe ser transformadora de la dialéctica histórica de la liberación del hombre y la naturaleza”. (204) Martí se dio cuenta de la pluralidad de filosofías, pero reconoció en esa pluralidad potencialidades epistémicas. “No hay manera de salvarse del riesgo de obedecer seriamente a un sistema filosófico, sino nutrirse de todos, y ver cómo en todos palpita un mismo espíritu sujeto a semejantes accidentes, cualesquiera que sean las formas de que la imaginación haya revestido esa fe en lo inmenso y esa ansia de salir de sí, y esa noble inconformidad con ser lo que es, que generan todas las escuelas filosóficas”. (209)
El humanismo de Martí guarda cierta analogía con lo que Carlos Marx denominó humanismo naturalista o naturalismo humanista. Como ya pudimos apreciar Martí no piensa al ser humano desligado de la naturaleza; y siempre percibe símbolos humanos en toda la naturaleza. Martí trató de aproximar a los humildes a algún tipo de paraíso terrenal, sin negarse a admitir, por supuesto, la posibilidad también de uno celestial”, (229) aunque como él mismo lo dice, “no hay manera de probarlo”.
Guadarrama nos presenta a Martí, como es obvio, muy ligado a su circunstancia cubana. “Su derecho de hombres es lo que buscan los cubanos con la independencia; y la independencia se ha de buscar entera con alma entera de hombres”. (259) El humanismo martiano no es mero patrimonio de los cubanos, sino de los latinoamericanos e incluso de todo el mundo. Es un humanismo cubano en sus raíces y universal en su amplitud y profundidad. “El pueblo de Martí ha sabido cultivar las raíces humanistas prácticas de lo mejor del pensamiento cubano y latinoamericano”. (276) Cintio Vitier anota que los grandes maestros de Martí fueron los libertadores latinoamericanos como Bolívar, San Martín, O’ Higgins, Sucre, Hidalgo, Juárez. Guadarrama considera que la fuente de la sabiduría de Martí se nutre de los libertadores latinoamericanos, pero también de pensadores como Eugenio María de Hostos, Benito Juárez o Eloy Alfaro. Guadarrama cita a Arsenio Suárez: “Sostengo que la obra visionaria de Martí está impulsada por un afán incesante de construir una utopía sobre la base de lo hispanoamericano autóctono. Construye un ideal utópico sobre la realidad cabal de Hispanoamérica, y lo pone como Norte de su acción. Sus escritos a la vez que constituyen una visión coherente del mundo hispanoamericano, contienen una crítica a la sociedad Hispanoamericana, y de una comunidad ideal para nuestros pueblos. Hace la crítica y ofrece recomendaciones para corregir los males. Prevé, previene y propone”. (294) Roberto Fernández Retamar percibe bien la temprana vocación tercermundista de Martí, pues con todos los pobres de la tierra es necesario el compromiso humanista, libertario e igualitario. Martí evoca a los pobres también cuando se refiere a la verdad. “¡La verdad se revela mejor a los pobres y a los que padecen! ¡Un pedazo de pan y un vaso de agua no engañan a nadie! (Obras, XIII: 22)
Nos dice Martí que “las tierras de habla española son las que habrán de salvar en América la libertad […] La mesa del mundo está en los Andes”. (299) Y dentro de ese contexto amplio afirma la libertad e independencia de Cuba y Puerto Rico. “Si quiere libertad nuestra América, ayude a ser libre a Cuba y Puerto Rico”. (301) Martí decía que: “La humanidad no se redime sino por una determinada cantidad de sufrimiento, y cuando unos la esquivan, es preciso que otros la acumulen, para que así se salven todos”. (282)
El excelente libro de Pablo Guadarrama nos ofrece, pues, una visión mundial del humanismo que cristaliza en el pensamiento de Martí. Porque Martí no se limitó a la necesaria y heroica revolución por la independencia de Cuba, sino que con una visión amplia cubre el pensamiento y la necesidad del ser humano en Cuba, Puerto Rico, Latinoamérica, el Tercer Mundo y en verdad todo el orbe. Basado en esa profunda perspectiva, Guadarrama nos ilustra ampliamente sobre el humanismo latinoamericano. Los mayas, los incas, entran en su perspectiva. Bolívar y Hostos, Juárez y Varona, fray Bartolomé de las Casas y tantos otros que se comprometieron en las luchas prácticas y en el pensamiento humanista pasan por las páginas de este libro. Identificar el humanismo latinoamericano le sirvió a Guadarrama para una idea directriz suya; la idea a tenor con la cual el humanismo es una característica del pensamiento latinoamericano. Y este libro lo muestra en forma palpitante. Es también una fina demostración de lo que significa hacer filosofía latinoamericana y hacer filosofía desde América Latina: mostrar lo que han pensado nuestros filósofos y pensadores. Traer a la memoria la obra ilustrada y humanista de los nuestros. Pensar desde Nuestra América.
El humanismo de Martí es un pensar libre, desde la libertad de pensamiento y en función de la libertad de nuestros pueblos. Libertad y justicia se aúnan, como bien decía Kant, in iustitia libertas. Justicia, libertad y solidaridad son valores raíces del humanismo martiano. Son valores supremos que todavía brillan en el espacio tiempo de nuestro presente y futuro. Justicia, libertad y solidaridad no son solo valores éticos e intelectuales, sino que son móviles de la acción, pues como bien ha explicado Guadarrama a lo largo de todo el libro, el humanismo de Martí es práctico, concreto, comprometido. Para Guadarrama el humanismo no es solo una concepción europea o eurocéntrica. El humanismo es universal porque se lo encuentra desde la India y la China hasta los pueblos árabes; desde nuestras culturas originarias, mayas, aztecas, incas hasta el Renacimiento europeo y a lo largo de toda la trayectoria del pensamiento latinoamericano.
Carlos Rojas Osorio
[1] Pablo Guadarrama, José Martí: humanismo práctico y latinoamericanista, Santa Clara, Capiro, 2015.
Hostos y Martí. José Antonio Bedia Pulido. Antillanismo Liberador, La Habana, Centro de Estudios Martianos, 2013.
-
Ambos próceres coincidentes en que las Antillas completan la obra de la civilización en América. P. 15
-
Martí, a diferencia de Hostos, no buscaba la confederación antillana, pero supo señalar la comunidad regional, de origen, lucha y porvenir. P. 17.
-
Hostos y Martí pudieron por ello realizar la transición ideológica del anticolonialismo al antiimperialismo en un solo proceso ideológico. P. 22.
-
Martí incursiona en el magisterio, Hostos tiene gran experiencia en la profesión, ambos difunden de modo similar postulados de progreso, libertad y redención. 63.
-
Hostos y Martí tienen mucho más en común que la divisa por la unidad e independencia cubano-puertorriqueña, emancipación y acuerdo, proyecto de patria justa instruida y moral, dignidad plena del hombre”. 80.
-
Concordaron en un ideal de emancipación humana, que sustenta una aproximación actual a la revelación del carácter histórico de nuestra identidad e integración regional. 116
Resumen
1. Sus proyectos revolucionarios no se limitan al escenario insular.
2. Recaban la igualdad sin distinción de raza o grupo social.
3. Exigen la independencia absoluta de las islas, opuestos a las tesis reformistas o anexionistas.
4. La redención humana es una tarea fusionada al patriotismo. Predican a favor de la moral, la ética, la libertad, la dignidad y el progreso social.
5. Se enfrentan al expansionismo norteamericano.
6.La patria es una esencia espiritual a redimir.
7.Son receptores de una herencia revolucionaria de estirpe bolivariana, p. 109.


LA EDUCACIÓN EN BETANCES
Hay una carta de Betances, fechada en Puerto Plata, el 25 de mayo de 1875, y dirigida a C. A Fraser, cuyo tema explícito es la Educación. Betances comienza excusándose no poder cumplir con la invitación que Fraser le hiciera a “una fiesta de la escuela”. Y enseguida pasa a felicitarlo por esta ‘fiesta’. “No puedo menos que felicitar esta población, al encontrar establecida en ella una de las prácticas más antiguas, y aun subsistente en la libre Inglaterra” [1]. En esta población, Puerto Plata, se celebra, pues, una fiesta de la escuela, y Betances felicita a esta población por esa iniciativa. Señala que es una práctica antigua de Inglaterra, y una práctica que todavía subsiste. Al mencionar a este país lo adjetiva “la libre Inglaterra”; el adjetivo “libre” es lo primero que nos llama la atención. En efecto, Betances, luchador incansable por la independencia y la libertad de Puerto Rico, Cuba, Haití y la República Dominicana, siente la necesidad de destacar el hecho de que Inglaterra es una nación “libre”. Así que tenemos dos cualidades notables que Betances señala sobre Inglaterra, el hecho de ser una nación libre y el hecho de haber instituido y mantenido una tradición de festejar la escuela, de hacer una “fiesta de la escuela”.
Ahora bien, ¿por qué Betances manifiesta este entusiasmo por la idea de celebrar una “fiesta de la escuela”? Es lo que nos explica inmediatamente después de la felicitación. “Es, en efecto, una fiesta de escuela, un hecho interesante no solo para los niños, sino también para los hombres, las familias; pues en ella se solemniza uno de los actos más honrosos de la humanidad: la educación de la infancia”. (IX: 620) En esta festividad escolar participa una comunidad y refleja amplia y profundamente un interés universal de la Humanidad. La comunidad a que se refiere es la comunidad asociada a la gran tarea educativa: los niños, sus padres, su familia. Esta fiesta no es solo para los niños es para la comunidad que está implicada en la educación de la infancia. Y de momento Betances da un salto cualitativo en su discurso epistolar y salta de una comunidad local a la Humanidad entera. La escuela de Puerto Plata rememora una práctica de la libre Inglaterra, y esa práctica educativa que une dos comunidades la dominicana y la inglesa, lleva Betances al principio fundamental válido no solo localmente, sino universalmente, un principio establecido por la Humanidad. Un principio establecido por la Humanidad y que honra a la Humanidad. Se trata del principio de educación de la infancia. Betances sabe, pues, remontarse de una circunstancia local hasta el principio universal que ilumina la importancia del hecho, su valor para el conjunto de la Humanidad. Pero Betances no se queda ahí, nos va a explicar por qué considera que ese hecho de una comunidad local tiene valor no solo como un hecho local, sino como realidad de la cual la Humanidad se ha hecho cargo y que precisamente por ello la honra. Betances sigue ubicándonos en la escuela y en el maestro que es quien nos trae ese beneficio honroso para la Humanidad. “Bajo los modestos auspicios del benéfico maestro comienza esta educación; y desde luego toma la escuela ese carácter de respetabilidad que nos obliga, durante toda la vida, a tributarle un homenaje incansable de gratitud”. (62) La educación de la infancia prosigue en la escuela por obra y gracia del maestro. Betances lo califica de “benéfico maestro”; es decir, de un ser humano que trae un bien a la comunidad y a la Humanidad; el maestro aporta un beneficio que honra a todos quienes participamos de ella y que honra a la Humanidad que creó esa institución. La comunidad de la escuela está formada por los niños, los maestros, las maestras y las familias que se ocupan de la educación de sus hijos. Ese beneficio del maestro y de la escuela es tan grande, tan importante que a ellos les debemos eterna gratitud. Betances señala como “carácter” de la escuela y del maestro “la respetabilidad”. Es decir, tanto el maestro como la escuela merecen nuestro más alto respeto. Ese respeto que merecen los maestros y la Escuela es tan importante que genera un deber, una obligación. El respeto a los educadores y a la institución que los acoge genera el deber de gratitud. Betances agrega que esa obligación de gratitud debe durar “toda la vida”. Es tan grande el beneficio de la educación que siempre debemos estar agradecidos con quienes desde la infancia nos iniciaron en la formación humana. Veremos que al final de la carta, Betances rinde homenaje de gratitud y admiración a los grandes maestros de la humanidad como Sócrates, Bolívar, Cristo, Washington.
A continuación, la carta de Betances explica los efectos beneficiosos que la educación trae para todos. “Es que la escuela es el principio de la iniciación a la vida modesta y laboriosa; es la base sólida del vasto recinto en que se desarrolla con seguridad una sociedad libre e ilustrada”. (62) La escuela nos inicia en la vida y en el trabajo; no en cualquier vida, sino en una vida sencilla, modesta pero laboriosa. Y a continuación el discurso betancino alza vuelo y se remonta a las alturas de sus más nobles y elevadas aspiraciones como ser humano, como pensador libre y, sobre todo, como líder de una nación que él y su pueblo aspira a ser una república democrática. La educación es necesaria para establecer una sociedad libre. Y con ello nos invita a evocar los principios del “ser humano libre” que bien enuncia en los “diez mandamientos del hombre libre”. El ser humano nace libre y somos iguales precisamente en cuanto nacemos libres. Ningún ser humano puede ser esclavo, porque todos nacemos libres e iguales. De modo que lo único que se corresponde con la connaturalidad de la libertad y la igualdad del ser humano es formar una sociedad libre. Dado esa connaturalidad de la libertad y la igualdad se sigue que no es posible aceptar el hecho de que exista la esclavitud, por eso el primero de “los mandamientos de los hombres libres” es la abolición de la esclavitud. Y la educación tiene esa sublime finalidad, guiarnos hacia una sociedad libre. Una sociedad libre, como explica enseguida, es una sociedad democrática. Notemos que junto a “sociedad libre” Betances agrega, “ilustrada”: sociedad libre e ilustrada. No cabe duda alguna del hecho de que Betances se formó en los valores de la revolución francesa que eran los ideales de la ilustración. La ilustración programa una sociedad que se emancipa de los moldes feudales cuya ideología era el catolicismo medieval. No en vano en los “mandamientos de los hombres libres” figura la libertad de cultos como uno de esos derechos de que debe gozar el ser humano libre. La sociedad democrática a que aspira Betances y a la cual la educación debe iniciarnos como finalidad suprema es una sociedad que goza de todos los derechos y todas las libertades. Betances enumera entre las libertades: la libertad de palabra, la libertad de cultos y la libertad de comercio. Y enuncia los siguientes derechos: derecho de votar todos los impuestos, derecho de reunión, derecho a portar armas, derecho a elegir nuestras autoridades.
La sociedad ilustrada fomenta una sociedad donde la inteligencia, el pensamiento y la palabra gocen de libertad. En efecto, “la escuela es el primer rayo de luz que brilla sobre nuestra inteligencia, es la lámpara de Diógenes que busca el hombre, encuentra el niño, le guía y le hace hombre”. (62) Como se sabe la ilustración son “las luces”, las luces de la razón, como dice Betances, las luces de la inteligencia. Bolívar y su maestro Simón Rodríguez, siguiendo también los ideales de la Ilustración, hablaban de “luces y virtudes”. Betances habla de las “virtudes republicanas”, es decir, de las virtudes propias de una sociedad que se organiza en forma de república democrática. Es interesante notar que Betances no recurre solo a las luces modernas de la ilustración, sino que se remonta a las luces de la educación griega y, en específico, al filósofo cínico, Diógenes. La luz de Diógenes era solo una lámpara con la que buscaba “un hombre”. Pero Betances amplía la significación de la lámpara de Diógenes para llevar luz al niño; es la luz que puede y debe iluminar el camino que todos hemos de seguir desde la infancia hasta la adultez. Pero Betances no solo menciona al griego Diógenes, alude al mundo helénico al decir: “De la Grecia libre a la América Libre (63). Libre es el adjetivo que domina en el discurso betancino para referirse a la Educación en los países independientes y democráticos, y para ponerlos de paradigma de la nueva educación en los países antillanos que van en busca de su liberación nacional.
La educación, continúa la carta de Betances, “es la salvación del pueblo, porque es la institución eminentemente democrática”. (63) La educación para una sociedad libre es lo mismo que la educación para una sociedad democrática. Democrática es una sociedad en que el “pueblo” se gobierna o por sí mismo o por medio de sus representantes. En una sociedad democrática la educación debe poder llegar hasta el pueblo. Nada hay tan favorable a las dictaduras y tiranías como la ignorancia. Betances lo afirma de modo explícito. El encuentro educacional “tiene la fortuna de no atemorizar gobierno alguno, si no es a los gobiernos tiránicos; y por este motivo debemos de precipitarnos, nuestros países, a levantar escollos por todos lados”. (63) La educación favorece la democracia y es un obstáculo contra la tiranía; por todos los rincones de los países es necesario crear escuelas porque ellas constituyen un ejercicio democrático y una muralla contra las tiranías. Donde haya al menos tres familias allí debe crearse una escuela. Muestra fehaciente de la contribución de la educación a la democracia es la ya mencionada Inglaterra y, agrega: “La escuela es la cuna donde se meció el Coloso Norteamericano, honra de Inglaterra, mientras la ignorancia tendía sobre nosotros el velo oscuro del Sistema colonial, vergüenza de la España”. (63) Betances contrapone el colonialismo español hegemónico en Nuestra América que esparce la ignorancia como un velo que la cubre a diferencia de los pueblos y las naciones democráticas que promueven la educación y preparan al pueblo para participar en la vida pública. Hay, pues, un sistema oposicional en el discurso betancino: democracias vs. colonialismo; educación para la libertad vs. colonialismo de las mentes mediante la ignorancia.
Hay el maestro humilde, sencillo trabajador en la obra pedagógica; pero hay también los grandes maestros de la Humanidad, los sabios. “La escuela es el refugio y la potencia del sabio y los espíritus más elevados se ennoblecen con el título humilde de maestros”. (63) En la Grecia libre vivió y enseñó un gran maestro, Sócrates; maestro que va por las calles y foros de Atenas y que dialoga con jóvenes y adultos. “Maestro fue Sócrates y el Cristo le llamaron maestro”. (53) Betances nos muestra paradigmas educativos de naciones diferentes del mundo, Jesús en Israel, Sócrates y Diógenes en Grecia, y, en otro plano de maestría Bolívar en Nuestra América y Washington en el coloso del Norte. ¿Cuál es ese otro plano de la educación? Lo explicita el mismo Betances al decir: “Bolívar y Washington han sido nuestros maestros en la escuela de la independencia y de la libertad”. (63) Veíamos al inicio de esta carta que analizamos, que Betances da un salto cualitativo desde la comunidad dominicana en el pueblo de Puerto Plata hasta la universalidad de la Humanidad; lo mismo sucede en este pasaje recién citado: salta de la labor educativa del humilde maestro de escuela en cada rincón de los países hasta los maestros de la humanidad que aún desde algún cronotopo determinado logra alzar vuelo para inspirar a muchísimos otros pueblos y seres humanos individuales. Dos grupos diferentes menciona Betances en estos maestros de la Humanidad. Los sabios como tales: Sócrates, Diógenes, Jesús. Este primer grupo tiene importancia educativa universal. El segundo grupo de maestros que menciona Betances tiene una significación política explícita, pues son “nuestros maestros en la independencia y en la libertad”. Y lo dice con toda justeza. Washington fue un gran líder en la independencia de Estados Unidos con respecto a Inglaterra. Bolívar fue el paradigma más citado por Betances como líder de la independecia de cinco naciones latinoamericanas. Al igual que Hostos, Betances dedica páginas sublimes al Libertador, como lo hace también con Alejandro Petión de Haití, Martí de Cuba y Máximo Gómez y Luperón de la República Dominicana. Pero la referencia a una educación para la soberanía no termina ahí; Betances extrae las consecuencias de su análisis de los grandes maestros de la educación al hacer valer sus valoraciones para los países de las Antillas aún en busca de su liberación nacional. “Tener escuelas es ser dignos de esa libertad y de esa independencia, propagar escuelas en las Antillas es salvar a las Antillas”. (63) No es suficiente el elogio de los maestros universales sea por su sabiduría sea por su obra en pro de la soberanía de los pueblos; no basta el elogio, es necesario pasar del elogio a la acción educativa que fomente una educación para la libertad; es necesario pasar del paradigma a su realización en la praxis pedagógica. Claro, no es suficiente sembrar escuelas, Don Pedro Albizu Campos, en la línea paradigmática betancina se pregunta: “Al Sistema educativo hay que formularle algunas preguntas? ¿Para qué educamos a la niñez puertorriqueña? ¿Para que sean hombres de conciencia libres o esclavos coloniales? No basta sembrar escuelas por doquier. La escuela lo mismo puede servir para construir que para destruir”. [2]
La carta de Betances concluye diciendo: “Honra pues a los hijos de la nación que recorre los mares, bandera desplegada, llevando luz por el mundo entero; a la grande a la noble civilización madre Inglaterra. Felicitémonos de imitarla, y del seno del mar Caribe podrá salir algún día la Patria Antillana digna de la portentosa Albión”. (63) Recordemos que Betances se está dirigiendo al inglés que organiza la “fiesta de la escuela” y que es el motivo concreto de la carta. En realidad, podemos considerar esta carta de Betances como su verdadero manifiesto educativo. Felicitando al organizador de la “fiesta de la escuela”, Betances aprovecha la oportunidad para delinear con mano maestro sus principios educativos: educación para una sociedad libre y democrática que contribuya de descolonizar las mentes de los niños y los jóvenes y que nos guíe por el camino de la liberación nacional. Todos los paradigmas educativos que Betances evoca son los de sociedades libres y democráticas y modelos de seres humanos que se han comprometido con la sabiduría universal y la soberanía de los pueblos.
Carlos Rojas Osorio
[1] Ramón Emeterio Betances, Obras completas, San Juan, Zoomideal, 2017, vol. X, p. 62. (Edición a cargo de Félix Ojeda Reyes y Paul Estrade).
[2] Pedro Albizu Campos, Obras, I, Río Piedras, Editorial Jalope, 1975, p. 157.
LECTURA DE “LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LOS HOMBRES LIBRES” DE BETANCES
El escrito más conocido de Ramón Emeterio Betances (1827-1898) es el manifiesto intitulado “Los diez mandamientos de los hombres libres”. Redactado en San Thomas en 1867 fue el preámbulo necesario a la insurrección del Grito de Lares. Reparemos, de momento, en el título. La expresión “diez mandamientos” sugiere una cierta analogía con las tablas de la ley mosaica que también se intitula “Los diez mandamientos.” Y, efectivamente, así es. Si nos referimos al campo conceptual en el cual se mueve Betances, es decir, el de la revolución francesa y sus varias constituciones cuyos prólogos enuncian “Los derechos del hombre y del ciudadano” podemos comprobar que en ese ámbito teórico aparece esa analogía con “Los diez mandamientos” de la ley mosaica. “El término ´Montaña´ adquirió en el año II una significación muy precisa. En Saint-Flour en la sociedad popular, al comienzo de cada sesión se procedía a la lectura de los Commandements révolutionnaires de la Montagne, Sinaí des Français”. (A. Soboul, La revolución francesa, 1987: 293) El término francés “commandements” se traduce al castellano por “mandamientos”. El texto continúa así: “Garnier des Saintes, diputado de la Charente Inferior, al recordar que la Legislativa tenía ya su Montaña, añadió dirigiéndose a los jacobinos: “Moisés fue a buscar sus leyes a lo alto de una montaña también la Montaña de la Convención dará unas leyes a Francia”. (293) El Sinaí fue la montaña en que la Biblia nos dice que Moisés recibió “los diez mandamientos”.
En la Francia revolucionaria la Montaña identificaba a los jacobinos en franca oposición a la Gironda, identificación de los girondinos. “Montaña: parece que la célebre expresión habría sido pronunciada por primera vez el 27 de octubre de 1791, por Lequinio, en la Asamblea Legislativa. Pero la Montaña, los montañeses no llegaron a hacerse populares hasta el otoño de 1792, cuando frente a la Gironda y a sus ataques se formó un grupo de convencionales decididos a defender la Comuna de París y a legitimar la insurrección del 10 de agosto”. (292) Así, pues, queda clara la analogía que ya en su tiempo los jacobinos tuvieron entre sus mandamientos (commandements) y los que Moisés llevó a su pueblo. Toda analogía supone semejanzas y diferencias en la palabra o término utilizado. En ambos casos se trata de “mandamientos”, es decir, de una serie de imperativos dados al pueblo como normas de conducta. Tanto en la tabla de Moisés como en la de Betances se trata de “diez mandamientos”, ni uno más ni uno menos. Ambas series de imperativos tienen un significado universal; la tabla de Moisés se dirige al pueblo de Israel, pero es un considerado Dios universal y por eso el alcance de su legislación moral va más allá del pueblo israelita. Los llamados pueblos del “libro” (es decir seguidores de la Biblia) lo tomaron siempre como legislación moral universal. Estos pueblos son Israel, el Islam y la Cristiandad medieval que también reconoce en los “diez mandamientos” su legislación moral. Mahoma reconoció en Moisés uno de los profetas.
Es obvio que hay diferencias muy importantes. Los “diez mandamientos” constituyen una legislación moral y religiosa que Moisés reconoce como autor al mismísimo Dios. “Los derechos del hombre y del ciudadano” de la revolución francesa es una legislación que se atribuye a la Razón. La diosa Razón de que hablará Robespierre y que, de hecho, le organiza un culto público. Modernidad, entonces, del enfoque del legislativo revolucionario.
Betances invoca la libertad como atributo de los seres humanos que han de seguir la nueva legislación; son mandamientos de los “hombres libres”. Es decir, ya no son mandatos dados por la suprema autoridad divina, sino por la autoridad libre que es la razón universal. Recordemos que el gran lema de la revolución francesa era “Libertad, igualdad y fraternidad”. Y Betances es siempre fiel a esta trinidad de valores. De hecho, Betances reconoce que “la primera ley es la libertad” (2013, IV: 81). Y la trilogía revolucionaria es mencionada muchas veces. Por ejemplo: “Libertad, igualdad para todos los hombres que son mis hermanos” (2013, IV: 101). La libertad y la igualdad son derechos naturales: “Al nacer los trae cada hombre”. (IV: 101) Esta idea de la connaturalidad de los derechos humanos es la tesis fundamental de la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la revolución, y a ella se acoge Betances. Esta connaturalidad de los derechos forma parte de la moderna tradición del derecho natural y es también invocada por la declaración de los “derechos del hombre y del ciudadano”. Al decir que “Todos los hombres nacen libres e iguales”, esta referencia al moderno Derecho natural es muy significativa, pues, en efecto, el iusnaturalismo es (de hecho, desde la Antigüedad) una teoría de la moral, una ética universal. Ya vimos que los “diez mandamientos” de la ley mosaica constituyen una legislación moral y religiosa, ahora podemos decir que tanto la declaración revolucionaria de “los derechos del hombre y del ciudadano” como “los diez mandamientos de los hombres libres” constituyen una legislación ético-política. En efecto, libertad, igualdad, fraternidad son valores éticos universales. Pero el alcance que en ambos casos tiene esta legislación no es solo ética sino con igual fuerza una legislación política. En el caso de los revolucionarios franceses la “declaración de los derechos del hombre y del ciudadano” es el “Prólogo” a la nueva constitución que adoptan los revolucionarios para dejar atrás el orden monárquico y feudal. En el caso de Betances, los “Diez mandamientos de los hombres libres” es una exigencia urgente que hace a las autoridades gubernamentales españolas si es que quieren acabar con la colonia y permitir a los puertorriqueños la liberación hacia formas modernas de organización social y política y es, al mismo tiempo, un llamado al pueblo de Puerto Rico que lo convoca para la independencia nacional, la libertad y la justicia.
Los mandamientos son, pues, imperativos. Un imperativo es una orden para hacer algo. Kant habló del imperativo categórico y postuló que la ética del deber se basa en el imperativo categórico. El imperativo categórico es incondicional. También los “diez mandamientos de los hombres libres” son imperativos categóricos, es decir, incondicionales; valen en cuanto tales, sin condiciones. No hay excusas para la libertad. Se es libre o no se es libre sino esclavo. “No hay término medio entre la libertad y la esclavitud”. (Betances, Obras, 2017, IV: 164) Tiene mucha razón Paul Estrade cuando comenta: “No cabe duda que la reivindicación de la libertad ha sido el móvil central de Betances, en todas sus actuaciones, como hombre y como ciudadano. Pero para entender sus diferencias ideológicas infranqueables con muchos de los llamados ‘liberales’ de su época, importa precisar en seguida que para él no basta con aspirar a la libertad, hay que conquistarla; es cercenada la libertad si no la acompaña la justicia; es menguada libertad de un pueblo si no la corona la independencia”. (Estrade, 2017: 258)
Hemos explicado el término “mandamientos”, o sea, el imperativo ético y político que nos exige la defensa de los derechos y de las más amplias libertades enunciadas en ese gran código. Preguntémonos ahora por “los hombres libres” en la expresión que se halla en el título: “los diez mandamientos de los hombres libres”. ¿Qué significa para Betances un ser humano libre? ¿Qué implica libertad y cuáles son sus consecuencias en el orden ético y político? La primera idea, la idea matriz o fundamental, es que los seres humanos nacemos libres e iguales. La libertad y la igualdad son derechos naturales, “al nacer lo trae cada hombre”. (Betances, 2013, IV: 61) Betances postula que “la primera ley es la libertad”. (IV: 81) En verdad es una consecuencia de la primera idea, la idea matriz que acabamos de citar, nacemos libres e iguales, de derecho, es decir en ley, la primera ley.
Es interesante la semejanza con el pensamiento de Hostos, pues éste afirma que la primera ley de la sociedad es la libertad. Son siete leyes las que afirma Hostos como leyes sociales, pero la primera es la libertad. Betances afirma, pues, que la libertad es la primera de las leyes inherente a los derechos naturales de los seres humanos. Además, valiéndose de otra semántica nos dice: “este bien superior a todos los otros: la libertad”. (IV: 316) La libertad es la primera ley del derecho y es al mismo tiempo el bien supremo para los seres humanos. Si el ser humano es libre, y nace libre, no puede ser esclavo de nadie. De ahí esa fundamentalidad de la libertad: primera ley del derecho y máximo bien. Concorde con estos principios es su idea y su práctica. La libertad es el bien superior, la primera ley del derecho; es, pues, la libertad la base de la soberanía, su señorío, su dominio sobre todas las actividades humanas: “En la adoración de aquella que domina por doquiera y siempre las ciencias, la política y las artes: ¡la libertad!”. (Betances, 2013, IV: 126) Esta soberanía de la libertad la invoca también Betances como parte del poema Exilio y libertad (IV: 127)
Yo he dicho cada vez: la libertad radiosa, soberana y serena.
Betances nos dice: “el derecho más natural (la posesión de la propia persona)”. (2017, XII: 133) Uno mismo como persona y también un pueblo es dueño de sí; cada uno es soberano, y los pueblos también. La libertad es soberanía, ser independiente, ser dueño de sí, y ello vale tanto para los individuos como para los pueblos: tienen derecho a ser soberanos. Esta idea a tenor con la cual la libertad de un pueblo (o de una persona) consiste en ser dueño de sí mismo la encontramos de modo explícito en Marco Tulio Cicerón. “Son muchas las cosas las que faltan del todo al pueblo que está sometido a un rey, y, en primer lugar, la libertad; la cual no consiste en tener un dueño justo, sino en no tener dueño alguno”. (La república, 1994: 108) Y comenta Álvaro D´Ors, quien traduce e introduce este texto ciceroniano: “Esta definición de la libertad corresponde al más genuino concepto romano, para el que aquélla consiste en no tener dueño (como tenían, en cambio, los esclavos, aunque se esté bajo potestad absoluta de un padre, como ocurre con los hijos, que son precisamente los liberi”. (D´ Ors, en Cicerón, La república, 1994: 108, nota 227).
La idea de libertad como pertenecerse a sí mismo, no es solo una idea antigua (Platón o Cicerón, o el derecho romano) se la encuentra también en los filósofos modernos. De hecho, Betances considera tanto la libertad como la igualdad derechos naturales. Betances se beneficia tanto del pensamiento clásico como del moderno; y por esto su idea de libertad tan unida a la de justicia e igualdad tiene un aire antiguo, pero a la vez recalca tanto la validez de los derechos individuales que se nos muestra muy moderno. Betances comparte la idea de Jean Jacques Rousseau según la cual la libertad sin igualdad es un mero engaño.
El bien común que busca la sociedad es la felicidad, nos dice Betances, pero éste bien consiste en el goce de los derechos y las libertades. “En nuestras manos está la felicidad de todos. Ella estriba en la proclamación de las libertades, en el ejercicio de los derechos y en la práctica de las virtudes republicanas”. (IV: 82) Es imposible que la tiranía de los monarcas pueda darnos libertad, derechos y menos aún felicidad. El modo republicano y democrático de vida no existe para los españoles; es un pueblo que está muy atrasado para ser una república o una democracia.
Los “reyes son inútiles”; toca al pueblo tomar la libertad. “Derecho a aspirar a la independencia”. (IV: 79) O también: “El pueblo que quiere libertades, las coge, y no las espera de nadie, de gracia y merced”. (V: 218) Buscamos la libertad y el modo republicano y democrático de vida. “Yo creo en la libertad y en la república para mi patria”. (IV: 87) La revolución francesa decapitó al monarca, y Betances comenta: “La obra de Céspedes y de sus compañeros duró diez años. Antes de él, ciertamente sordas conspiraciones se habían urdido, desde 1792, al soplo de la revolución francesa. Los espíritus criollos tan aptos para tomar al vuelo las ideas de libertad, no podían permanecer insensibles, a los actos de la Asamblea Nacional y de la Convención”. (IV: 170; itálicas suplidas)
Betances piensa en las libertades individuales porque todos tenemos los mismos derechos, pero al mismo tiempo piensa en la libertad de todos. “Mi amor eterno e inquebrantable a la libertad de todos”. (IV: 87) La libertad fue sin duda el ideal más persistente. En efecto, no se trataba sólo de la libertad entendida en un sentido moral e íntimo, sino que se la hizo valer en todos los órdenes de la vida civil: libertad de pensamiento; libertad de expresión; libertad de imprenta; libertad de asociación, libertad de cultos. Como se verá en detalle, son estas las libertades que figuran en los felizmente famosos “Diez mandamientos de los hombres libres” de Ramón Emeterio Betances. El ideal de libertad y sus decisivas consecuencias en el pensamiento, la expresión y la asociación, también exigía una conducta de tolerancia. Fue Voltaire el mayor abanderado de ese ideal de tolerancia hasta el punto que todavía hoy leemos su tratado con no poco beneficio. Ahora bien, Voltaire está muy presente en el pensamiento betancino.
Betances nos dice que la libertad es resultado de una lucha. “El pueblo que quiere libertades, las coge: y no las espera de nadie, de gracia y merced”. (Betances, 2013: V: 218) Somos nosotros mismos quienes hemos de lograr la libertad y la independencia; no hay que esperarlas ni de España, ni de Inglaterra, ni de Estados Unidos. De hecho, España no puede ofrecernos ninguna de las libertades, porque ella misma no las tiene. El grito de Lares significó, dice Betances, un hito en esa lucha por la libertad y la independencia. Y al final de su vida dirá: “Si Puerto Rico no actúa rápidamente, será para toda la vida una colonia americana”. (2013, V: 527) Sin libertad no es posible la felicidad de un pueblo ni la práctica de los derechos. La felicidad de un pueblo depende de las virtudes republicanas: la libertad, el derecho y la justicia. “Patria, justicia y libertad” son los más elevados valores que Betances defiende con entusiasmo e inteligencia. “Soy siempre el mismo en la superficie ansioso de que luzca en nuestro país la libertad y todos los bienes que de ella se derivan. Eso sí: yo quiero la libertad bien mascada y que pueda tragarse sin causar ninguna irritación”. (V: 87) El pueblo debe conocer los derechos y libertades por los cuales debe luchar. “Soy de pensar que debemos solamente ayudar al pueblo a conocer a los hombres y sus doctrinas, no taparlos para que no los conozca. Usted sabe que soy partidario de las libertades de todas clases”. (Betances, V: 135)
-
Abolición de la esclavitud. No es casual, afirma José Manuel García Leduc, que la liberación de los esclavos sea el primer mandamiento de los hombres libres. A la libertad fundamental, es decir, al hecho según el cual nacemos libres e iguales, siguen una serie de libertades. La naturaleza no ha hecho a nadie esclavo, sino a todos libres. Cualquier esclavitud es obra de alguna dominación de unos seres humanos por otros. Cuando Betances define la justicia como el reconocimiento de los derechos de cada cual, es precisamente a propósito de la abolición de la esclavitud que lo hace, y así nos lo recuerda Ada Suárez. “No hay término medio entre la esclavitud y la libertad”.
-
Derecho de votar impuestos. Betances siempre se quejó del uso abusivo que las autoridades españolas hacen del presupuesto de Puerto Rico. Se enviaba a la metrópoli la mitad del presupuesto supuestamente por ahorros hechos aquí, dejando al pueblo puertorriqueño sin escuelas y sin servicios de salud pública y dejando lo que quedaba para los empleados peninsulares y para una policía militar innecesaria. Una república soberana y democrática, como la que piensa Betances, hace su propio presupuesto, impone los impuestos necesarios para atender a las necesidades del país, la educación, la salud y el resto de las necesidades del pueblo. Así, pues, los impuestos no nacen de una imposición extraña, sino del autogobierno que piensa en las necesidades de la sociedad.
-
La libertad de culto era en esa época una exigencia revolucionaria puesto que se vivía en un estado confesional que imponía a todo el mundo lo que debía creerse, y fuera de ello era considerado heterodoxo y le caía el peso de la ley. Recordemos el caso de Félix Matos Bernier quien fue encarcelado por atacar la práctica católica de la confesión. Con muchas precauciones no es hasta el concilio Vaticano II que la iglesia católica acepta el principio de la libertad religiosa.
-
La libertad de palabra o expresión pública del pensamiento es uno de los grandes principios modernos, bastante desconocido en los dos milenios anteriores de historia. Y que seguimos apreciando en grado sumo, y combatiendo a quienes todavía hoy pretenden controlar las mentes humanas y su libre expresión pública. El signo de la dictadura es, dice Spinoza, la negación de la libertad de expresión. “El Estado más violento es, pues, aquél en que se niegue a cada uno la libertad de decir y enseñar lo que piensa, siendo, por el contrario, moderado aquel donde esta libertad se concede a cada uno”. (Tratado teológico político, 1986: 410). Consecuencia de la libertad de expresión es la libertad de imprenta; negada aquélla, se niega ésta.
-
Libertad de imprenta. En “los diez mandamientos de los hombres libres” está incluida la libertad de imprenta como una de las libertades democráticas fundamentales, sin la cual tampoco hay libertad de palabra o expresión. Betances está muy consciente de la falta de libertad de palabra y de imprenta en la Isla, y por eso escribe. “Verdad es que no había prometido civilizar tan pronto la isla, y le ha traído una partida de progresistas -ahora es progresista todo el mundo- que hará progresar rápidamente el país. Verdad es que no da libertad de imprenta a los puertorriqueños; pero se le concede tan completa a los españoles que un cualquiera (tan cierto es que él de que lo es, que tiene la modestia de firmarse cualquiera) puede escribir impunemente que Puerto Rico se acostumbra a todo porque su símbolo es el cordero”. (Betances, 2017: X: 159) Se trata de otra de las terribles incongruencias del liberalismo reformista español, permite la libertad de imprenta en España y la prohíbe en sus colonias.
-
Libertad de comercio. La libertad de comercio tenía sentido en un mundo que salía del viejo régimen cuasi-feudal y reclamaba libertades económicas. En dicho sistema había monopolios denominados “estancos”. El comercio exterior se limitaba a España y era obligado hacerlo en navíos españoles o autorizados por ellos. España regulaba todo lo relacionado con el comercio y la navegación. Frente a dicho sistema altamente restrictivo, se exige la libertad de comercio, la eliminación de barreras artificiales al comercio.
-
Derecho de reunión. Siendo el ser humano un ser social (o político, como dice Aristóteles) tiene el derecho de reunirse con sus semejantes. Esto lo reconoce Betances en los “diez mandamientos”. Como resultado de la revolución de 1848, en Francia, se establece también el derecho de asociación, pero su referencia es más radical que la sola del derecho de reunión. El derecho de asociación permite a los obreros asociarse para defender sus legítimos reclamos. Betances lo refiere al anarquista Louis Blanc. Antes de esta ley estaba prohibido en Francia las asociaciones obreras.
-
El derecho a portar armas era una exigencia fundamental y Betances estaba muy consciente de ello puesto que predicaba la vía armada para la lucha por la independencia nacional. La constitución francesa de 1793 (la más revolucionaria), consagra el derecho de resistencia. Y Betances lo sabe, y por eso habla de “derecho”. “En la lucha armada unos y en el servicio de reunión de fondos otros, todos podemos contribuir al triunfo del derecho”. (IV: 80) Este énfasis en la revolución mediante el recurso a las armas, lo separa de los liberales reformistas puertorriqueños y cubanos. “Betances postula métodos de lucha que, por lo regular, no encuentran apoyo en sectores liberales”. (Félix Ojeda, 2001: 58) Betances se reafirma: “Yo, personalmente, el primer derecho que reclamo hoy como lo reclamaba en 1867, para mis paisanos, es el derecho de poseer armas”. (2013, V: 218)
-
Inviolabilidad del ciudadano o libertad de la persona. Entre los diez mandamientos de los hombres libres figura “la inviolabilidad del individuo”, que es lo mismo que la libertad de la persona. Este derecho había sido consagrado por la Constitución francesa (1791). “Es, en primer lugar, la de la persona, la libertad individual garantizada contra las acusaciones y los arrestos arbitrarios (art. 7) y por la presunción de inocencia (art. 9) Los hombres dueños de sus personas, pueden hablar y escribir, imprimir y publicar libremente, a condición de que la manifestación de sus opiniones, no altere el orden establecido por la ley y a reserva de responder del abuso de esa libertad (art. 10 y 11”. (Soboul, 1987: 61-62.
-
Derecho de elegir nuestras autoridades. Betances refiere este derecho de elegir las autoridades gubernamentales a la revolución francesa de 1848 e invoca el nombre de Ledru-Rollin como quien propone esta ley ante la Asamblea legislativa. Este derecho es inherente a los sistemas democráticos de gobierno. Betances recalca en varias ocasiones en la idea según la cual mientras los puertorriqueños no elijamos las autoridades que nos gobiernan no puede haber república democrática, no soberanía, ni libertad ni justicia. Betances exige el derecho de votar tanto para la aprobación de la Constitución que organiza el Estado y el gobierno como también para la elección de las autoridades legislativas y ejecutivas.
Hay una observación importante de García Leduc que hace ver profundas diferencias con el liberalismo. “Betances rechazó que el liberalismo defendiera esas libertades y derechos individuales exclusivamente, sin tomar en consideración lo que él consideraba la íntima relación con la justicia”. (García Leduc, 2007: 58) El liberalismo, como bien explica Norberto Bobbio, solo reconoce la igualdad frente a la ley. En relación al Derecho nacemos libres e iguales: iguales en cuanto todos nacemos libres. Cuando Betances invoca la justicia no es a los liberales a quienes invoca sino a Platón, a Aristóteles, al Derecho romano, clásicos inspiradores de la idea política del bien común. Betances recoge lo mejor del pensamiento antiguo, la sociabilidad natural del ser humano y su necesaria vinculación con el Estado, de ahí la necesidad de la justicia. La libertad, pues, debe ir al unísono con la justicia y la igualdad. Aspiramos a una república libre y compuesta de hombres de bien: “Creo en la igualdad de nuestros derechos, con todos los pueblos civilizados. Los grandes no son grandes sino porque estamos de rodillas. Levantémonos”. (2013, IV: 87) La lucidez de Betances ha sido unir libertad y justicia indisolublemente, síntesis de dos principios y de dos épocas. En primera instancia la libertad es entendida por Betances como ser dueño de uno mismo, (sui iuris esse), ser independiente de toda influencia externa. Y la justicia es atribuir a cada cual lo que le pertenece (suum cuique tribuere), que aparece en un manifiesto contra la esclavitud. Para todos los pueblos del mundo, el futuro está en la libertad. “El porvenir que preveo para estos pueblos es evidentemente remoto pero su realización no es imposible en absoluto, es de esperar. La Libertad es una diosa tan noble que ante ella pierde el manto de los reyes todo su brillo y los pueblos miran hacia ella para adorarla”. (Betances, 2017, XII: 84) Francia salió “del error” y ahora está “regenerándose gracias a la democracia”. (XII: 87)
En breve, el pensamiento de Betances con respecto a la libertad es parte de su núcleo más central. Esa centralidad de la libertad la sintetiza él mismo en la concisión de sus palabras: “Soy partidario de todas las libertades”. La libertad es núcleo fundamental del ser humano; el ser humano libre es lo que se proclama en los “diez mandamientos”. Siendo naturalmente libres nadie puede ser considerado esclavo y todos tenemos el supremo derecho a gozar de la libertad, de todas las libertades. La libertad betancina se proyecta en ámbitos diferentes, es parte de la condición humana, es el primer derecho que nos caracteriza, es decir, el derecho a pertencerse a sí mismo y a no estar sujeto a ningún poder oprimente; es libertad para el individuo y libertad para los grupos que han sido sometidos y por los cuales hay que luchar solidariamente. El ser humano individual se pertenece a sí mismo; asimismo, cada pueblo o nación se pertenece a sí mismo y no puede ni debe estar bajo el yugo de nadie. La libertad de un pueblo o nación es su soberanía. Finalmente, en el pensamiento de Betances no puede separarse la libertad de la justicia; separarlas es un engaño o una mentira.
Carlos Rojas Osorio
BUNGE Y LA ÉTICA
(Homenaje a Mario Bunge en sus cien años)
La ética no se produce en el vacío, de lo contrario se sume en la fantasía. La ética “se la puede enriquecer y utilizar cuando se la fundamenta en una teoría de los valores y las ciencias sociales, y se la hermana con la teoría de la acción y la filosofía política”. [1] Los valores se salvaguardan en conjunto, no aisladamente. “La libertad y la solidaridad no pueden regir entre desiguales. De ahí la sabiduría de los revolucionarios franceses que proclamaron la consigna Liberté, égalité, fraternité”.[2] Bunge define la Ética como “el estudio filosófico de la moral, en particular de las normas morales”. (2015: 256)
La moral existe en todas las sociedades. “En todo grupo social existe un código moral dominante –aunque violado en ocasiones por algunos individuos. Los códigos morales de una sociedad se solapan parcialmente”.[3] Los preceptos morales se relacionan con las acciones humanas. “Moral: concerniente al bienestar de otras personas y nuestra responsabilidad para con ellas. Los problemas y los preceptos morales se refieren a las acciones que dañen o beneficien a los demás”. (2001: 146) Bunge diferencia las morales religiosas de las morales humanistas. En la moral religiosa las recompensas y los castigos “se posponen para la vida más allá, en cambio, las morales humanistas los buscan o se enfrentan con ellos en esta vida”. (146) Bunge, a lo largo de todos sus escritos sobre la ética, la enfoca siempre desde esta perspectiva humanista. Notemos que el humanismo lo contrapone directamente a la religión, es decir, se trata de un humanismo laico. El humanismo “rechaza las creencias en lo sobrenatural e invita a un examen crítico de las mismas; defiende los códigos morales y los programas políticos que dan prioridad a la libre investigación, los derechos humanos y el bienestar; y promueve la separación de la iglesia y el Estado. La ética humanista afirma que la moral no fue hecha por Dios, sino creada por los hombres”. (2001: 100)
Lo bueno es lo deseable. “Bien: todo lo que posee propiedades deseables; por ejemplo el promover el bienestar individual o la armonía social”. (2001:16) Lo bueno es valioso. Hay valores subjetivos, como lo agradable o los valores estéticos. Pero los valores morales son objetivos porque pertenecen a comunidades humanas. Como se verá con mayor detalle, para la ética humanista de Bunge, el valor moral se relaciona con el disfrute de la vida y con la ayuda que podamos prestar a los demás para la vida y el disfrute de ella.
El relativismo de los valores es muy problemático. Bunge categóricamente rechaza la tesis posmoderna según la cual “todo vale”. Por lo general la gente no es relativista, sino que prefiere la equidad a la inequidad, la solidaridad al egoísmo, el bienestar a la penuria. “Hay valores objetivos, por los que vale la pena trabajar y luchar”. (2015: 151)
La ética está presente en la acción humana, y en especial en las acciones de carácter social. “Toda acción social está precedida por deliberaciones que suponen preferencias y el cumplimiento o violación de normas morales. Por ejemplo, cuando un gobierno recurre a la agresión militar muestra ceguera acerca de lo que está bien y lo que está mal, preferencia por la victoria antes que por la decencia e indiferencia por las consecuencias de la guerra”.[4] La política no es ajena a los valores morales, ni está por encima de toda moralidad. “La teoría de los valores o axiología se ocupa de la naturaleza de los valores, desde la verdad y la belleza hasta la paz y la prosperidad. Lo primero que debemos señalar es que los valores son propiedades relacionales. A es valioso para B para el propósito C”. (2009: 72) Finalmente, “considero que la ética es la aplicación de la teoría de valores a la acción social”. (73)
La axiología y la ética no tienen que ser ajenas a la ciencia. La ética debe estar bien informada por las ciencias sociales, lo mismo que la filosofía política. Hay muchos juicios valorativos que son necesarios para la filosofía política. Por ejemplo: “Las desigualdades extremas son malas para la salud, la dignidad y la cohesión social”. (73) A la inversa, hay juicios bien informados (juicios descriptivos) que pueden ser útiles y hasta necesarios para una ética y una filosofía política. Por ejemplo: “La corrupción y la impunidad socavan la legitimidad del gobierno”. (72) El valor moral no surge de los solos hechos. “Efectivamente, los juicios de valor –en particular las máximas morales- no se siguen lógicamente de los enunciados fácticos. Sin embargo, la brecha hecho/valor no es un abismo, pues lo cruzamos cada vez que logramos con éxito modificar los hechos para adaptarlos a nuestras normas”. (2001: 95)
La moral se relaciona con lo “prosocial”. Bunge reconoce que esta afirmación va contra la corriente en las teorías éticas. “Las acciones prosociales son morales”. (73) La filosofía política tiene implicaciones morales, y las éticas tienen implicaciones políticas. Las éticas que favorecen el bien común o el altruismo son útiles a la democracia. Bunge rechaza el puro deontologismo como el de Confucio o Kant. Para Bunge el deontologismo es la teoría ética que destaca sobre todo los deberes. El deontologismo es la moral de un funcionario ejemplar. El deontologismo es por ello conservador, y la filosofía es pensamiento crítico. El deontologismo privilegia los deberes por sobre los derechos; en cambio, la ética humanista hace recíprocos los derechos y los deberes. Bunge defiende una ética que denomina “agatonismo”, es decir al servicio del bien común y del altruismo, y que tiene como máxima “disfruta la vida y ayuda a vivir”. [5] “El agatonismo es el particular credo moral humanista que se interesa por la humanidad, así como por los individuos. Su principio supremo es Vivir y ayudar a vivir”. (2009: 193) Otra formulación de la máxima anterior dice así: “Disfruta la vida y ayuda a vivir”. (197) Esta máxima ética parecería tener una resonancia hedonista. Bunge aclara mejor su posición al decir que: “El agatonismo modera el hedonismo exigiendo que el bienestar de los demás no solo se respete sino que también se promueva”. (2001: 95) Es decir el hedonismo tradicional parece centrarse en el propio bienestar más que en el de los demás.
Bunge considera que su ética es un realismo moral y que la misma es compatible con el materialismo y el realismo filosófico. Este realismo moral no debe confundirse con el naturalismo moral, es decir, con la opinión según la cual “la moralidad es solo un dispositivo de supervivencia codificado en el genoma humano”. (2009: 197) Esto sería una forma de reduccionismo biológico. Los valores morales surgen en el curso de la historia, no vienen programados genéticamente. “Los valores y las morales son construcciones sociales y han evolucionado junto con las características sociales; lejos de ser construcciones caprichosas, las normas morales eficaces están arraigadas tanto en la naturaleza humana como en la práctica social, por lo que deben ser evaluadas por sus frutos y por su compatibilidad con la ciencia del momento”. (2009: 382)
Bunge sostiene que hay verdades morales. “Sostengo que hay verdades morales porque hay hechos morales. Un hecho moral se puede definir como un hecho social que afecta al bienestar de otras personas”. (2009: 195) Lo que es prosocial es moral, y lo que es antisocial es inmoral.
La libertad y la igualdad son interdependientes. “En efecto, la libertad es necesaria para procurar la igualdad, y solo la igualdad puede impedir la concentración de la libertad en unas pocas manos. En resumen, la libertad y la igualdad han de procurarse conjuntamente”. (2009: 152) La solidaridad implica cooperación, y ésta debería ser lo más importante en una sociedad buena. En relación a la filosofía política, Bunge establece: “el primerísimo de los valores políticos: la justicia”. (2009: 156) La justicia es un derecho y una necesidad básica de los seres humanos. “Ser tratado con justicia es una necesidad humana básica y de ahí, un derecho humano”. (157) Una sociedad justa ha de poder equilibrar deberes y derechos. La justicia es una categoría histórica. No existe una justicia natural, y por ende, inmutable, anclada en nuestro legado genético. Es necesario ir más allá de la libertad negativa hacia la libertad positiva. “Una comunidad es políticamente libre si gestiona sus asuntos por sí misma”. (161) La libertad es autonomía, autodeterminación. “No es verdad que la igualdad sea incompatible con la democracia”. (164). Spinoza es uno de los grandes fundadores del igualitarismo moderno. (2009: 151)
Por libertad o libre albedrío entiende Bunge lo que sigue: “la capacidad de tomar decisiones e implementarlas sin (o a pesar de) la coerción, basándose en la deliberación más que en una respuesta automática a los estímulos externos”. (2001: 124) Está muy consciente de que el problema del libre albedrío es polémico, pero él lo relaciona con su concepción de lo mental en identidad con el sistema neuronal (plástico). “Hoy en día, los neuropsicólogos tienden a admitir la posibilidad del libre albedrío como un proceso dirigido internamente que ocurre en los lóbulos frontales, las ‘oficinas’ ejecutivas del cerebro”. (2001: 124)
La ciencia implica un código de Ética. “Para progresar en una ciencia también se requiere atenerse a las normas morales que controlan la búsqueda de la verdad. El motivo es que la investigación científica es una empresa social porque involucra cooperar en algunos respectos y competir en otros”. (2015: 47) “Y para evitar conflictos puramente destructivos, los emprendimientos sociales deben regirse por normas de convivencia, por principios morales. Por ejemplo, el plagio es condenado y castigado mucho más severamente en las ciencias que en las humanidades, tal vez porque el trabajo en equipo es más frecuente en aquéllas que en éstas”. (47) Robert Merton puso en evidencia varios valores éticos necesarios en la ciencia como la honestidad intelectual, la integridad, el desinterés, el escepticismo organizado y el comunismo o trabajo cooperativo. Bunge afirma también otros valores éticos necesarios en la ciencia: “Combinar la investigación con la enseñanza, cooperar y ayudar a los pares y discípulos en lugar de explotarlos; promover la libre competencia por recursos y puestos; no rehuir problemas cuya investigación moleste a los poderosos: decir la verdad aun cuando ella contradiga la cosmovisión dominante; popularizar la ciencia y el cientismo; denunciar la pseudociencia y el oscurantismo; y abstenerse de usar la ciencia para dañar a la gente”. (47) Bunge cita a François Rabelais: “La ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma”. (Bunge, 2009: 409)
En breve, el código de ética de la ciencia supone: “Coraje, o sea, capacidad de defender la verdad y reconocer el error. Honestidad intelectual, independencia de juicio, amor por la libertad y sentido de justicia”. [6] Se trata de un código interno que la comunidad científica se autoimpone y que no depende de recompensas o castigos exteriores. A esta Ética se le puede denominar Humanismo. “El conjunto de normas morales que rigen la búsqueda de la verdad y de la justicia suele llamarse Humanismo”. (2009: 47) Y agrega: “El requisito humanista equivale a la combinación de responsabilidad social con universalismo, incita a evitar cuanto perjudique a la mayor parte de la gente y cuanto beneficie a grupos particulares a expensas de los demás. El humanismo condena la exaltación de la guerra, de la raza elegida, del grupo privilegiado, de la Iglesia, del partido”. (47)
Hay cierto sentido en el que Bunge defiende que la ética puede ser científica. “En el sentido de que sus reglas pueden y deben ser compatibles con el conocimiento que la investigación científica ofrece acerca de la naturaleza humana y la vida social”. (2009: 195) Bunge afirma que el altruismo, por ejemplo, tiene una buena base en las ciencias sociales. “En efecto, conduce a la justicia social y a la cohesión social, y por ello tanto a la armonía social como al progreso”. (2009: 93)
Desde el Humanismo se pueden defender valores universales. “Los humanistas proclaman la universalidad de los valores filosóficos primordiales -claridad, coherencia y verdad-, así como los valores sociales de la Revolución francesa de 1789, libertad, igualdad y fraternidad. El humanismo es universalista en moral, lógica, ciencia y filosofía, pero defiende el derecho a la diferencia en todo lo demás”. (48)
Aunque Bunge no está de acuerdo con el deontologismo de Kant, sin embargo, le reconoce tres principios humanistas importantes. “Uno es que todas las personas deben ser consideradas fines en sí mismos, no medios. El segundo, -el llamado imperativo categórico- es que no debemos adoptar o imponer ninguna norma que no sea válida para todas las personas. El tercero es que debemos procurar la paz”. (2009: 187) Bunge aclara que el imperativo categórico propiamente no es una norma moral, sino una metarregla. “El principio kantiano según el cual todas las reglas de conducta deberían ser universalizables, es decir, aplicables a todas las personas”. (2001: 104)
La justicia no puede limitarse al campo de lo legal. Todo sistema de Derecho tiene implicaciones éticas, sociales y políticas. “El Derecho está emparedado entre la moral y la política”. (2015: 141) Asimismo: “Todo sistema legal trata de derechos y deberes, es motivado por intereses y valores, que podrían ser diferentes, y es impuesto, burlado o impugnado por fuerzas políticas y morales. Baste recordar las historias de los movimientos abolicionistas, sindicales y feministas”. (141)
Afirmar que la justicia se limita a lo legal es positivismo jurídico. De este modo el positivismo jurídico se ve obligado a aceptar la idea según la cual todo régimen jurídico está bien como está. Si reducimos la justicia a lo legal quedamos imposibilitados de hacer la crítica al régimen legal en que se vive por opresivo que sea. “Al igualar justicia con legalidad, el positivismo jurídico sirve al statu quo”. (64)
“Todo sistema judicial o código legal que no se ajuste a una sociedad está condenado a ser ignorado o burlado. Si así no fuera, no habría progreso jurídico, seguiríamos practicando la esclavitud o la servidumbre, acatando a monarcas absolutos, etcétera”. (64) La idea según la cual la justicia no se identifica necesariamente con la legalidad no implica que Bunge defienda el llamado Derecho natural. “Ya que todas las normas de conducta son creadas y, por consiguiente, están sujetas a restricciones sociales, y al cambio histórico, el concepto mismo de ley natural encierra una contradicción en los términos”. (2001: 49) Bunge reconoce que hay una variante religiosa del derecho natural. “La variante religiosa es la concepción de acuerdo a la cual lo divino está encarnado en el orden natural de las cosas, orden con el que deben coincidir las leyes del hombre”. (ídem) Obviamente, Bunge rechaza también esta concepción, y rechaza tanto la concepción laica como la religiosa del derecho natural.
En cambio, defiende el Estado de derecho, “si la gente puede vivir en paz y gozar de la vida”. (2015: 141) “A todos nos conviene vivir bajo el estado de Derecho, puesto que sin duda, éste nos da seguridad. Por supuesto, a condición de que el propio Estado no sea delincuente”. (140) El Estado de derecho es aquél en el cual hay legitimidad legal. Pero Bunge agrega también una legitimidad política La legitimidad política implica que el gobierno “goza del apoya de la mayoría de la población”. (142) Y agrega que debe cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones unidas, 1948 y la carta de las Naciones Unidas sobre las relaciones internacionales de 1945. Estas dos condiciones están también implicadas en su concepto de la legitimidad moral de un Estado de Derecho, agregando que es moralmente legítimo “si propende a aumentar el bienestar (o calidad de vida) de la población”. (143). De ahí su conclusión general: “Un poder es legítimo si lo es moral, política y jurídicamente”. (143) Y también: “Sostenemos que el Derecho, lejos de ser axiológica y éticamente ´puro´, debe salvaguardar los valores universales, en particular, la justicia”. (149) “El buen gobierno, de cualquier grupo social no se limita a mantener el orden, sino que ayuda a practicar la justicia definida como equilibrio de cargas o deberes con beneficios y derechos”. Leges sine justitica malae, et vanae sine moribus. (151)
En otro texto agrega algo más sobre la legitimidad política y moral. “Sostengo que, a diferencia de lo que afirma relativismo, hay un criterio objetivo y universal para evaluar la legitimidad moral de un régimen político dado, a saber: un régimen político es moralmente legítimo si y solo si ayuda a los súbditos a satisfacer sus necesidades básicas y aspiraciones legítimas, las que pueden satisfacer sus necesidades sin poner en peligro el bienestar de los demás”. (2009: 344, itálicas en el original) Y añade sobre las buenas leyes: “Las buenas leyes controlan la conducta antisocial y, lejos de ser paternalistas, presuponen la responsabilidad personal y promueven la solidaridad”. (2009: 345)
La justicia implica proporcionalidad. “Blanc afirmó que la auténtica igualdad no es otra cosa que proporcionalidad y que solo existiría cuando todos ´produzcan según sus capacidades y consuman según sus necesidades´. La misma idea está expresada en la fórmula más conocida: A cada uno según sus necesidades y de cada uno según sus capacidades”. (2009: 498: 498, itálicas en el original). Recordemos que es esta la fórmula de justicia que usa Karl Marx en la "Crítica del programa de Gotha". Bunge se pregunta por cuál sería el tipo de orden social que sugiere la fórmula de Louis Blanc, y responde: “Sostengo que sugiere una sociedad sin clases, pero meritocrática, con un Estado cuyo principal papel socioeconómico es ayudar a poner en práctica la justicia social. Vale decir, la igualdad en cuestión sería matizada. Igualdad de recursos (u oportunidades) junto con obligaciones que guarden proporción con las capacidades personales”. (498, itálicas en el original). La justicia social no puede construirse solo desde arriba, sino también desde abajo. La justicia social coordina deberes y derechos sociales. Louis Blanc está presente también en la idea de la unidad de justicia y libertad. La libertad sin justicia es un engaño, decía el socialista Blanc. Y Bunge afirma: “Puesto que la libertad es un derecho humano y que la libertad se siente bien, debe protegerse la libertad así como la igualdad. Sin libertad no hay igualdad”. (ídem) Esta correspondencia entre libertad e igualdad la expresa Bunge también al decir que “sin deberes no hay derechos”. (ídem). “El altruismo y la solidaridad deben considerarse esenciales para la coexistencia civilizada de todos los grupos sociales”. (ídem).
La responsabilidad personal y su eficacia en el mundo social también la destaca la ética bungeana. “La persona idealmente responsable es un agente que se autodetermina (es autónomo) y la organización social ideal que funciona bien se autogobierna (es democrática). Ello es así por dos razones: una moral y otra psicológica. La razón moral es que solo los agentes libres pueden disfrutar plenamente la vida. Y la razón psicológica es que la motivación intrínseca es más intensa que la motivación externa (recompensa o castigo)”. (348)
Sobre Marx y la ética opina: “Sigue en pie la crítica moral de Marx al capitalismo por las desigualdades que consagra, las cuales han ido aumentando desde 1960”. (2015: 103-104)[7] Bunge acepta también la idea marxiana del trabajo como posibilidad de realización. “Como añadió Marx, el trabajo también puede ser un medio de emancipación y realización personal”. (Bunge, 2009: 144) Asimismo, con algunos economistas clásicos y con Marx, Bunge defiende la idea según la cual “el trabajo es la fuente última de la riqueza”. (2009: 531) De lo cual se sigue, como bien vio Locke y Marx, que “todo el mundo tiene derecho a los frutos de su trabajo”. (531) Es decir, agrega Bunge: “las ganancias deben repartirse en forma equitativa”. (ídem) Asimismo, “los trabajadores deben tener voz y voto en la manera en que se organiza el lugar del trabajo. Un trabajador, un voto en la gestión”. (ídem) Es preciso, sin embargo, agregar que Bunge es crítico no solo del capitalismo real sino también del “socialismo real”, es decir el socialismo soviético. Asimismo, no todas sus referencias a Marx son elogiosas, muchas son bien críticas.
Ética ecológica. Bunge habla también de una justicia ambiental. “La justicia ambiental… consiste en compartir equitativamente los beneficios ambientales”. (2009: 187) Y agrega: “El derecho a gozar de un entorno limpio surgió recientemente. El reconocimiento de este nuevo derecho ha generado un nuevo cuerpo de legislación, el derecho ambiental. Este instrumento legal restringe el derecho a usar chimeneas y vehículos que carezcan de dispositivos para capturar y tratar los gases perniciosos. Así como para utilizar los cursos de agua como cloacas industriales o domésticas”. (2009: 172) “La conservación de la naturaleza es una cuestión de supervivencia y, en consecuencia, una cuestión tanto moral como política. Subordinada al provecho privado y de corto plazo es tan estúpido como criminal”. (2009: 386)
El bien común. “Para los liberales sociales y los socialistas, el bien común es el conjunto de cosas y procesos que no pueden ser ni divididos ni vendidos, desde la atmósfera y los mares hasta los tribunales, la ciencia, las humanidades, y el arte. Adoptaré esta concepción del bien común como mancomunidad o propiedad en común de un grupo de personas”. (2009: 177)
Al capitalismo no le interesa la ética ecológica. “A los adoradores del mercado no les interesa el entorno natural, porque su principal preocupación son las ganancias a corto plazo. Simulan que los recursos naturales son inagotables porque no se preocupan por las generaciones futuras. En cambio, el resto de nosotros desea que el ambiente sea protegido, pero no siempre nos hallamos de acuerdo respecto de cuál es la mejor manera de proceder. Por el momento, lo mejor que podemos hacer es aumentar radicalmente los impuestos sobre el consumo de carbón y petróleo, reducir la pesca y la deforestación, inventar fuentes de energía alternativas y adoptar y hacer cumplir una legislación que prohíba la destrucción innecesaria de ecosistemas en provecho de intereses privados”. (2009: 432)
Acerca del grave problema del cambio climático se expresa así: “Puesto que el clima está siendo fuertemente afectado por hábitos inveterados en todos los aspectos de la vida humana, el control del clima requiere movilizar a la humanidad para alterarlos. Es preciso limitar la población, controlar rigurosamente los recursos no renovables, explotar energías alternativas, evitar guerras, aprender a ahorrar energías y aumentar significativamente la eficiencia de los procesos productivos y de los artefactos”. (2015: 90)
Bunge hace también referencia a la Bioética: “la rema de la ética que investiga los problemas morales surgidos en la medicina, la biotecnología, la medicina social y la demografía normativa”. (2001: 17) Problemas como la clonación humana, la libertad de abortar, la planificación familiar, el derecho a reproducirse “en un mundo superpoblado”.
En breve, no es necesario estar completamente de acuerdo con todos los principios y conceptos éticos que amplia y profundamente nos ofrece Mario Bunge, para reconocer su innegable valor y compromiso con los problemas de la ética y la filosofía política. Un principio que puede discutirse es su tesis según la cual la acción moral es la que favorece a la sociedad, lo que él denomina “prosocial”. Como él bien afirma, se trata de una tesis que va contracorriente a la mayoría de las teorías éticas. Favorecer lo social parece tener una resonancia del utilitarismo social. No obstante, Bunge se refiere al utilitarismo social según la fórmula de Bentham “el mayor bien para el mayor número de personas”, y afirma lo que sigue: “Para bien o para mal, la máxima es impracticable, porque resulta imposible maximizar las dos variables –felicidad y número- a la vez”. (2009: 189) Luego agrega que sería mejor afirmar: “Buscar la felicidad de todos”. Pero también se la puede objetar como él reconoce: “puesto que la felicidad es un sentimiento subjetivo, es difícil de cuantificar”. (189) Lo más que se puede exigir es “proponer que a cada uno se le otorguen los mismos derechos y oportunidades para hacer lo que necesiten para lograr mantener cierto grado de bienestar”. (189) En términos generales, favorecer la sociedad (lo prosocial) se podría entender como la primacía del bien común. Principio que enunció de modo claro y explícito Aristóteles en su Política. Pero el estagirita afirmaba que el individuo se debe por completo a la Polis. Y Bunge es explícito en defender los derechos humanos individuales, los cuales entiende como derechos universales.
Carlos Rojas Osorio
Referencias:
[1] Mario Bunge, Evaluando filosofías. Una protesta, una propuesta y respuestas a cuestiones filosóficas descuidadas, Barcelona, Gedisa, 2015, p. 74.
[2] M. Bunge, Evaluando filosofías, 2015, p. 74.
[3] Mario Bunge, Diccionario de filosofía, México, Siglo XXI, 2001, p. 146.
[4] Mario Bunge, Filosofía política, Barcelona, Gedisa, 2009, p. 72.
[5] Bunge, Treatise on Basic Philosophy. Vol. VIII. Ethics. The Good and The Right, Dordrecht y Boston, Reidel, 1989.
[6] Mario Bunge, Ética, ciencia y técnica, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1997, p. 51.
[7] De acuerdo con Bunge Marx acertó en algunas de sus predicciones: “Es cierto que las predicciones de Marx acerca de la concentración creciente del capital, la globalización y los conflictos internacionales debidos a la competencia por recursos naturales y mercados se han estado cumpliendo”. (2015: 103)
Bibliografía:
-
Mario Bunge, Ética y ciencia, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1976, 3ª. Ed.
-
Treatise on Basic Philosophy. Vol. VIII. Ethics. The Good and The Right, Dordrecht y Boston, Reidel, 1989.
-
Ética, Ciencia y Técnica, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1997.
-
Diccionario de filosofía, México, Siglo XXI, 2001.
-
Filosofía política, Barcelona, Gedisa, 2009.
-
Evaluando filosofías. Una protesta, una propuesta y respuestas a cuestiones filosóficas descuidadas, Barcelona, Gedisa, 2015.
Diálogo filosófico entre Carlos Rojas Osorio y Andrés Merejo (1-4)
Parte 1:
Andrés Merejo | 12 de enero de 2020 | 6:00 am
Acento Diario Electrónico República Dominicana
Foto: Filósofos Andrés Merejo y Carlos Rojas Osorio
“Las relaciones de poder en el mundo actual ya no obedecen al modelo disciplinario. Lo dijo el propio Foucault y lo acentuó Deleuze en sus estudios sobre su amigo. El modelo disciplinario ocurre en sociedades cerradas. El control se desarrolla en espacios libres, una geometría variable. Se modula la conducta en las sociedades de control. El control está ligado a las nuevas tecnologías de la información, al ciberespacio”.
El filósofo Carlos Rojas Osorio, es un investigador y catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao. Doctor en Filosofía de la Universidad Javeriana de Bogotá. Ha sido distinguido con la cátedra de honor Eugenio María de Hostos y con el premio Frantz Fanon por la Asociación Caribeña de Filosofía. Ha escrito numerosos artículos y entre sus publicaciones se encuentran: Foucault y El pensamiento contemporáneo (1995), Del ser al devenir (2001), Foucault y el posmodernismo (2001), Pensamiento filosófico puertorriqueño (2002), Latinoamérica, cien años de filosofía, vol. I, (2002), La filosofía en el debate posmoderno (2003), La filosofía: sus transformaciones en el tiempo (2006), Genealogía del giro lingüístico (2006), Filosofía de la educación: de los griegos a la tardomodernidad (2010), Estética filosófica en Latinoamérica (2013), Foucault y la literatura (2014), Filosofía y psicología. De Platón al presente (2018) y Foucault y el final de la modernidad (2019.
José Mármol y Carlos Rojas Osorio.
Andrés Merejo (A.M): Como punto de partida a este diálogo quiero dejar constancia que mi discurso se enfocará más en la línea de investigación que usted has trabajado con relación al pensamiento filosófico, político y social de Michel Foucault, lo cual no deja de lado algunos temas relacionado a otros de sus libros, que también he estudiado. La historiadora dominicana Mu-kien Adriana Sang, escribió en el periódico el Caribe (20 de enero al 3 marzo 2018), 7 artículos, titulados: “Libro sobre el Caribe. Carlos Rojas Osorio”.
En esos artículos Adriana Sang, trabaja dos textos tuyos, el primero “Humanismo y Soberanía de Betances a Mari Bras” (2013) y el segundo “Corrientes estéticas Latinoamericanas. Un enfoque filosófico” (2014). En relación al primer volumen, dicha historiadora rastrea los pensadores y luchadores políticos anticolonialistas e independentistas del siglo XIX y principio del XX, como fueron Ramón Emeterio Betances, Simón Bolívar y Hostos; Adriana Sang, concluye al final con lo siguiente: “La utopía de la nacionalidad, de la creación de una nación puertorriqueña con cultura propia, quedaron, parece ser, en utopía, en sueño imposible” (10/2/2018. Parr.11).
¿Los luchadores anticolonialistas e independentistas que van desde Ramón Emeterio Betances hasta Eugenio María de Hostos, realmente se esfumaron del imaginario puertorriqueño en estas dos décadas del siglo XX? ¿Su lucha fue en vano? ¿Cómo luchadores vivieron una vida transida ante la miseria social y cultural de su pueblo?
Carlos Rojas Osorio (C.R.O):
No considero que haya sido en vano la lucha por la independencia de Puerto Rico, ni en el siglo pasado ni ahora. Conviene aclarar que el término “utopía” no significa necesariamente un sueño irrealizable. Como ha mostrado el Dr. Horacio Cerutti Guldberg, hay utopías realizables. La labor extraordinaria de Betances y Hostos sigue inspirando a los puertorriqueños. Todos los independentistas se inspiran directamente en Betances y Hostos. Y hay que agregar también al líder del siglo XX Pedro Albizu Campos, quien también se inspira en ellos. Puerto Rico es una nación tanto desde el punto de vista sociológico como cultural. Esto es innegable. Conquistar la nacionalidad en sentido jurídico y político es algo que hacemos desde esa realidad innegable de la nación puetorriqueña. Hostos dejó en claro que aun si Puerto Rico se convirtiera en un estado de la Unión federado con Estados Unidos, conservaría siempre su derecho a la independencia.
(A.M): Con relación a su libro “Corrientes estéticas Latinoamericanas. Un enfoque filosófico” hay un tema que aborda la estética en la República Dominicana y destaca varios autores como Pedro Mir, Odalis Pérez, León David y José Mármol. La historiadora Adriana Sang, luego de analizar este texto y específicamente en el plano dominicano los discursos de los autores de marras en el plano de lo poético, lo estético y lo ético, concluye diciendo: “Al leer esta observación, me quede impactada. Hace unos años que la modernidad se había quedado en la forma, y que la posmodernidad era una simple oda a la crítica, sin plantear soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad” (3/3/2018, parr.8). ¿La modernidad es crítica, la modernización es desarrollo social y tecnológico y que se confunde con esta? ¿La posmodernidad deviene en desencanto, sin soluciones y simple oda a la crítica?
(C. R. O): Desde el posmodernismo se simplifica demasiado la referencia a una época tan compleja como la modernidad. Descartes asumió la crítica de un modo muy radical estableciendo nuevos principios que dejaban atrás el mundo antiguo y medieval. Kant hizo de toda su obra una empresa crítica; de hecho, escribió tres Críticas. Y así se pueden citar numerosos ejemplos. La modernización une la ciencia, la técnica y el desarrollo industrial dirigido desde el modo de producción capitalista; y es preciso también incluir la democracia, que por imperfecta que sea, marca nuevos ideales de libertad, participación ciudadana y reconocimiento de los derechos humanos. El posmodernismo, según dijo Jean Baudrillard nace de un desencanto con el socialismo, lo cual se acentuó con la caída del socialismo soviético y sus países satélites. Ejemplo de ello fue Lyotard, quien era militante de “socialismo o barbarie” y luego se convirtió en el vocero mayor del posmodernismo con su libro “La condición posmoderna”. El posmodernismo dice que “no hay futuro”. En ese sentido puede decirse que no plantea soluciones.
(A.M): Hace más de dos décadas que reflexioné sobre su texto “Foucault y el pensamiento contemporáneo” (1995), en la que se traza puntos importantes de las obras de este filósofo y pensador francés. En ese texto se analiza el método arqueológico que apunta a lo epistémico y que abarca los textos “Historia de la locura” hasta la “Arqueología del saber”, que deviene en el punto de partida, además el estudio de la relación saber-poder , en lo que Foucault invoca el termino genealogía, lo cual remite a Nietzsche y que de acuerdo a usted abarcan las obras “Vigilar y castigar”; “La verdad y sus formas jurídicas” y “La voluntad de saber” (Historia de la sexualidad I); en muchos periodos en que se suelen dividir el pensamiento de Foucault, se suele culminar con la reflexión ética y su despliegue en relación al cuidado de sí; lo que muchos consideran la última etapa de este pensador antes de morir (1984). ¿Este enfoque de periodización de la obra de Foucault no tiene una pincelada de estructuralismo? ¿Recuerdo al principio de la década de los ochenta cuando el filósofo Althusser con relación a la obra de Carlos Marx, la llegó a dividir en el joven y el viejo Marx?
(C.R.O): En los inicios del estructuralismo se citaba siempre a Foucault junto con Lévi Strauss, Lacan, Althusser, De Saussure, etc. Más tarde Foucault aclaró, especialmente en su libro Arqueología del saber”, no ser estructuralista. Con Althusser mantuvo Foucault una relación de amistad toda la vida. E incluso en este libro, “Arqueología del saber” reconsidera algunas observaciones que había hecho en “Las palabras y las cosas” sobre Marx. Y hace estas nuevas observaciones basándose en los escritos de Althusser. Asimismo, su crítica a la teoría hegeliana y marxista de la alienación sigue el enfoque de Althusser. Lo mismo que también usa el concepto althusseriano de “aparatos de estado, especialmente en su curso Théories et Institutions Pénales. Dictado entre 1971 y 1972, y comentado por Etienne Balibar. Finalmente, el antihumanismo de Althusser se hace presente también en Foucault y su lectura de Marx. Personalmente no participo de ningún antihumanismo, más bien defiendo un humanismo de la alteridad.
(A.M): En el libro la “Historia de la locura” a Foucault se le etiqueta de anti/racional , de desprecio a la razón y un ditirambo a lo irracional, ya que esta última constituye una ”fuente profunda de pensar y poetizar” y que junto con la locura trasgrede y hacen ruptura con el orden social establecido; siguiendo la línea del texto de marras suyo (Pp.40-41): “La razón, en la sociedad occidental, es dominante, y como tal, excluyente de la sinrazón” y que “ A pesar del poder de la razón , y contra ella , la sinrazón no deja de manifestarse de cuando en cuando; testimonio de ello son: Goya, Van Gogh, Antonin Artaud, Neval, Sade, Roussel, Nietzsche, Holderlin, Dostoievski”.
Hay textos posteriores, específicamente en relación al saber-poder, en la que Foucault nos explica que no se puede abandonar la razón, ya que, para poder estudiar, criticar y pensar, es basándonos en ésta y no en su negación. ¿Su crítica va en contra del racionalismo, en relación a su encerramiento y verdad absoluta? ¿Racionalismo que no toma en cuenta la especificidad del sujeto en lo social y las relaciones de poder – saber?
Carlos Rojas Osorio
(C.R.O): Efectivamente, hay un énfasis en la importancia de la Ilustración, las luces de la razón, para lo cual él invoca a Kant, y sobre lo cual hizo varias conferencias reunidas hoy en un solo volumen. También invoca a Max Weber, a Hegel algunos miembros de la escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, en su Dialéctica de la Ilustración. La razón del racionalismo no es histórica, como lo será en Hegel. La genealogía y la arqueología de Foucault es un enfoque histórico. La razón cambia, se transforma. Hacemos una crítica de una racionalidad unida al poder, pero lo hacemos desde una razón que se transforma. Una forma crítica de abordar el poder es hacer la historia o genealogía de cómo un poder determinado se asocia con un saber determinado. La razón que excluye la sinrazón estudiada en la Historia de la locura, es la del racionalismo clásico, como puede verse en el análisis que en ese libro hace de Descartes. Miguel Morey en su lectura de Foucault, muestra que Kant también hace esa exclusión. Pero hay que tener en cuenta que esa exclusión va a pasar a la psiquiatría moderna, es lo que Foucault desarrolla en su curso Poder psiquiátrico.
(A.M): En ese texto hay un análisis a la crítica que hace Nietzsche al sujeto en el plano lingüístico y como se lo imagina en el ámbito del pensamiento, de modo de creer y pensar. Se expresa de la siguiente manera. “Así como Nietzsche criticó el sujeto de la modernidad (cartesianismo, kantiano y hegeliano), del mismo modo Foucault critica sus sucesivas figuras: el sujeto hussetliano, el existencialista, personalista, humanista e incluso el de cierto marxismo académico” (p.178).
Sin embargo, Foucault reintroduce en su última etapa el sujeto, en el curso l 1981-1982 y que se recoge en el volumen “La hermenéutica del sujeto” (2014, pp.241-242), al respecto dice, que “El ser del sujeto en su totalidad debe, a lo largo de toda su existencia, preocuparse por sí mismo, y por sí mismo como tal (…), y se vuelva hacia sí mismo y se consagre a sí mismo”. Por lo que, luego de expulsarlo de su episteme, lo retoma sobre una vuelta al sujeto “hacia algo que es el mismo” ¿Cuáles razones determinaron qué Foucault lo reintrodujera en sus reflexiones filosóficas y sociales?
(C.R.O): Sí, efectivamente, la crítica al sujeto es decisiva y en esto compartía ideas con el estructuralismo y con Nietzsche. Es importante la aclaración con respecto al marxismo de que se trata del marxismo académico. Pues Marx es bien claro en decir que “los seres humanos hacen su historia, pero condicionados por determinadas circunstancias”. La conciencia del sujeto está condicionada por la realidad social y económica. Foucault reintroduce lo social mediante su enfoque genealógico; el campo social está atravesado de relaciones de poder. La crítica que se le hizo a la arqueología es que no tomaba en cuenta las relaciones externas al saber, lo social, lo político y lo económico, y por eso responde con la genealogía. Con relación al sujeto, Deleuze protesta contra quienes afirman que hay una vuelta al sujeto en el último Foucault. No hay un sujeto absoluto como el yo de Fichte que constituye toda otra cosa como objeto para un sujeto. Ni como en Husserl quien afirma que “el sujeto es fundamento sin fundamento”. La ética del cuidado de sí mismo es una ética de la subjetivación. Es decir, el sujeto no es algo dado, sino un hacerse a sí mismo a lo largo de su existencia. Uno se va haciendo como si fuese una obra de arte, por eso el término “estética de la existencia”. Esta idea de uno como obra de arte está también en Nietzsche, como bien dices crítico radical del sujeto. Y el “cuidado” (Sorge) está también en Heidegger, crítico del sujeto.
Mukien Adriana Sang Ben
(A.M): En la obra citada, se encuentra una nota al pie de página, que hace referencia al ensayo del filósofo José Mármol, sobre la genealogía política, relacionada a la tríada poder- saber-cuerpo y la relación Nietzsche –Foucault, el cual fue publicado en “Estudios sociales” (enero-marzo, 1988). Aunque no despliega algunas ideas sobre dicho trabajo, lo he revisado y encontrado algunos apuntes que se encuentran en la misma revista y que no revisaba desde ese tiempo. Mármol parte del método genealógico como sospecha de los valores (Nietzsche) y de los mismos valores de donde parte y de la historia de lo que acontece (Foucault). Además de situar el poder desde el discurso foucaultiano, en cuanto que penetra en los cuerpos, en los gestos y actitudes de los individuos y en toda su praxis cotidiana.
Esas reflexiones de la década de los ochenta, gracias a la profesora y filósofa Vanna Ianni, la seguimos trabajando y en parte la llegué a resituar 20 años después en el libro “Conversaciones en el lago. Narraciones filosóficas” (2005). ¿Estos tiempos de relaciones de poder cibernéticos, de control de mente- cuerpo, el poder deviene en múltiples estrategias de control virtual? ¿Cómo sitúa esa visión de poder trabajada por Foucault en esta era del Cibermundo?
(C.R.O): El ensayo de Mármol que mencionas es excelente. Escribí sobre Mármol en mi libro Latinoamérica, cien años de filosofía. Con relación a su obra Ética de poeta. De hecho, ese artículo que mencionas fue lo que me llevó a leer sus libros.
Las relaciones de poder en el mundo actual ya no obedecen al modelo disciplinario. Lo dijo el propio Foucault y lo acentuó Deleuze en sus estudios sobre su amigo. El modelo disciplinario ocurre en sociedades cerradas. El control se desarrolla en espacios libres, una geometría variable. Se modula la conducta en las sociedades de control. El control está ligado a las nuevas tecnologías de la información, al ciberespacio.
Recuperado el día 19 de febrero de 2020 del original en: https://acento.com.do/2020/cultura/8768034-dialogo-filosofico-entre-carlos-rojas-osorio-y-andres-merejo-1-4/




Diálogo filosófico entre Carlos Rojas Osorio y Andrés Merejo (2-4)
Parte 2:
Andrés Merejo | 19 de enero de 2020 | 6:00 am
Acento Diario Electrónico República Dominicana
Foto: Carlos Rojas Osorio
“El acontecimiento nos hace entrar en un tiempo nuevo, en un nuevo modo de pensar y decir las cosas y en nuevas formas de actuar. La mayor parte de las metafísicas antiguas son estáticas porque estaban basadas en el ser como sustancia permanente, y en ellas estaba excluido lo nuevo. El lema bíblico lo resume bien: “Nada hay nuevo bajo el sol”. La gran excepción es Heráclito de Efeso que escribe: “El sol es nuevo todos los días”. Por eso Hegel que sí admite la novedad dice que incorporó en su filosofía todos los pensamientos de Heráclito. También lo dijo Nietzsche., quien admiraba a Heráclito”.
(A.M): En su libro “Invitación a la Filosofía de la ciencia” (2001), en el capítulo “Pensar la ciencia en la tardomodernidad”, se establece con precisión la teoría del lenguaje, del discurso y a la episteme en Foucault, sus afirmaciones y comparaciones entre este filosofo de la arqueología del saber con el discurso filosófico de Manuel Kant. Este texto que escribió deja bien diferenciado el sistema a priori de Kant, el cual está elaborado sin tomar en cuenta la mediación del lenguaje y “supone un sistema atribuido a un sujeto trascendental atemporal y ahistórico” (p.286), contrario a Foucault, que asume “la constitución del saber desde el a priori del lenguaje (o discurso) y desde el a priori histórico” (ibidem). Partiendo de esta diferenciación conceptual, que se hace en ese texto sobre la teoría del lenguaje y la episteme entre estos dos filósofos, se pasa a la siguiente precisión: “El lenguaje existe, y desde el lenguaje conformamos todos los objetos de los que nuestros saberes y nuestras ciencias hablan. Los objetos de que hablan las ciencias y los saberes se configuran a través de las prácticas discursivas”. ¿El Lenguaje- discurso- sujeto, en Kant, está desarticulado (sujeto- objeto) o este filósofo no lo trabajo desde lo histórico y social como Foucault? ¿Tales estudios no estaban en el sistema categorial filosófico kantiano?
CRO. Fue un contemporáneo de Kant, Hamann, quien advirtió que la razón kantiana es muda. Fue Humboldt quien introduce la idea de que pensamos desde la lengua que uno aprende desde la infancia. Las tres H, Hamann, Herder y Humboldt, son quienes hacen valer la importancia del lenguaje en todo el saber humano. En Humboldt hay todavía un sujeto trascendental: en Foucault no. El espíritu es para Humboldt el sujeto que hace posible el pensar y el hablar, pero que se realiza de modos diferentes en las distintas lenguas. Es decir, que Humboldt conserva de Kant el sujeto trascendental, pero agrega la potencia lingüística. La arqueología de Foucault se funda en esta primacía del lenguaje. Es una alternativa. Lo que se sabe en una época determinada (espacio y tiempo o cronotopo) se puede investigar en la amplia red discursiva, es decir, en el archivo de las prácticas discursivas de esa época. Cómo se configuran los objetos del saber en un cronotopo determinado se puede investigar en las prácticas discursivas. Hay que destacar que la arqueología es el enfoque original de Foucault. Nietzsche hizo una sugerencia de recurrir al documentalismo gris para estudiar las prácticas jurídicas de las sociedades y Foucault realiza esa sugerencia a lo largo de toda su obra. Foucault recurre más al Kant del artículo Qué es la Ilustración? que al de la Crítica de la razón pura.
(A.M): En el libro “Problema de lingüística general”, émile benveniste, vol.1 (Las minúsculas no son mías. A.M), se dice que la adecuación del espíritu a la realidad es uno de los problemas que se les deja a los filósofos y que se ha de comprender que no podría existir pensamiento sin lenguaje, estos son simultáneos.” El Lenguaje reproduce el mundo, pero sometiéndolo a su organización propia. Es logos, discurso y razón al tiempo, como vieron los griegos”. El lenguaje como facultad de simbolizar es inherente a la condición humana y gracias este, se hace un ser racional. Esa facultad de simbolizar es lo que le permite “la formación del concepto como distinto al objeto concreto como” apunta Benveniste y que además puede “retener de un objeto su estructura característica e identificarla en conjuntos diferente” (pp.26-32). Para Benveniste, el lenguaje lo era todo, el hombre como tal no puede existir, como tampoco la subjetividad sin el lenguaje, por lo que el sujeto se constituye en y por el lenguaje. ¿Foucault trabajó para su teoría del lenguaje autores como Benveniste? ¿El giro lingüístico Wittgenstein y Foucault, no parte de la teoría del lenguaje de autores como F. de Saussure y Benveniste?
(C.R.O): Foucault sí parte de la lingüística De Saussure. Lo menciona varias veces sobre todo en El nacimiento de la clínica. Wittgenstein no menciona a De Saussure. Si Foucault conocía los estudios sobresalientes de Benveniste sobre el lenguaje no lo sé, pero es muy probable que los conociera. Logos para los griegos no es solo razón, como bien dices, sino que es también palabra, lenguaje. Ha sido Heidegger quien más ha insistido en esta unidad de razón y lenguaje, tanto en sus estudios sobre el Logos como en sus comentarios sobre los poetas alemanes. Estos escritos sobre los poetas influyeron mucho en Foucault, especialmente en su concepción del lenguaje.
(A.M): En “Foucault y la literatura” (2014) usted piensa la relación Lenguaje-discurso- literatura en lo entramado del discurso de este filósofo del poder y como el lenguaje es el “a priori fundamental desde el cual se da la apertura al mundo para nosotros, seres humanos” (p.22). Además de enfatizar los planteamientos foucultianos en cuanto que la relación obra-literatura, existe gracias a esta última; todas las palabras se vuelcan hacia la literatura, ahí, su existencia. En relación a esto, en el texto, hay una referencia sobre Foucault con relación a la literatura, en cuanto que (…) “esta solo existe desde el desfondamiento del fundamento en que sostenía el lenguaje antes de la huida de los dioses” (ibid.22).
La trasgresión en la obra de Sade o Klossowski , o la relacionada a la huida de los dioses, caso Nietzsche o Heidegger; la biblioteca, como en Borges y el desbordamiento, como el caso de Cervantes y Diderot. ¿Cómo focaliza la relación Lenguaje- sujeto- poder- discurso-literatura en el discurso de Foucault? ¿Son indisolubles en su filosofía?
(C.R.O): Es importante notar que los estudios de Foucault sobre el ser de la literatura pertenecen al período arqueológico, y en especial los relativos a los autores que mencionas. Son ensayos que se corresponden con el período en que redacta Las palabras y las cosas. Y está muy ligado al tema del lenguaje y de la locura. En ese período se hace también la crítica del sujeto, pero aún no está explícito el tema del poder. En cambio, en el período genealógico Foucault hace un estudio sobre Edipo rey de Sófocles, y su enfoque es desde el saber/poder. En el período ético hay estudios sobre algunas tragedias griegas, en especial el Ión de Eurípides, y lo hace desde el tema de la parrehsía, es decir desde el hablar claro y con plena libertad. La tragedia griega es un tema que apasionaba a Foucault.
(A.M): En su ensayo se aborda el acontecimiento y se parte de la concepción filosófica de Foucault en relación a la ontología del presente, que es una crítica de lo que somos, de lo que podemos pensar y hacer, no de manera atemporal y a histórica; más bien es “Una ontología de lo que somos hoy; una ontología del poder, de las relaciones de gubernamentalizad que forma parte de los que nos constituye como sujetos. La ontología del presente es la ética: lo que somos y podemos ser y hacer” (ibid.103); es decir, del acontecimiento. Por eso , tal ontología del poder es la genealogía que tiene tres puntos importantes en el pensamiento de Foucault y de la cual hace usted referencia en primer lugar de la histórica, que para este filosofo trata de nosotros mismos en relación a la verdad y que “a través de la cual nos constituimos en sujetos de conocimiento” y en segundo lugar una “ontología histórica de nosotros mismo en relación al campo de poder a través del cual nos constituimos que actúa sobre los otros” y por último la ontología histórica en relación a la ética a través de la cual nos constituimos en agente morales” (ibid.102-103).
¿Es partiendo de esos tres ámbitos genealógico sobre la ontología que podemos situar el acontecimiento, de ese ser que somos en la actualidad? ¿La estrategia de Foucault para trabajar el acontecimiento y su relación con el análisis histórico arqueológico?
(C.R.O): Sí, es así. Por lejos que se remonte Foucault en la historia está siempre pensando en un problema del presente. Es para iluminar los problemas del presente que él hace arqueología, genealogía y ética. Así, por ejemplo, la prevalencia de la moral sexual cristiana, queda estudiada y cuestionada con sus estudios sobre la Historia de la sexualidad. Todavía el papa Paulo VI, en su encíclica Humanae Vitae, afirma que toda relación sexual debe quedar abierta a la procreación y prohíbe el control artificial de los nacimientos. El papa Francisco ha tratado de cambiar algunas cosas, por ejemplo, un trato misericordioso con los homosexuales, pero para ir más allá ha tenido el obstáculo poderoso de la ortodoxia conservadora del Vaticano.
La idea del acontecimiento como parte del lenguaje (sobre todo el Lekton) le viene desde los estoicos. La arqueología es el estudio de los acontecimientos discursivos. Las transformaciones genealógicas muestran los acontecimientos que rompen una estructura de poder.
(A.M): Un punto importante en este texto es sobre el “Acontecimiento” (pp.102-106), en la que se analiza como Foucault, asume dicho concepto como no sustancia, ni accidente y cualidad, ni proceso y ni pertenece al orden de los cuerpos, aunque no se puede excluir la existencia material del discurso, en cuanto que “una vez se dice algo esto que se dijo permanece dicho”, tal como el filosofar de los filósofos sofistas y estoicos. De ahí, para Foucault el acontecimiento implica “quiebra de una tendencia dominante; la ruptura de una continuidad secular”. Partiendo de estos, el acontecimiento es el hecho o conjunto de hechos que determinan la incidencia de una interrupción, de una quiebra, ruptura, una transformación o un desplazamiento. Por lo que pensar el acontecimiento es pensar la diferencia. ¿El acontecimiento no tiene que ver con lo rutinario, quietud y el equilibrio? ¿No hay una relación con el cambio del filósofo Heráclito o es el cambio brusco dentro del cambio continúo?
Émile Benveniste, lingüista y sociolingüista
francés
(C.R.O): Sí, el acontecimiento es el cambio discontinuo, brusco, el que interrumpe una línea sucesiva y nos hace entrar en un tiempo nuevo. El tema del acontecimiento, aparte de lo que escribieron los estoicos, es bastante nuevo. Heidegger escribió Del evento. Badiou, El ser y el acontecimiento, Derrida lo estudia en varios ensayos. Ocurre que la metafísica occidental ha girado alrededor de la idea de ser como sustancia, ya desde Aristóteles. Y desde la sustancia como concepto eje no se puede pensar el acontecimiento. Los estoicos, como dije, pensaron el acontecimiento enfrentándose a la lógica aristotélica, con un lenguaje nuevo y una lógica nueva. La dialéctica considera que hay cambios continuos y discontinuos. Por ejemplo, se usa una ley denominada paso de la cantidad a la cualidad para explicar el surgimiento cualitativo de lo nuevo.
(A.M): Asumiendo la concepción de pensar el acontecimiento como si fuese pensar la diferencia, el filósofo Juan Pablo E. Esperón, en su texto “El acontecimiento la diferencia y el “entre”, contra crítico entre las posiciones de Heidegger, Nietzsche y Deleuze (2019), explica que la “diferencia es identificada con todas aquellas fuerzas que representan al mal , lo extraño y lo peligroso (…); lo que conlleva a experimentar nuevo modo de pensamiento que rompan los presupuestos de la representación que subordina siempre lo diferente a lo idéntico”(p.110). ¿El pensar la diferencia entra en acontecimiento o el pensar el acontecimiento entra en la diferencia? ¿Filosofar es pensar en la diferencia que a la vez implica pensar en el acontecimiento?
(C.R.O): Este enfoque que describes en tu pregunta es más bien de Derrida y Deleuze de modo explícito, aunque en parte es también de Foucault. Sí hay en Foucault una crítica a lo Mismo, a una razón identitaria. Se ha dicho que Las palabras y las cosas se enfocan en lo mismo, mientras que la Historia de la locura se enfoca en lo otro de la razón. “Somos diferencia, nuestra razón es la diferencia de los discursos, nuestra historia la diferencia de los tiempos, nuestro yo la diferencia de las máscaras. Que la diferencia, lejos de ser el origen olvidado y recubierto, es esa dispersión que somos y que hacemos.”. (Foucault, Arqueología del saber, 1972, p. 223)
(A.M): Acontecimiento. En estos tiempos de realidad virtual, de redes de poder cibernético e innovadoras, la innovación como cambio, destrucción de estructura que se pensaban inamovible o estable, desplazamiento o mejora de un hechos o conjunto de hecho y que marca lo nuevo como resistencia a lo rutinario en el plano social, tecnológico e intelectual; ver línea de innovación filosófica rastreada en Ortega y Gasset, obra escogida, 1962; Deleuze; Nietzsche, 2016; Merejo, 2008; Ursua, 2009; Echeverría, 2017. Además, la innovación entra en la desaprobación del producto hecho a máquina o destrucción de la nueva máquina y remplazada por otra y que tiene repercusiones en la esfera social y cultural, más allá de lo actual: ver línea de innovación económica en Schumpeter.2002; Drucker, 1985). ¿Entraría este concepto de innovación en el plano de lo que es acontecimiento o formaría parte de este concepto trabajado por Foucault, en estos tiempos?
(C.R.O): El acontecimiento nos hace entrar en un tiempo nuevo, en un nuevo modo de pensar y decir las cosas y en nuevas formas de actuar. La mayor parte de las metafísicas antiguas son estáticas porque estaban basadas en el ser como sustancia permanente, y en ellas estaba excluido lo nuevo. El lema bíblico lo resume bien: “Nada hay nuevo bajo el sol”. La gran excepción es Heráclito de Efeso que escribe: “El sol es nuevo todos los días”. Por eso Hegel que sí admite la novedad dice que incorporó en su filosofía todos los pensamientos de Heráclito. También lo dijo Nietzsche., quien admiraba a Heráclito. Con las teorías científicas de la evolución de las especies se reafirma el surgimiento de lo nuevo. Y Bergson escribe de la evolución creadora. En el caso de Foucault, cada episteme que surge es porque trae un discurso nuevo, unas prácticas discursivas nuevas. En mi libro Del ser al devenir dedico un capítulo al “acontecimiento” o “evento”.
Recuperado el día 21 de febrero de 2020 del original en: https://acento.com.do/2020/cultura/8770532-dialogo-filosofico-entre-carlos-rojas-osorio-y-andres-merejo-2-4/




Diálogo filosófico entre Carlos Rojas Osorio y Andrés Merejo (3-4)
Parte 3:
Andrés Merejo | 26 de enero de 2020 | 6:00 am
Acento Diario Electrónico República Dominicana
Foto: Carlos Rojas Osorio y Andrés Merejo
(A.M): En libro “Foucault y el final de la modernidad” (2019), el cual escribió en los meses subsiguientes al huracán que azotó a Puerto Rico en septiembre 2017 y en que estuvo varios meses sin impartir docencia como resultado de la parálisis casi total en la que vivieron los puertorriqueños. Luego de este descalabro y de lo transido que vivía ante el deterioro social y económico, que vivió y todavía dicha sociedad. Ahora que se encuentra jubilado, que ya no imparte docencia ¿Por qué ha decidido no escribir más sobre Foucault, a lo que se ha dedicado parte de su vida? ¿Tiene otros proyectos filosóficos en carpeta o lo está trabajando?
(C.R.O):He escrito cuatro libros sobre Foucault. Creo que es suficiente, aunque siempre quedan hilos sueltos que podrían atarse. Soy estudioso de Foucault, no puedo decir que sea un seguidor de todo lo que él dijo o escribió; en primer lugar, porque el hizo muchos cambios en su trayectoria de pensamiento. Como bien dijo Deleuze, “él es muy volcánico”. Como sabes, estudio también filósofos latinoamericanos y caribeños, y ahora preparo un nuevo volumen sobre esta temática. He vuelto también al tema de la ontología que estudié en Del ser al devenir. Tengo medio libro de temas de estética que en algún momento debo darle buen término.
(A.M): En el primer capítulo de este último libro suyo aborda a Foucault y su relación con la epistemología francesa. En esta temática destaca a Gastón Bachelard como el pensador que más le intereso a Foucault, en cuanto a epistemología histórica, específicamente su concepción de ruptura, interrupciones y discontinuidades epistemológicas. Para Bachelard no hay transición de la ciencia de la física con relación a Newton a Einstein, este último con su teoría de la relatividad, marca una novedad, un cambio conceptual.
¿Cuál es la diferencia entre la arqueología de Foucault y la episteme de Barchelard con lo relacionado a los espacios imaginarios? ¿La metáfora de los fantasmas y lo monstruoso?
(C.R.O): Bachelard trabajó dos grandes áreas de la filosofía: la epistemología de las ciencias naturales y la poética que es donde trabaja de modo exhaustivo los temas de la imaginación. Foucault percibió que en Bachelard la razón científica y la imaginación iban por vías separadas. Y él trató de unirlas. Por eso en sus libros hay aproximaciones literarias, aunque se trata de escribir sobre las ciencias humanas como en Las Palabras y las cosas. Pensemos en el hermoso análisis de las Meninas y en el comentario introductorio al Quijote en Las palabras y las cosas, o la mención de Borges acerca de la Enciclopedia china. En la Historia de la locura escribe sobre imágenes tomadas de la pintura como “La nave de los locos” del Bosco, o los “Caprichos” de Goya.
Michel Foucault
Pero es posible que en el espíritu de Bachelard estuviesen unidos la razón científica y la imaginación poética; así cuando escribe La formación del espíritu científico también escribe Psicoanálisis del fuego. F. Delaporte, Filosofía de los acontecimientos, escribe que el laboratorio de Bachelard se convierte en un museo de monstruos en Foucault. Es decir, cuando pensamos y hablamos desde la episteme a la que pertenecemos vemos las cosas de modo familiar, pero cuando pensamos acerca de otra episteme ya perimida, entonces vemos las cosas de forma extraña, como monstruos. Desde la teoría evolucionista vemos los fósiles como huella o testimonio de una especie X, pero antes del evolucionismo no se sabía qué hacer con los fósiles, eran anomalías o monstruos. En relación a la imagen, donde Foucault la estudia más es en su Introducción al libro del psiquiatra L. Binswanger, El sueño y la existencia.
(A.M): En “La formación del Espíritu Científico” (2004), Gastón Bacherlard, dice que para construir conocimiento no se puede vivir en la repetición de conocimiento ya establecido, que para conocer hay que ir contra un conocimiento anterior “destruyendo conocimiento mal adquirido o superando aquello que, en el espíritu mismo, obstaculiza a la espiritualización”. Por lo que un espíritu científico no puede “fundarse sobre la opinión: ante todo es necesario destruirla construir y enlazar un concepto con otro”. (pp.15-16).
En este aspecto al epistemólogo lo que debe atraer su atención no es lo empírico sino la racionalidad y su esfuerzo de construcción, ya que “debe tomar los hechos como ideas, insertándolas en un sistema de pensamiento. Un hecho mal interpretado por una época, sigue siendo un hecho para el historiador”. Sin embargo, ese hecho mal interpretado deviene para ‘” el epistemólogo en un obstáculo. Un contrapensamiento” (ibíd. 20).
¿Dónde hay continuidad – ruptura de pensamiento en Bachelard y Foucault?
(C.R.O):Efectivamente, tanto Bachelard como Foucault cuestionan el primado de la experiencia inmediata de las cosas defendido por la fenomenología. Foucault rompe con la fenomenología, aunque había tomado todos los cursos del fenomenólogo francés Maurice Merlau Ponty. La ruptura en Bachelard se da en dos frentes, en relación a la experiencia inmediata y en relación a la ciencia recibida. Antes que Thomas S. Kuhn hablara de las revoluciones científicas fue Bachelard quien más insistió en ellas y con ejemplos ampliamente analizados. Según Foucault la continuidad se da dentro de la misma episteme y la ruptura al cambiar de una episteme a otra. En Bachelard la continuidad se da en la ciencia recibida, hasta que se rompe con ella, siempre dentro de una ciencia determinada. En Foucault la episteme cubre varias ciencias y otros saberes que no llegaron a ser científicos pero que formaron parte del saber de una época. Como la frenología en el siglo XIX, de la cual habla hasta Hegel. Otra diferencia es que Bachelard se enfoca en el pensamiento científico, y Foucault en la red discursiva. Finalmente, Bachelard cree en el progreso a través de las revoluciones científicas, y Foucault no cree en el progreso.
(A.M): En esta última obra suya se estudian las relaciones de Foucault con varios filósofos, principalmente los referentes a la edificación del pensamiento de Foucault, entre los cuales se encuentra los filósofos de la sospecha, como llegó a decir Paul Ricoeur, cuando se refería a pensadores del siglo XIX, como Marx, Nietzsche y Freud, en cuanto que asumieron la crítica a todo el sistema de creencias, de conciencia, verdad, progreso y de ideología de época. En su “Historia de la locura en la época clásica” esboza Foucault su evaluación de la actividad de Freud como fundador del psicoanálisis” (p. 29) y donde también incluye a Nietzsche como pensador y crítico del racionalismo de su tiempo y filósofo de la sinrazón, además que se encuentra de manera continua en todas las obras de éste y esto pasa con el pensamiento de Marx en la que como bien usted dice que muchas observaciones sobre este pensador “llevan un sentido crítico, pero también hay muchos aspectos de su pensamiento que son adoptados por Foucault”(p127). ¿El pensamiento de Foucault va más allá del de Ricouer, en cuanto a relacionar a Marx, Nietzsche y Freud como los representantes de la escuela de la sospecha?
(C.R.O):Foucault no aceptaba el término “filósofos de la sospecha”, a pesar de haber escrito “Nietzsche, Freud, Marx”. De hecho, no se llevaba bien con Ricoeur, ni como persona ni en su filosofía. A los tres los considera Foucault instauradores de una nueva forma de tratar el signo, y, sobre todo, de una nueva forma de interpretar. Sin duda está más cerca de Nietzsche que Ricoeur, y también más cerca de Freud (a quien Ricoeur considera reduccionista), e incluso de Marx hizo Foucault bastantes reconocimientos, muchos más de los que pudo haber hecho Ricoeur.
Portada de libro de Marlene Duprey
(A.M): Con relación a Deleuze es diferente, ya que ambos como bien dice fueron amigos y admiradores mutuos de sus obras. Para Deleuze el pensamiento de Foucault cobra importancia en la relación poder- saber y la subjetivación. Sin embargo, la lectura que hace de Deleuze sobre el poder foucaultiano no le he encontrado en otros pensadores y las cuales se recogen en este texto: “1. El poder no es una propiedad de nadie, sino estrategia.2. El poder no está subordinado a lo económico, sino que hay entre lo económico y el poder una imbricación. 3. El poder existe en focos locales.4. El poder no es una esencia (…); es relación de fuerza.5. El poder sobre actúa sobre los cuerpos y las almas”. (pp.167-168).
¿Se puede decir eso de Foucault en cuanto conocedor del pensamiento de Deleuze?
(C.R.O):Ese listado de caracteres del poder lo trae el propio Foucault en el primer volumen de la Historia de la sexualidad. Foucault comentó en su artículo Theatrum Philosphicum dos libros de Deleuze: Lógica del sentido y Diferencia y repetición, de los cuales dice que son libros “grandes entre los grandes”. También escribió un Prólogo para el libro de Deleuze/Guattari Capitalismo y esquizofrenia, y dice que se trata de un “libro de ética”. Foucault conocía bien y apreciaba mucho el pensamiento de Deleuze.
(A.M): Siguiendo con el pensamiento filosófico, político, social y cultural de Michel Foucault ¿La presencia del pensamiento Foucault en el mundo caribeño?
(C.R.O): La presencia del pensamiento de Michel Foucault en nuestro medio intelectual se ha dejado sentir de modos diversos. El puertorriqueño Francisco José Ramos estuvo presente en el Colegio de Francia en uno de los cursos que dictara Foucault. Ramos nos deja un testimonio de esa presencia, la cual hemos recogido en el número 94 de la revista Diálogos, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. (Puede consultarse por Internet, todo el número está dedicado a Foucault). El sociólogo Arturo Torrecillas, quien también estudió en Paris, fue una de las primeras personas que yo escuché aquí en Puerto Rico hablar de Foucault
Edickson Minaya, director de la Escuela de
Filosofía (UASD)
El alemán Manfred Kerkhoff conocía y apreciaba la obra de Foucault, y presentó mi libro Foucault y el pensamiento contemporáneo (1995) junto con la Dra. Irma Rivera y Oscar Dávila. Dávila escribió también un trabajo sobre “Foucault y Freire, incluido en Diálogos 94, y otros ensayos sobre los aspectos estéticos de la obra de Foucault. El filósofo Ludwig Schajowicz, fundador del seminario de Filosofía de la UPR, Río Piedras, le concede gran importancia a la obra de Foucault en su extraordinaria obra Los nuevos sofistas. El venezolano residenciado en Puerto Rico, César Salcedo Chirinos, ha estudiado aspectos de la historia de la salud pública en Puerto Rico siguiendo la orientación de Foucault (Las negociaciones del arte de curar). También en este aspecto de la salud incide la profesora Marlene Duprey. Y en la biopolítica la Dra. Miriam Muñiz. (Adiós a la economía). En Puerto Rico publicamos las ponencias de un congreso sobre Foucault con el título La historia de la locura como historia de la razón. Una de ellas es la ponencia de la Dra. María de los Ángeles Gómez, psicoanalista lacaniana y conocedora de la obra de Foucault. En Cuba, el centro cultural Juan Marinello publicó una obra, Coloquio sobre Foucault, dirigida por Jorge L. Acanda donde aparecen varias conferencias sobre Foucault en un encuentro realizado en la Habana. Dr. Pablo Guadarrama hace referencias a la obra de Foucault en algunos de sus libros sobre política, educación y posmodernismo. En Santo Domingo, como ya mencioné en una entrevista anterior, me llamó la atención el artículo de José Mármol sobre Foucault, y su obra Ética de la poeta inspirada en las nuevas tendencias. Asimismo, Edickson Minaya, orientado en la filosofía hermenéutica hace referencias importantes a la obra de Foucault (El ser en (la) relación). Como profesor del Recinto de Río Piedras he distado dos cursos sobre Foucault, varias conferencias y dirigí una tesis de maestría sobre la Genealogía foucaultiana. Todo ello sin contar artículos, citas frecuentes, utilización de sus obras en clase. En breve, la presencia de Foucault se deja sentir en la filosofía, las Humanidades y los estudios decoloniales.
Recuperado el día 21 de febrero de 2020 del original en: https://acento.com.do/2020/cultura/8773166-dialogo-filosofico-entre-carlos-rojas-osorio-y-andres-merejo-3-4/


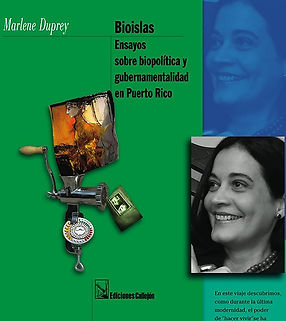

Diálogo filosófico entre Carlos Rojas Osorio y Andrés Merejo (4-4)
Parte 4:
Andrés Merejo | 2 de febrero de 2020 | 6:00 am
Acento Diario Electrónico República Dominicana
Foto: Carlos Rojas Osorio
(A.M): Me interesa que reflexionemos sobre los giros discursivos que se dan en Foucault y que son tratado en este último libro y que se establecen en fecha precisa (1976) de referencias conceptuales al discurso de las tres modalidades de gobierno “el gobierno de las cosas (tecnología), el gobierno de los otros (política) y el gobierno de sí mismo, este último constituido por el proceso de subjetivación” (p.172).
Esta concepción de gubernamentalidad, se encuentra articulado a la concepción filosófica de Platón sobre la cibernética, en cuanto que desde su raíz (kybernetes), que en latín está relacionado al arte de gobernar, lleva el sello de la navegación, del pilotaje y gobierno.
En el 1834, Andree Amperee introdujo el termino cibernética” para designar la ciencia que se ocupa de los modos de gobierno” (Ferrater Mora,1981, p.488. Vol.1) y en el 1949, en libro “Cibernética” (1985) Norbert Wiener, acuño el termino derivado de timonel proveniente de la navegación para el campo de la teoría del control y la comunicación en máquina y animales. Foucault nos explica la metáfora de navegación como desplazamiento efectivo y con objetivo preciso de llegar a puerto seguro, de ir de un punto a otro, calibrando el timonel.
¿El enfoque de Foucault en cuanto asumir el concepto Cibernético como modalidades de gobierno, se coloca más allá de la concepción de Heidegger?
(C.R.O): Foucault no habla del Ciberespacio. Mark Poster (Foucault y el marxismo) se refiere un poco a ello en relación a Foucault. Dice que son muy útiles sus enfoques para el estudio de la imagen. Pero sería una aplicación que se puede hacer de su pensamiento, no algo que él mismo haya hecho. Cuando Foucault habla del timonel se está refiriendo a un texto de Platón y tiene que ver con relación al gobierno de sí mismo en cuanto que para Platón y Aristóteles el gobierno de sí es necesario para el buen gobierno de los otros.
(A.M): Para Foucault la idea de pilotaje como arte, a la vez teórica y práctica es necesaria para la existencia, es una idea importante y que se refiere como técnica a tres tipos: “en primer lugar la medicina; en segundo lugar, el gobierno político; tercero, la dirección y el gobierno de sí mismo” (2014, p.243). De acuerdo a este filosofo en la literatura griega, helenista y romana, estas actividades (curar, dirigir a los otros, gobernarse a sí mismo) se refiere muy regularmente a la imagen del pilotaje (…): el Príncipe en cuanto debe gobernar a los otros, gobernarse a sí mismo, curar los males de la ciudad” (Ibíd., 244). En Platón la cibernética es el arte de gobernar, de manejar un navío y de dirigir a los hombres, sin embargo, con Foucault cobra una importancia en el ámbito del poder, gubernamentalidad y la ética. ¿Qué enfoque usted le da a la concepción de la cibernética como forma de gobernar a la cosa, a los otros y como cuidado de sí a la luz de estos tiempos cibernéticos, de revolución 4?¿Y de inteligencia artificial?
(C.R.O): Tampoco yo he dedicado estudios a los temas del Ciberespacio. La experiencia diaria hoy bajo los efectos del ciberespacio es evidente. Ya no podemos vivir sin el teléfono celular o sin el servicio de Internet, que nos pone en comunicación con familiares, amigos, y estudiosos de todo el mundo. Lo que la filosofía puede aportar es un pensamiento crítico. Deleuze escribió mucho y de modo extraordinario sobre el cine y dijo que la mayor parte de las películas son basura. Quizás algo parecido ocurre en esa llamada democracia cibernética, pues en ella todo vale. Y por eso es que es necesario ser muy crítico. La imagen tiene hoy el poder que en otros tiempos se le atribuía a la palabra. De hecho, hoy se puede hablar de una retórica de la imagen.
Filósofo y teólogo Enrique Dussel
(A.M): Cobra importancia en Foucault en el marco de lo tecnológico la subjetividad. Para él la tecnologías se clasificaban de acuerdo a su razón práctica: “1) tecnologías de producción, que nos permiten producir, transformar o manipular cosas; 2) tecnologías de sistemas de signos, que nos permiten utilizar signos, sentidos, símbolos o significaciones; 3) tecnologías de poder, que determinan la conducta de los individuos, los someten a cierto tipo de fines o de dominación, y consisten en una objetivación del sujeto; 4) tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad” (2028, p.48). ¿Qué relación hay en estos planteamientos con la concepción de gubernamentalidad y las modalidades de poder que hemos anteriormente hemos analizado?
(C.R.O): Algunos antiguos, como Platón y Aristóteles, consideraban que era necesario el gobierno de sí mismo para mejor gobernar a los otros. El gobierno de las cosas, o sea la tecnología, se utiliza también en función del gobierno de los otros. Deleuze ilustra esto en Foucault refiriéndose al panóptico, El panóptico es una tecnología del espacio celular y de la luz, tecnología planificada en función del control de los encarcelados.
(A.M): La filosofía cibernética innovadora en la que estoy sumergido , porque forma parte de mi línea de investigación, se edifica en parte de la concepción de gubernamentalidad, como campo estratégico de relaciones de poder, en la que se ha de implicar lo político y lo ético , como bien apunta el propio Foucault (2014, p.247) en cuanto que son: “relaciones de poder-gubernamentalidad-gobierno de si y de los otros-relación de si consigo- constituye una cadena, una trama (…). En tal sentido, el Cibermundo implica esta gubernamentalidad, implicando al sujeto cibernético en la dimensión de lo ético y lo político. ¿Qué relación tú le ves a los planteamientos que hago desde el poder cibernético y lo abordado por Foucault en cuanto a la gubernamentalidad, al gobierno, como modalidades de poder?
(C.R.O): Las tres formas de la gubernamentalidad siguen existiendo. Foucault usa, el concepto de “diagramas de fuerza” para analizar la modalidad concreta que toman las relaciones de poder en un espacio geográfico definido y en un tiempo determinado. El gobierno de sí estuvo durante muchos siglos modelado por la moral cristiana, el poder pastoral que denomina Foucault. Los estudios de Foucault sobre el cuidado de sí constituyen una invitación y una incitación a cambiar de modelo. No es que hay un modelo universal, pero tenemos el poder de transformarnos a nosotros mismos. El gobierno de sí constituye un poder autónomo que nos fortalece para la resistencia a las dominaciones.
(A.M): Mi línea de investigación apunta a una filosofía cibernética innovadora que tiene como objeto de estudio el Cibermundo, lo cual no es un mero producto de herramientas y parafernalia tecnológicos digitales, sino que es el resultado de una revolución en el conocimiento filosófico tecnocientífico, de la cibernética de primer y segundo orden, y de la robótica, que han forjado toda una cibercultura social y de espacio virtual (ciberespacio) articulados a las relaciones de poder cibernético ( modalidades de gobierno, de acuerdo a Foucault) – control virtual- saber cibernético y que han dado como resultado el sujeto cibernético en esos entramados de poder y dispositivo de control.
En el texto hay toda una reflexión sobre la sociedad de control y la cual he estado trabajando desde principio de los noventa y que parte de esta se encuentra en mi texto “La vida americana en el siglo XXI” (1998) y “Conversaciones en el lago. Narraciones filosóficas” (2005). Esas reflexiones que hace al igual que la mía, parten de Deleuze, en cuanto que el control opera como la maquina informática. ¿Cómo focaliza estos tiempos en que estamos viviendo, segunda década del siglo XXI?
(C.R.O): Foucault habla de las tres modalidades de gobierno: gobierno de las cosas o sea la tecnología, gobierno de los otros o sea la política y el gobierno de sí mismo o sea la ética. De las dos últimas se ocupé bastante. De la tecnología mucho menos. Pero sí observó que toda sociedad lleva acoplada una determinada tecnología que es coherente con ella y que forma parte del sistema de poder. Me pidieron una conferencia sobre este tema, pero no acepté porque implica releer toda la obra. Del Ciberespacio no habla, pero como bien dijo Deleuze, la idea de las sociedades de control se ubica en este mundo nuestro de las tecnologías de información.
Juan Bosch
(A.M). En el texto explica, en la misma línea de Deleuze, que “El control funciona en nuestra sociedad de modo acelerado, está ligado al ciberespacio” este último caracterizado por espacios virtuales e interactivos e intangibles, y como tal no se puede confundir con internet que es un conjunto de herramientas y redes tecnológicas digitales, donde descansan los servidores que nos ofrece de manera específica el ciberespacio de lo público. Más adelante en el texto se hace referencia a Byung Chul Han con relación a la sociedad digital de la vigilancia y control, en la que estos dos dispositivos “son una parte inherente a la comunicación digital” y en cuanto dicha sociedad está estructurada en redes donde sus habitantes “se comunican intensamente entre ellos” (ibíd. 195-196). ¿En esta nueva forma de poder cibernético, ha estudiado sobre algún tipo de resistencia sobre este?
(C.R.O): Quizás haya que resaltar, primero, que las redes sociales se han utilizado políticamente, a veces como contrapoder. Esto lo han analizado los especialistas en comunicación y en política. Por ejemplo, en la primavera árabe parece que las redes sociales tuvieron un efecto importante. También se ha dicho de las recientes movilizaciones en Chile, en Colombia, etc. Las tecnologías pueden usarse a favor o en contra de los poderes dominantes. Los rusos, al parecer, usaron las redes sociales para favorecer la candidatura de Trump. Se dice que al comienzo de la revolución industrial los obreros se opusieron a las máquinas, y hasta las destruían. En la actualidad hay bastante crítica el pseudo democratismo de las redes sociales. En general, uno percibe más la seducción que ejercen estas nuevas tecnologías que la resistencia. La resistencia se nota en quienes se niegan a entrar a facebook, twitter, etc. La resistencia no parece fácil porque esta tecnología informacional forma una unidad con el sistema de mercado capitalista.
(A.M): Según los planteamientos suyos se ha pasado de la concepción foucaultiana del biopoder, que significa el control político de los cuerpos a la concepción de psicopoder, que es control de la mente. Sin embargo, en el Cibermundo se ha ido entretejiendo un engendro que lo he llamado “ciberbiopoder” en la que este control interactivo virtual del cuerpo- mente, recae en el sujeto cibernético. Hoy en el Cibermundo el sujeto cibernético se encuentra envuelto en relaciones de poder cibernéticos que no solo se controlan en lo ciberpolítico (sujeto-mente) sino que digitalizan y lo dejan en la virtualidad (cuerpo-rostro) a todos los seres vivos, no solo los humanos. En esta segundad década hemos pasado del biopoder- psicopoder, a lo que vengo trabajando como “ ciberbiopoder”. ¿Me gustaría saber su posición con relación a esta forma de poder cibernético, como conocedor en profundidad del pensamiento de Foucault?
(C.R.O): El filósofo coreano pasa por alto un curso publicado como libro importante de Foucault El gobierno de los vivos. Es un curso dedicado solo al cristianismo, al poder pastoral de la iglesia. El gobierno de los vivos (los creyentes) es un gobierno de las almas (psiqué). La vigilancia y la disciplina se da sobre los pensamientos, los deseos, las voluptuosidades. El creyente tiene que confesar ante el poder del pastor de almas sus pecados, y no incluye solo las acciones, sino los malos pensamientos, las incredulidades, los malos deseos que son deseos de la carne.
Filósofo Julio Minaya
(A.M): Pensar en el caribe, no solo es pensar la política, la historia entre vuelta y revuelta, entre luces y sombras, en los espacios literarios, poéticos y sociales; espacios que no se excluyen en el pensamiento de la complejidad, de la multidisciplinariedad y transdisciplinariedad del saber filosófico cibernético innovador. ¿La filosofía como realidad caribeña?
(C.R.O): De acuerdo a Enrique Dussel, la filosofía en el Caribe comienza con la polémica sobre la humanidad del indio y, en específico, con la defensa que hace en Santo Domingo, fray Antonio de Montesinos de la humanidad y dignidad del indio. La polémica se enardece luego con el español Ginés de Sepúlveda que defiende la inferioridad humana del indio y los elocuentes discursos de fray Bartolomé de las Casas. Esta defensa será continuada por los filósofos mexicanos. En Cuba fue muy importante la defensa de la independencia nacional en filósofos ilustrados como Félix Varela, José de la Luz y Caballero, y otros. Cuba nos dio también al gran visionario de Nuestra América, José Martí. Luchador y mártir de la independencia nacional, poeta de elevada inspiración y pensador de amplios horizontes. El caraqueño Andrés Bello contribuyó a la modernización de la educación en Chile y desarrolló una filosofía del más alto nivel intelectual. La modernización de la filosofía y de la Educación en la República Dominicana tuvo un amplio desarrollo con la figura de Eugenio María de Hostos. Y en su patria natal fue defensor de la libertad e independencia de Puerto Rico y Cuba.
En los momentos cruciales del paso de una dominación a otra él desarrolló una conciencia nacional de defensa de los derechos y de crítica al poder imperial. Continuaron la obra educadora, humanística y filosófica seres humanos del calibre de Pedro Henríquez Ureña, hombre de letras, nuestro americanista que nos invita a pensar y poetizar por cuenta propia, es decir desde nuestra realidad caribeña y latinoamericana. Hoy se ha vuelto a redescubrir las figuras de los críticos del colonialismo que desde Martinica alzaron su voz, como fueron Aimé Cesaire y, sobre todo, Franz Fanon. Su obra se ve continuada en los teóricos de la decolonialidad, como el puertorriqueño Nelson Maldonado, mostrando que no es suficiente solo la independencia política y que es necesario también descolonizar la cultura. Pensar desde nuestra realidad caribeña es la invitación de la Filosofía. Así lo muestran pensadores como Juan Bosch, Pablo Guadarrama, Juan Isidro Jiménez Grullón.
En la actualidad las más diversas corrientes filosóficas hacen presencia entre nosotros. En Puerto Rico puede reconocerse El humanismo de Esteban Tollinchi, el kantismo de Álvaro López, el empirismo humeano de Miguel Badía, el espinocismo de Francisco José Ramos y Raúl de Pablos, el marxismo de George Fromm, el hegelianismo de Eliseo Cruz Vergara, la kairología de Rubén Soto Rivera, la filosofía política de Anayra Santori, la estética de Dialitza Colón, la filosofía de la tecnología de Héctor J. Huyke, la hermenéutica de José Ramón Villalón, la filosofía de la educación de Rafael Aragunde, Ángel Villarini, Eduardo Suárez, la filosofía de la literatura de Oscar Dávila, y un largo etcétera. En la República Dominicana hay también corrientes filosóficas diversas. Como el nietzscheísmo de Luis O. Brea, la filosofía poética de León David, la filosofía del iluminismo de Mora, la hermenéutica de Edickson Minaya. Los estudios de la filosofía dominicana de tienen excelentes estudiosos como Julio Minaya, Lusitania Martínez, Miguel Pimentel, Francisco Pérez, etc. En breve, en el Caribe, la filosofía muestra vitalidad, entusiasmo y dedicación.
Recuperado el día 21 de febrero de 2020 del original en: https://acento.com.do/2020/cultura/8775735-dialogo-filosofico-entre-carlos-rojas-osorio-y-andres-merejo-4-de-4/






“Cuando un amigo se va. Hoy he recibido la noticia del fallecimiento del amigo Juan Nadal Seib. Colega universitario. Nos conocimos en Roma como estudiantes de la Universidad Gregoriana y convivimos en el Colegio Pio Latino Americano. Luego continuamos en Puerto Rico en Ponce. Juan en UPR y yo en Católica. Juan un ser humano integral, honesto, amante del saber. Eterno estudioso del platonismo y traductor de sus Diálogos, como también de Las Consolaciones de Boecio. Ante todo, un auténtico cristiano. Compartió su saber con los presos. Cuando un amigo se queda en el corazón siempre agradecido. Celebremos la vida un sabio humanista un padre sin igual y un ser humano de virtud y excelencia. Gracias Juan.”
Carlos Rojas Osorio, en pagina de facebook, septiembre 1 de 2020. Enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=189213729306334&id=100046531233958
JUAN NADAL SEIB: HONESTIDAD, TERAPIA DEL ALMA
Carlos Rojas Osorio
In memoriam. Recordando al amigo, al ser humano de exquisita calidad,
al intelectual amante de la sabiduría, al profesor universitario dedicado y al colega servicial y generoso.
Juan Sebastián Nadal Seib es argentino, residenciado en Puerto Rico desde 1972. Es licenciado de la Universidad Gregoriana (Roma) y profesor de la Universidad de Puerto Rico en Ponce; también fue Decano de Asuntos Académicos en este centro docente. Se jubiló en 2006. En (2003) la Editorial de la Universidad de Puerto Rico publicó una edición bilingüe de Consolación de la Filosofía del pensador de la antigüedad tardía Anicio Manlio Severino Boecio (480-524). Juan Nadal se ha identificado muy íntimamente con este filósofo y teólogo. Falleció el día 30 de agosto de 2020 en la ciudad de Ponce.
Destacaremos la interpretación que Nadal hace del filósofo romano. Nadal interpreta la filosofía de la Consolación como una especie de psiquiatría del alma. Boecio escribe esta obra estando encarcelado para buscar un consuelo a su precaria situación. “Encarcelado injustamente, condenado a muerte, perdidos sus bienes económicos, perdida su fama, perdidos su alta posición en el gobierno y su poder político, involuntariamente alejado de sus seres queridos, pareciera que la vida de Anicio Manlio Severino Boecio ya no tiene sentido y por ello tan solo desea la muerte.”. (2003: 13) La Consolación está escrita en el género literario denominado sátira menipea. Ésta mezcla poesía y prosa, exhortación y revelación (apocalipsis), pero todo ello al servicio del género consolatorio o psicoterapéutico. La dama ‘filosofía’ se aparece a Boecio quien está en estado letárgico (amnesia depresiva). “La misión de esta misteriosa dama será la del psiquiatra, curar su alma”. (13) Boecio cuenta sus tristezas y la injusticia que con él se ha cometido; ‘filosofía’ escucha atenta al paciente. Filosofía pregunta si el mundo se rige por el azar o fortuna o por un gobierno racional. El paciente había estudiado filosofía, pero en el estado amnésico nada recuerda. ‘Filosofía’ se encargará de recordárselo y de esta manera va a ejercer una saludable terapia en el alma de su paciente. “Las causas de la enfermedad –escribe Nadal- giran alrededor de tres olvidos fundamentales: el olvido de los timones que gobiernan el mundo, el olvido de la verdadera Felicidad y el olvido del aspecto más importante: su naturaleza inmortal y divina”. (14) El paciente se muestra demasiado apegado a los bienes que la fortuna nos depara, pero ‘filosofía’ va a recordarle la naturaleza de ‘la fortuna’. La fortuna vive del cambio y esta rueda que gira no puede detenerse jamás. ‘Filosofía’ recuerda a su paciente sobre lo muy afortunado que fue en la alta sociedad romana llegando a tener altos cargos públicos. A lo cual Boecio responde con acertada fórmula: su recuerdo es lo que me atormenta con mayor fuerza, pues en toda Fortuna adversa la peor de las desgracias es haber sido feliz. ‘Filosofía’ replica que la felicidad no puede basarse en bienes pasajeros; en verdad, la felicidad está dentro de nosotros. Para Nadal esta es la tesis central de Boecio en su Consolación. “La verdadera felicidad se encuentra dentro de uno mismo”. (15) El sendero de la felicidad comienza por el conocimiento de sí mismo; conocer lo que se puede ser, pero aún no se es; conocer el bien que está en lo más íntimo del yo. Este bien es mi participación en el bien divino. Los bienes de la fortuna son falsos porque son muy pasajeros y apartan del verdadero bien; en cambio la fortuna adversa nos sacude y puede conducirnos al bien auténtico. El infortunio de la cárcel le ha puesto en evidencia la amistad de los verdaderos amigos. La amistad y el amor son bienes imperecederos y Boecio canta a ellos con entusiasmo. ¡Raza de hombres, qué felices serían, si a sus almas el amor, que el cielo rige, rigiera!.
“Filosofía’ presenta la más clásica de las definiciones de la ‘felicidad’: Estado perfecto causado por la reunión de todos los bienes. A esta felicidad tendemos naturalmente; es un deseo implantado en nuestra alma como búsqueda del bien. ‘Filosofía’ va logrando que su paciente recupere las auténticas verdades por él olvidadas. Entre ellas que el mundo no es un azaroso sendero que no lleva a ninguna parte, sino que Dios es el timón que lo guía con su bondadosa mano. Con estas premisas ha de concluir que el mal no existe. Como comenta Nadal: “Pero a los seres humanos les puede suceder lo que le sucedió a Orfeo, quien, por mirar a los infiernos, perdió lo que más amaba, a su Eurídice. También los hombres pueden perder lo que más anhelan, la felicidad verdadera, por mirar los falsos bienes”. (18)
A Boecio le causa angustia la injusticia y el mal que se comete y que queda impune. Perplejidad que se hace mayor si, como dice ´filosofía´, el mundo va dirigido por el timonel divino. “La respuesta de Filosofía es un calco del Gorgias de Platón: Los malos carecen de verdadero poder. Sólo los buenos tienen poder. Los malos solamente aparentan”. (19) Los malos son castigados con su propia maldad, y los buenos premiados en lo bueno que hacen. El paciente queda todavía perplejo porque la felicidad parece darse tanto para buenos como para malos. La fortuna puede tener algo bueno, no es mala del todo. Pero la respuesta fuerte de ‘filosofía’ es que la providencia abarca todas las cosas, pero la providencia no es sino la razón divina. Boecio la distingue del destino. El destino pone en movimiento las cosas singulares distribuidas en lugares, formas y tiempos. Es sólo nuestra ignorancia la que impide ver el orden que sigue el curso de las cosas. Pues, sólo para el poder de Dios lo malo es también bueno. Para el paciente encarcelado injustamente, la idea de que el mal no existe no puede menos de dejarlo perplejo. “Pero es aquí donde precisamente se hace carne en Boecio el concepto socrático del mal moral o pecado, que no es sino ignorancia en acción. Así como el mal ético es producto de la ignorancia, igualmente es producto de la ignorancia la incapacidad de percibir que el mal no existe”. (20) La ignorancia se supera con el entendimiento de que Dios dirige todas las cosas hacia el mayor bien, aunque no podamos escrutar los designios divinos. “Obsérvese, nuevamente, el poder persuasivo y terapéutico que tiene en Boecio el llegar a realidades metafísicas por medio de una argumentación estrictamente lógica, terapia que logra consolar su alma y curarlo de su depresión. Su psiquis sólo descansa cuando su mente llega a realidades, no a quimeras. La verdadera terapia no es la que logra hacerlo sentir bien a nivel puramente subjetivo o emocional, sino la que logra que el sentirse bien sea el resultado de tocar con la mente realidades que trascienden la subjetividad”. (20-21) Por eso no hay mala fortuna, sino buena desde la perspectiva de la providencia y el destino. La fortuna es el campo de prueba de los buenos y de los malos. “Filosofía’ aclara también que el azar no existe en cuanto se lo entiende como lo fortuito que ocurre sin conexión causal alguna. Azar es lo imprevisto para nosotros que ocurre por la formación de causas concurrentes; pero para Dios nada es al azar.
‘Filosofía’ abunda también sobre la libertad humana y su compatibilidad con la presciencia divina. Pero para el ser divino todo existe en un presente eterno y, por ello, no puede decirse que haya pre-conocimiento. El ser humano es libre por ser racional. En ese contexto da Boecio la más famosa definición de la eternidad: la total y perfecta y simultánea posesión de una vida sin límites. “La psicoterapia de Filosofía para con Boecio ha culminado así con una exhortación a la virtud y la honestidad. Según su punto de vista, toda auténtica terapia del alma parte del gnosce se autón (conócete a ti mismo), se autentifica en la ortopraxis y culmina en la Theoria (visión o contemplación de Dios), que a su vez redunda en favor del recto obrar”. (22) Boecio concluye con un exigente llamado a la honestidad. La deshonestidad nos destruye por su propia obra. Sólo la honestidad nos hace mentalmente saludables. “Ser honestos no es sino adecuar los actos libres a la ciencia divina de la propia naturaleza humana, cuya intención natural es hacia el Bien supremo”. (22) La exigencia de honestidad es la cumbre en que culmina Consolación de la Filosofía. El propósito de ‘Filosofía’ es desaprobar a los deshonestos. La enfermedad de las almas es el vicio. “El diagnóstico de su enfermedad mental, letargo o amnesia depresiva, revela que Boecio, al olvidar las verdades fundamentales, entre en la ruta de las pasiones que nublan la mente y conducen al vicio y, por ello, a la deshonestidad, que finalmente provoca la muerte de la propia humanidad”. (23) Abandonar la honestidad es abandonar la propia humanidad. Nadal se pregunta, para concluir, quién es el psiquiatra de Boecio, ya que ‘Filosofía’ juega sólo un papel mediador. El médico de las almas es Dios mismo.
Manfred Kerkhoff ha reseñado la traducción, notas, subtítulos e índices que Nadal ha dedicado a Consolación de la Filosofía de Boecio. A pesar de algunos reparos mínimos, elogia la traducción señalando las decisiones hermenéuticas que el autor hace. “Un trabajo muy extraordinario que merece todas nuestras felicitaciones”. (2005: 211) Entre las observaciones que hace Kerkhoff está la etimología que hace Nadal de “aeternitas”. Nadal la genera de aevum y ternus. Aevum (aión en griego) lo entiende Nadal como ‘tiempo de duración ilimitada, infinita, sin principio y fin, perpetuidad”. Eternidad o aevum sería un presente sin límites. Ternus, significa, ‘tres veces, cada tres, a la vez tres”. “El evo no puede equivaler al ‘presente sin límite’ como quiere Nadal; pues dicho evo es reservado por los escolásticos (árabes y cristianos) para las inteligencias inferiores (porque creadas) de los ángeles –eco tardío de Elementos de Teología de Proclo (de quien depende, según se dice, Boecio). En otras palabras, el no tener límites (interminabilis) –aunque se trate de un presente sin pasado precedente ni futuro subsiguiente –no puede equivaler a la eternidad divina, y eso es lo que, por ejemplo, Alberto Magno reafirmará continuamente cuando cita a Boecio”. (Kerkhoff, p. 209)
Otra observación que hace Kerkhoff es al comentario del final de la Consolación que algunos exégetas han encontrado abrupto. Como vimos, el final concluye con un reclamo a la probitas, la honestidad. “Este final hermenéutico es sorprendente, y creemos que valdría la pena investigar más de cerca por qué a esa temática de la probitas se ha prestado tan poco interés en la literatura secundaria”. (211)
Nadal continuó investigando acerca de la honestidad en Boecio y amplió su círculo para incluir también a San Agustín y al Aquinate. “Una primera aproximación de la honestidad en Boecio nos la presenta como la adecuación de los actos libres a la ciencia que Dios tiene de la propia naturaleza humana individual, cuya intención natural es hacia el Bien supremo”. (Nadal 2002: 49) Ahora bien, la esperanza forma parte de la honestidad. Pero hay una falsa esperanza y una auténtica. La falsa esperanza es la que nos hace desear bienes falsos de la Fortuna. La esperanza auténtica no debe esperar placeres, y debe alejar los temores. En comunión con san Agustín, Boecio concibe al ser humano como memoria y deseo. “Los humanos estamos en el tiempo y, mientras estamos en el tiempo, aspiramos a unificar el tiempo por la memoria y el deseo. Nuestro presente no es sino el punto de convergencia entre la memoria y el deseo”. (Nadal, ib. 50) El deseo requiere de la memoria; y lo que el deseo quiere es eternidad. La vida eterna es la vida divina. El ser humano por la gracia divina puede llegar a participar de esa vida eterna. “Mientras estamos en el tiempo participamos de la eternidad divina por las virtudes teologales, fe esperanza y caridad”. (50) Con Cristo, en la plenitud de los tiempos, la eternidad entra en el tiempo. Tal es la encarnación. Sólo por la gracia el deseo de eternidad se cumple. La esperanza humana pasa así a ser virtud teologal.
Boecio recibe el poderoso influjo del pensamiento agustiniano. En Agustín la esperanza se funda en la memoria, que él bien estudia en las Confesiones. “Esperanza es aquí el anhelo de alcanzar el objeto del deseo, que, en cierta manera, se halla en la memoria”. (51) El ser humano anhela el bien, la vida feliz. Amamos la vida feliz, y en ella la verdad, pero para ello es necesario tener noticia en la memoria de la verdad. Y en la misma línea de pensamiento escribe Boecio: el deseo del Bien se halla insertado en las mentes de los hombres, pero el error las desvía y las arrastra hacia cosas falsas.
El deseo del bien nos es connatural, afirma Boecio; es decir viene implantado en la memoria. Al malinterpretar esa memoria del bien caemos en falsas esperanzas: deseo de placeres, de poder, de dinero, etc. Y Agustín señala que nuestro corazón estará inquieto mientras no descanse en el único y verdadero bien. “La existencia humana es una tensión permanente entre tiempo y eternidad”. (51) Somos tiempo, pero aspiramos a la eternidad. La esperanza es el punto de convergencia entre tiempo y eternidad. “La eternidad es la plenitud del tiempo”. (51) Lo anterior le sirve al autor para evidenciar una norma ética: “En la medida en que nuestros actos temporales afirmen la eternidad, en la misma medida nuestros actos temporales se hacen eternos”. (51) En la eternidad recuperamos los momentos felices que hicimos en la vida temporal. Sólo es bueno lo que participa del bien en sí. El bien que hagamos a los más necesitados participa del bien en sí. La presencia divina se da en el prójimo, en el necesitado mucho más que en actos litúrgicos. Nuestro camino en la vida no es hacia un nirvana. “Ni corremos alocadamente en el torbellino de un devenir excluyente de toda eternidad, como proponen aquellas filosofías heracliteanas tan caras a ciertos grupos modernos y postmodernos”. (52) En realidad Heráclito de Efeso no excluye la eternidad. Así en el fragmento 52 escribe: El tiempo todo es un niño jugando, que juega al castro o tres en raya: ¡castro hecho y derecho para el niño! O ¡de un niño la corona! A lo cual comenta Agustín García Calvo: “Aquí se trata de aión (el Nombre derivado del Adv. Aieí ‘siempre’, de la misma raíz que lat. (aeuom y aeternus), que parece referirse al tiempo considerado todo de una vez (aunque el todo, en vez de ser una era o eternidad, sea simplemente la edad, el tiempo todo de una vida), en el que cualquier momento de ese todo estuviera comprendido como en un conjunto, por oposición chrónos”. (García Calvo, 1985: 256) El heraclitiano Nietzsche, en su pensamiento del eterno retorno no expresa sino esa exigencia de vivir la eternidad en el instante. Obrar de modo que lo que uno haga en cada momento quiera que se repita eternamente. Lo cual no deja de ser un mandamiento de perfección.
Tomás de Aquino aúna en su perspectiva cristiana la visión platónico-aristotélica de la esperanza. No presenta la esperanza como una virtud natural. “La pasión de la esperanza tiene como objeto un bien arduo o difícil de alcanzar, pero no imposible. De lo contrario se cae en la desesperación”. (Nadal, 2002: 55) La esperanza suele ir acompañada de ansiedad y la incertidumbre de no poder alcanzar el bien esperado. La esperanza tiene en el amor su motor principal. El amor mueve hacia lo bueno amado. Para el Aquinate la esperanza no es una virtud natural, sino una pasión. Es, en cambio, la virtud de la magnanimidad (megalopshichía) la que absorbe la pasión de la esperanza. La magnanimidad impulsa con energía el alma hacia los bienes superiores. Cuando el bien superior excede las fuerzas naturales se requiere la virtud teologal de la esperanza que es un don divino. La esperanza pertenece al apetito superior denominado voluntad. “Desde la voluntad todo el ser humano queda impregnado de esperanza”, es decir, afecta a la ‘totalidad de la persona’. (57) La esperanza es el justo medio entre el defecto que es la desesperación y el exceso que es la presunción. La presunción al sobrevalorarse a sí mismo excede en su confianza lo cual lleva a la vanidad y la soberbia. El Aquinate afirma que la esperanza está precedida por la fe. La esperanza precede a la caridad en el orden de la génesis. Pero por sí misma la caridad precede a la esperanza como lo perfecto precede a lo imperfecto.
En las Notas a este artículo Nadal arriesga dos atrevidas hipótesis existenciales sobre Boecio. Vimos que Boecio en la cárcel cayó en depresión. “Personalmente opino que la depresión, en la que cayó Boecio en la cárcel, lo afectó tan profundamente en su fe, hasta el punto de perderla. En efecto alguien que olvida que el mundo está regido por la Providencia, que el alma es inmortal y que el destino final trasciende esta vida y culmina en el Bien, es obviamente alguien que ha perdido la fe”. (p. 59) La segunda hipótesis arriesga la idea de que Boecio recuperó la fe. Afirma esta hipótesis basándose en: i) en ningún momento Boecio contradice las verdades de la fe cristiana; ii) el esfuerzo del paciente es recuperar la honestidad que es la que proporciona la salud mental. iii) Hace referencia a las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. iv) Cita un único texto bíblico (Sabiduría 8, 1) en el cual se afirma que el Bien supremo rige todas las cosas. No hay, pues, contradicción entre fe revelada y verdad racional, sino que convergen.
Me uno a los elogios que el Dr. Kerkhoff hace de este trabajo de traducción-interpretación de la Consolación boeciana. Resaltar el valor de la honestidad en estos tiempos que vivimos de Realpolitik es absolutamente necesario. La actualidad de la lectura que hace Juan Nadal de la Consolación de la Filosofía de Boecio está en pensarla como una terapia espiritual que nace del saber filosófico en cuanto se orienta a la sabiduría para dar dirección a la persona, a su mente y a su vida.
Bibliografía:
-
M. S. Boecio, 2003, Consolación de la Filosofía, Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico. (Edición bilingüe latino-española Juan S. Nadal Seib)
-
Agustín García Calvo, 1985, Razón común. Heráclito. Edición crítica, ordenación, traducción y comentario de los restos del libro de Heráclito. Madrid, Lucina.
-
Manfred Kerkhoff, 2005, “A. M. S. Boecio. La consolación de Filosofía. Introducción, traducción, notas y subtítulos por Juan B. Nadal Seib. Editorial de la Universidad de Puerto Rico, San Juan 2003; Diálogos, (§85, pp. 202-211).
-
Juan Nadal Seib, 2003, “Filosofía, psiquiatra de Boecio”, ibídem, pp. 13-24. Ver también “Prólogo”, notas y subtítulos.
-
2002, “Esperanza y honestidad. La esperanza en San Agustín, Boecio y Santo Tomás”, Ceiba, (Año 2, §2 [Segunda época]), pp. 49-51.
-
Carlos Rojas Osorio. Este comentario a la traducción que hace Juan Nadal de Boecio, está incluido en mi libro. La filosofía en Puerto Rico. Los transterrados, Humacao, primera edición 2011; segunda edición 2016.
HOSTOS Y LA ETICA ECOLÓGICA
Carlos Rojas Osorio
Es muy justo hablar de Hostos como precursor de la ética ecológica. En efecto, en su "Tratado de moral", hay una parte que él mismo denomina Moral natural. De hecho, lo primero que llama la atención es la triple división que Hostos hace de la Moral. Moral individual, Moral natural y Moral social. La Moral social es más conocida porque se publicó en vida de Hostos y ha tenido una divulgación muy amplia, casi como un evangelio ético latinoamericano. Algo así dice el filosofo mexicano Antonio Caso de Hostos. La ética de Hostos es como la de Kant una ética del deber. Pero Hostos se diferencia de Kant en que es muy explícito en enumerar y explicar todos los deberes. La moral individual expone los deberes del ser humano para consigo mismo. La moral social expone los deberes del ser humano para con la sociedad y para con los otros seres humanos. Y la moral natural expone los deberes del ser humano para con la naturaleza.
La moral natural de Hostos no significa que él derive la moral de la naturaleza. La ética de Hostos no se inscribe necesariamente en la ética estoica según la cual lo bueno es seguir el orden de la naturaleza porque este orden es divino. Lo anterior no quita que haya aspectos estoicos en la ética hostosiana. La moral se funda en la razón y en los deberes que ésta deriva de nuestra relación con la sociedad, con la naturaleza y consigo mismo.
La moral natural de que nos habla Hostos sí tiene cierta relación con la religión. Pues es en la moral natural donde Hostos habla explícitamente de la religión en términos generales, mientras que en la moral social habla del catolicismo y del protestantismo. Los deberes del ser humano para con la naturaleza son a manera de deberes religiosos. “Los deberes para con la naturaleza, que incluyen los llamados deberes religiosos, son los que más inducen a contemplar el orden de la naturaleza exterior como una responsabilidad personal, de tal modo, que ninguno de nuestros actos, pensamientos o propósitos, contradiga de una manera esencial ese orden físico”. (Hostos 2000: 139)
Hostos afirma que la religión no es o no implica conocimiento, y si solo sentimiento. “Del examen de nuestras relaciones con el mundo físico puede salir, conviene que salga, un útil y dulce sentimiento religioso o una noción religiosa como las que generalmente constituyen el núcleo de las religiones filosóficas; pero no puede salir un conocimiento verdadero, una noción exacta, como la noción de conocimiento que todas las religiones quieren imponernos”. (150)
No hay conocimiento de la causa desconocida de la naturaleza. Y es honesto no hablar de algo de lo cual no tenemos conocimiento. Aunque existiera esa causa, nosotros no la conocemos. Por lo tanto, basta reconocer que hay una causa desconocida, pero nuestro deber es no hablar sino de lo que conocemos. En esta tesis Hostos sigue al filósofo inglés Herbert Spencer quien habla de lo Absoluto como lo incognoscible. Es interesante que, en la moral social, Hostos sigue más bien a Comte y habla de la religión de la humanidad. La humanidad es el ser supremo de la cual deriva la moral, dice Comte. Y Hostos lo elogia en este sentido.
No conocemos la causa desconocida de la naturaleza. Pero sí conocemos que todo viene de la naturaleza. “Naturaleza no es, sino es un orden del cual deriva todo, necesaria, lógica y esencialmente, todo, pero todo, fundamentalmente todo”. (Hostos, "Obras", 1969, XIV: 181) La naturaleza es la causa conocida de todo lo que conocemos. Y como la naturaleza es la causa conocida de todo, entonces tenemos unos deberes para con la madre naturaleza. El primer deber de la moral natural es precisamente el deber de gratitud. El ser humano tiene un deber de gratitud para con la naturaleza porque de ella venimos y ella regresamos. Es decir, la moral se funda en las relaciones que la razón reconoce y convierte en deberes. El ser humano está en relación con la naturaleza puesto que es su origen. Es esta relación ineludible del ser humano con la naturaleza la que funda el deber de agradecimiento. Somos hijos de la naturaleza y como buenos hijos le debemos gratitud. “Mas como el tributo de admiración y gratitud que nos pide la madre naturaleza, de la cual salimos y a la cual volvemos, es tan dulce y tan persuasivo para el sentimiento, hay un deber verdadero en pagar ese tributo de gratitud y admiración”. (150) Las religiones filosóficas enseñan ese deber de gratitud. Cuando Hostos habla de las religiones filosóficas se refiere a la religión de la humanidad de Comte y a la posición de Spencer, el cual no niega el absoluto, pero dice que no podemos demostrarlo ni conocerlo. El absoluto es incognoscible. Ese deber de gratitud es un sentimiento de amor y es un deber religioso del ser humano para con la naturaleza. Los deberes religiosos se reducen “a los dos que cavamos de deducir” de la relación que nos liga con la Naturaleza: gratitud y conservación.[1]
El segundo deber de la moral natural es el deber de conservación. Si somos parte de la naturaleza, porque ella es nuestro origen, entonces es deber nuestro conservarla. “Junto con la necesidad, que es otra fuerza de nuestra relación con el mundo físico, se conoce también el deber de conservación que de esa relación se deriva”. (146) Hostos aclara que no es suficiente la mera conservación. “Se necesita contribuir expresamente a la armonía de las fuerzas naturales, no oponiéndoles voluntariamente ningún obstáculo: bien se sabe que cuando nos oponemos el daño es para nosotros, pero como ese daño es un mal general, en cuanto nosotros somos parte de un orden”. (146) Es necesario conocer el orden de la naturaleza porque ese conocimiento nos muestra también la relación en que estamos con la naturaleza y, por ende, el deber que nos obliga a su conservación y armonía. El concepto de armonía es muy importante en la ética hostosiana.
Habla de una triple armonía. La armonía dentro de nosotros mismos, es decir, de nuestra razón con las pasiones. La armonía dentro de la sociedad, armonía presidida por la justicia, la libertad y en verdad todos los deberes sociales. En el deber de conservación incluye Hostos también el deber de conservar nuestra vida y su integridad. Se trata del deber de un “absoluto respeto a la obra de la naturaleza en nosotros como entidades biológicas”. (155-156). El deber de conservación de nuestro ser vale no solo para el cuerpo sino también para nuestras facultades volitivas, afectiva, intelectuales y morales. “El deber de estimular a la voluntad para que haga lo que conocemos bueno, en el sentido de mantener nuestras relaciones con el mundo físico”. (157) Nunca debemos ser obstáculo para que la obra buena de la naturaleza se cumpla en nosotros y en el mundo físico. Hostos incluye aquí un deber de educación “de las facultades volitivas y afectivas” que obstaculicen la realización de las mejores relaciones del ser humano con el mundo natural.
Hostos deriva también otros deberes de la moral natural pero que en realidad tienen que ver con su idea de la religión. Como ninguna religión puede ser la verdadera, porque todas son interpretaciones, entonces hay varios deberes importantes que se siguen de ello. Primero, hay un deber de tolerancia. Puesto que ninguna religión es la verdadera, entonces nuestro deber es respetar todas las creencias. “El deber de tolerancia con cualesquiera disidencia o disidentes” a la forma como cada uno venera la causa desconocida. El deber de tolerancia implica también un deber de “benevolencia activa para todas las religiones y para todos los religionarios sinceros”. (158)
Segundo, puesto que no hay conocimiento de la causa, puesto que es desconocida, lo absoluto es incognoscible, entonces hay un deber de no afirmar lo que no podemos conocer. “El deber de abstenerse de hacer declaraciones en pro y en contra de todo aquello que está fuera de nuestros límites de la razón”. (151)
Tercero, puesto que lo único que podemos conocer es lo que nos enseña la ciencia sobre la naturaleza y la sociedad, entonces hay un deber de conocimiento, de evitar la ignorancia. “Deber de propagar nuestros conocimientos de verdades naturales para de ese modo combatir la superstición y el fanatismo”. (158) Este deber implica propagar la verdad científica. Pero implica también luchar contra la superstición y el fanatismo. “Deber de oponerse a la superstición y al fanatismo, pero no por medio de la palabra, sino por medio de la obra”. (158)
En conclusión, en la moral natural de Hostos se combina cierto agnosticismo, cierto iluminismo y cierto positivismo. Agnosticismo porque explícitamente declara que no podemos conocer lo absoluto, ni la causa primera de las cosas. Iluminismo porque hay una confianza en la razón que es capaz de conocer la realidad natural y social. Positivismo porque el conocimiento que es necesario defender y proclamar es el que aporta la ciencia. Habría que tener en cuenta, sin embargo, que la noción de ciencia de Hostos es amplia, porque incluye no sola las ciencias experimentales sino también lo que él denomina ciencia racionales como al Sociología, la Ética y la Lógica.
Referencias:
[1] La tesis más original de Hostos con respecto a la religión dice así: “Se puede llegar, se llega, y es bueno llegar individualmente a desasirse de toda divinidad, a fabricar por sí mismo la suya, a hacer de la humanidad un ser divino y de la civilización un culto, o a convertir la actividad de la propia conciencia en religión y en culto los deberes de la vida”. (TM, 344)
CARLOS ROJAS OSORIO Y LA ESTÉTICA LATINOAMERICANA
Aquí nuestro tema es la expresión filosófica de
la experiencia estética que es tan variada como
múltiples son los medios de expresión humana.
Carlos Rojas Osorio
Pocas veces hallamos en nuestras vidas personas tan laboriosas en el campo: intelectual como el pensador Carlos Rojas Osorio. Poetas, novelistas, dramaturgos, ensayistas y autores de diversos géneros, son en sí meditadores en distintas fases de la cultura. Pero no es igual percibir por intuición, inspiración o revelación las palabras que por su belleza o rareza se ordenan en un poema para expresar sentimientos dirigidos a los seres o a las cosas amadas, que hacer objeto de estudio las ideas en sí mismas.
Es distinto armar una novela, por ampulosa y compleja se nos presente su trama, al tratar el desenvolvimiento de una vida, los problemas de una sociedad, y hasta proyectar en su trama una utopía situada en un espacio, y un lugar fuera del tiempo. La literatura, tan meritoria como creación, dispone de espacios y tiempos limitados dentro de la expresión estética de la mente creadora, aun siendo ésta de dimensiones tales como el Don Quijote de Cervantes, Los miserables de Víctor Hugo, La guerra y la paz de Tolstoi, Los hermanos Karamasov de Dostoievski, o aparentes fantasías como 20,000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, y hasta Los viajes de Simbad insertos en Las mil y una noches.
Estas obras y otras sin mencionar tienen sus altos méritos. Ellas, sin embargo, se desenrollan en una geografía, terrestre o marina, y en tiempos definidos, aun las escritas con mentalidad científica, situadas en islas creadas a propósito en un mapa alterado para hacer imaginar lo inaccesible, por lo cual el autor se ve obligado a hacerlas desaparecer al final de su obra; o en distantes planetas donde la mente podrá imaginar verosímiles los hechos narrados, pero será imposible comprobarlos empíricamente. Un autor de novelas de anticipación puede desplegar ideas de gobiernos perfectos, es decir utópicos, o dictaduras abominables, por medio de esas fantasías de las mentes creadoras.
La filosofía es la más difícil de las materias literarias. Digo literarias, en tanto se exprese con palabras y se vierta en formas; será literatura el producto final, aunque partieran de las ideas y las más elevadas abstracciones del pensamiento.
Las ideas se expresaron en la antigüedad pre-socrática por medio de poemas. En Platón adquiere importancia el diálogo para expresar pensamientos de política como en La República, valiéndose de alegorías como aquella tan comentada de "La Caverna" que puede asociarse a lo que Erick Fromm llamaría en el siglo XX miedo a la libertad, o cuando menos la incapacidad de vivir en la luz. Los diálogos platónicos son aptos para explicar la creación del Universo. como se ve en el Timeo, o para auscultar conceptos sobre la trascendencia del alma con apoyatura en las Ideas, como se ve en el Fedón (EUDEBA 1971).
Sólo estos pocos ejemplos, sin pretender agotar el tema, puesto que muchos más hay. En tiempos más modernos. el discurso, como en Descartes. el tratado, como en Leonardo Da Vinci, el ensayo en Montesquieu, Claude Bernard y otros, sirven para la difusión de ideas de índoles diversas y exposición de las ciencias al desprenderse del tronco materno, la filosofía, para marchar, autónomas, en sus diversas especialidades.
Doy estos ejemplos, donde los autores referidos, reconocidos pensadores. vertieron sus ideas en los moldes de la literatura —poemas, diálogos, tratados, discursos, ensayos—, porque Carlos Rojas Osorio se verá precisado a auscultar las ideas estéticas en el poema de Andrés Bello, en las novelas de Hostos, en las conferencias de Alejandro Tapia, en la poesía de Martí, las conferencias y ensayos de Varona, la escuela modernista en Brasil, la ensayística marxista de Mariátegui, y los ensayos de Pedro Henríquez Ureña, entre otros autores latinoamericanos, quienes recurrieron a las formas literarias de su preferencia para expresar sus ideas estéticas.
Hace algunos años, Carlos Rojas Osorio puso en mis manos un libro titulado: Hostos, apreciación filosófica, el cual leí con sumo agrado. Razones: Conocí a través de dicho texto a un estudioso metódico, de meditar pausado, escrutador de conceptos, madurador de las ideas para expresarlas en su justa sazón, conservando la frescura del pensamiento prístino, en nada complicado, ilustrado con lenguaje certero, sin vana presunción, de un saber preciso del cual es maestro. Este fue el pensador Carlos Rojas Osorio que recién conocía.
En 1996 fui sorprendido. en la UPR, Recinto de Río Piedras, cuando Rojas Osorio se me presentó para poner en mis manos la transcripción mecanografiada de La tela de araña, novela de Hostos, para que yo le escribiera el prólogo. Había él sido nombrado Director Interino de Instituto de Estudios Hostosianos, y esta fue una de sus primeras gestiones. Me sentí, pues, honrado por la confianza y la responsabilidad depositadas en mis manos. A partir de entonces nuestro pensador me ha privilegiado haciéndome lector de cada uno de sus libros publicados.
De la labor filosófica de Rojas Osorio, dejando aparte Del ser al devenir, que esencialmente discurre sobre el problema existencial a través de las ontologías europeas, vale fijarnos en tres títulos de los más recientes libros: Latinoamérica, cien años de filosofía, Filosofía moderna en el Caribe hispano, y Estética filosófica en Latinoamérica; este con un volumen gemelo donde el autor estudia las corrientes estéticas del barroco en las Indias, el conceptismo, el modernismo y otras escuelas o movimientos en las letras de nuestra América.
Este ambicioso proyecto de Carlos Rojas Osorio, visto panorámicamente, nos transmite la idea de que el pensador se halla inmerso en el proceso de escribir La enciclopedia del pensamiento hispanoamericano y del Caribe, ¡No exagero! Para expresarlo en lenguaje deportivo, Rojas Osorio se ha propuesto una misión olímpica al estudiar las aportaciones de autores latinoamericanos, a los cuales siempre se les ha visto bajo la óptica de la literatura, trasladados al nivel de la filosofía, que como sugiere esta ciencia, constituye un amor al saber. Es esto lo que nos muestra el autor de los libros descritos: un profundo amor al conocimiento en las naciones latinoamericanas de las cuales por herencia somos parte.
Cuando uno lee que Rojas Osorio estudiará el barroco de Indias, se plantea a la mente una literatura que se desplaza desde el Cabo de Hornos hasta la Nueva España. Apartándonos de los cronistas de América: este solo tema daría un grueso volumen, donde entrarían los narradores de la conquista de México, del Perú, y las literaturas que de ellos nacen. Y una, si no ya nueva, más reciente tendencia nacida entre los escritores de la nueva novela latinoamericana, con el neobarroco en autores como Alejo Carpentier en sus novelas El siglo de las luces y Concierto barroco, José Lezama Lima en Paradiso, ambos de Cuba; en Gabriel García Márquez de El otoño del Patriarca en Colombia, Augusto Roa Bastos y Yo el supremo, entre otros, para enfocar ese retorno al retorcido discurso surgido en la novelística hispanoamericana a partir de la década de los 60 del pasado siglo XX.
No es, pues, fácil la encomienda que Carlos Rojas Osorio se ha impuesto. Pensar que el estudio abarcará el conceptismo. el modernismo, el realismo maravilloso, el realismo mágico, el indigenismo y otras expresiones estéticas en la América nuestra, es imaginar un volumen por cada uno de los temas propuestos. Confiamos que el pensador justo que hay en Rojas Osorio llevará a una síntesis razonable esta gama de ideas encontradas, siempre en evolución y con frecuencia en contraposición, que implica el desarrollo de las ideas estéticas en la literatura producida en este hemisferio del planeta, o Nuevo Mundo.
Centrándonos en el libro más reciente de Rojas Osorio, Estética filosófica en Latinoamérica, observamos unas características que deben ser destacadas. Una de ellas consiste en haber elegido uno o más autores representativos de cada uno de los países latinoamericanos bajo estudio, a saber: Andrés Bello de Venezuela, Tapia y Hostos de Puerto Rico, Martí y Varona de Cuba, Vasconcelos, Antonio Caso y Alfonso Reyes de México, Pedro Henríquez Ureña de República Dominicana, por hacer constar los más cercanos a nuestra idiosincrasia de gentes del Caribe.
Cada autor estudiado por Rojas Osorio va ligado a una estética en relación con una tendencia ideológica o literaria. Hostos no desvincula su estética de la moral y la política, Mariátegui va atado a la política marxista, hay humanismo estético en Alfonso Reyes. Ausculta la deuda contraída con la estética de Hegel, los conceptos de belleza y modernidad kantianos, y el roce con las poéticas modernistas en autores europeos que sentaron pautas en el pensamiento moderno.
Todo esto lo examina Carlos Rojas Osorio pausadamente, con delicado tacto, con la parsimonia necesaria para no incurrir en los exabruptos con que los polemistas examinarían ideologías adversas a las de su preferencia. Son atributos en Rojas Osorio: su objetividad sin pasiones, estar distante del frío intelectualismo con que otros suelen saturar sus juicios, ser emisor de un amor profundo hacia el saber y guardar un absoluto respeto por los autores estudiados y hacia quienes en torno a éstos emitieron juicios diversos.
Diferencia el estudio de Rojas Osorio el distanciarse de la crítica literaria, medio que tanto ha florecido en nuestro ambiente cultural con las tendencias de los nuevos cánones de análisis a las obras maestras. Para penetrar en dichas literaturas, unas ya clásicas y otras modernas y contemporáneas (cuentan casi cincuenta años las más actuales) Rojas Osorio utiliza como objetivo estratégico y metódico el enfoque filosófico de estéticas y poéticas, distinto a como por lo regular la crítica dilucida movimientos y escuelas al tener trente a sí un texto literario.
En el caso del venezolano Andrés Bello, la coyuntura estética se da en la transición del Clasicismo al Romanticismo. Cita Rojas Osorio de Bello la Alocución a la poesía, que en calidad de manifiesto proclama el romanticismo americano. El tiempo de Andrés Bello coincide con el nacimiento de las repúblicas latinoamericanas, y en ese contexto histórico debe ser ubicado. El clasicismo, si es útil por el saber enciclopédico que representa, es también una tendencia al anquilosamiento de las ideas, el romanticismo significa para Bello la revolución del presente. De la "Alocución a la poesía" dice Rojas Osorio al parafrasear a Anderson Imbert y Eugenio Florit:
... es la proclama del romanticismo americano. Lo que ha impedido que los historiadores y críticos la comprensión exacta de sus valores ha sido el verso. Si estuviese escrita en prosa, ya desde hace mucho tiempo habría sido valorizada por lo que es: el grito libertador de la poesía americana, la incitación a inspirarse en lo propio, de donde han nacido todas las más grandes obras poéticas de América: desde La cautiva hasta la María, desde la silva criolla hasta Doña Bárbara, desde la Vorágine hasta Don Segundo Sombra.
Para Bello, como lo fue para algunos clásicos, la poesía es un medio de expresión y de comunicación, y así también de divulgación del pensamiento. Constituye además un sentido ético expresado en su obra poética, ética que a nuestro juicio procede del clasicismo. En su obra, tanto la escrita en verso como la escrita en prosa, la reflexión filosófica alimenta la actitud consciente de las ideas que en ella expone.
Rojas Osorio define el clasicismo de Belio como uno "templado, que nos recuerda el equilibrio de los grandes clásicos". Entre éstos alude a Aristóteles y a Cicerón, el primero por ser "intérprete fiel de la naturaleza y de la razón", y el segundo "por los preceptos generales que pertenecen a todas las épocas literarias". Vemos, pues, una tendencia a la ética en los escritos comentados en el ensayo dedicado a Andrés Bello. Comparado a Hostos, en Bello opera la clásica trilogía del bien, la verdad y la belleza.
Destaca en Bello una pugna al plantear que: "Los clásicos son legitimistas que buscan la ley, la reglamentación y la nítida separación entre géneros literarios", en tanto "los románticos son liberales que buscan nuevos aires de libre pensamiento, expresión y acción, y se permiten la alquimia de los géneros literarios". Percibe, en conclusión, la evolución del pensamiento estético de Bello desde el clasicismo al romanticismo.
En la presentación de un libro, no puede, por su naturaleza, y extensión, solazarse uno en los autores de la preferencia del que diserta. Rojas Osorio se ha propuesto desplegar un extenso mural del pensamiento a lo ancho y lo largo de la geografía latinoamericana. Por ello nos es imposible detenernos en cada uno de los autores estudiados en su Estética filosófica... Sólo nos corresponde apuntar unos picos prominentes que, por estar más cercanos a nuestra idiosincrasia de caribeños, deseamos destacar.
Para dar una idea de la influencia hegeliana que Rojas Osorio percibe en Alejandro Tapia y Rivera, bástenos citar el siguiente párrafo:
En cuanto al concepto de lo bello nos dice Tapia: "La belleza no üs otra cosa que la armonía del fondo y de la forma". Y en la cuarta conferencia comenta: "La armonía del fondo y de la forma viene a ser lo bello del objeto, pero es preciso que éste sea digno de la contemplación afectiva del espíritu". Lo meramente útil no entra en la esfera de la estética; lo agradable entra sólo si el agrado va unido a la contemplación de lo bello. (...) La forma es la correspondencia entre las partes en la totalidad. "La armonía es la unidad en la variedad". La armonía es semejante a la unidad de cuerpo y alma. "Todo lo bello tiene alma, organismo y vida". Finalmente concluye en lo ideal. "El ideal en el arte viene a ser, pues, la perfección en la unidad de la obra, con arreglo a un prototipo de su índole o genio".
Otros detalles hay en torno a las ideas estéticas de Tapia, pero bástenos este fragmento para ubicar a Tapia, como Rojas Osorio lo ha hecho, en el devenir de las ideas estéticas en la América nuestra.
En 1925 Manuel Zeno Gandía publicó en El Imparcial una reseña de dos monografías del cubano Antonio Iraizos; la primera lleva el título "La Estética Acrática de José Martí". Zeno, quien conoció bien a Martí, habiéndole tratado en Madrid y Nueva York, expresó de la literatura martiana lo siguiente:
Hay poetas que suman a su numen el espíritu de un filósofo, fulgurando muy lejos. Si a la historia de la humanidad la poesía es un gesto, fue para Cuba la navidad de Martí el gesto supremo de su grandeza.
lraizos califica de acrática la estética de Martí. Quien llevaba en el plasma de la vida la revolución de un mundo, tenía necesariamente que contemplarle a través de prismas rebeldes. Si fue un genio, todas las manifestaciones de su espíritu debieron ser suyos, peculiares, nuevas, originales. Pensaba a su manera, decía a su manera, su oratoria era exclusiva, y su prosa y su lírica tan personales y tan propias que era imposible imitarlas.
El arte lírico exige originalidad porque ella le diviniza. Genios surgieron que tan suprema virtud lograron, y por el declive de la mediocridad muchos naufragios hubo en el mar de imitación.
La originalidad es atributo del genio, y quien no le recibió en la cuna es inútil que le busque en artilugios de la forma o en artificios de escuelas llamadas ora conceptismo, ora gongorismo, ora decadentismo, ora modernismo: éste último, con frecuencia, galimatías pindárico digno de la sátira de Voltaire.
Con sabiduría, más allá de escuelas y modas, Zeno Gandía justifica el verso, la prosa y la oratoria de Martí como obra novedosa del lenguaje, y su calificación de genio no es un elogio del amigo: es un certero juicio del conocedor de las letras universales.
Rojas Osorio, quien con frecuencia recurre a la paráfrasis para expresar las ideas del autor estudiado, también se vale de citas elegidas a conciencia para hacer notar la estética del pensador que analiza. En Martí, el autor de Estética filosófica en Latinoamérica extrae de los escritos del poeta las líneas que implican ideas sobre el arte. Acertada es aquella en que Martí reclama la individualidad creativa. Cita el autor: "Yo he afirmado que es personal el arte. Idealismo: superioridad del arte que domina la personalidad". Destaca además que el artista idealista percibe la realidad para mejorarla, por eso el arte no puede ser mero realismo. El arte es proyección intencional del espíritu.
Como a tantas escuelas, al positivismo le interesa lo que perciben los sentidos, en cambio a Martí le preocupa lo que el espíritu expresa en el arte. Percibe Rojas Osorio que en Martí el arte mejora el sentir, y en consecuencia mejora al ser humano. Las diferencias artísticas provienen de las diferencias de la personalidad que se expresa en la obra. La estética de Martí destaca la potencia espiritual de la personalidad en la creación artística.
Peculiar en Martí es concebir el arte, de forma simultánea. como un esfuerzo individual que contiene en sí una expresión colectiva. Citando al poeta, "La poesía es a la vez obra del bardo y del pueblo que la inspira". Cuanto mayor participen el arte y la literatura de la expresión cultural de un pueblo, tanto más perdurable es el alcance de sus creaciones.
La libertad es el más alto ideal de José Martí, en lo político y en lo interior del espíritu y sus expresiones artísticas. Concibe la libertad como el signo de los tiempos modernos. El poema heroico de su presente debe expresar el triunfo de la Libertad, no sólo en un país, y en un individuo, a menos que éste se constituya en símbolo de la humanidad; el poema heroico es el poema humano.
Prosigue Rojas Osorio su análisis tocando a las puertas de las escuelas literarias, eventos de la historia, pero sobre todo apoyando sus juicios en los ideales que engrandecen el espíritu humano. El positivismo y el naturalismo con sus limitaciones. ¿Cuándo no son los ismos entidades excluyentes de un ala del espíritu, que no le permite alzar vuelo? Cada escuela aporta una visión de la vida, pero niega a la otra. Es esta la historia de la humanidad a través de los siglos, al levantarse una escuela. se hunde la que antes predominaba sobre el criterio de la humanidad. Perdura, sí, el arte. Si la escuela surgida no es iconoclasta y destruye las expresiones estéticas que antes tuvieran vigencia hasta la llegada del nuevo orden. Acierta Rojas Osorio al aceptar que Martí sostiene:
Más allá del reflejo de la época o de la íntima personalidad. Martí invoca dos potencias mayores: la naturaleza y el espíritu. El arte no es n:ás que la naturaleza creada por el hombre. La poesía no es más que la expresión simbólica de los aspectos bellos de la naturaleza.
Y acepta la cita donde Martí expone los alcances y la plasticidad del lenguaje con las siguientes palabras:
Hay algo plástico en el lenguaje, y tiene él su cuerpo visible, sus líneas de hermosura, su perspectiva, sus luces y sombras, su forma escultórica, y su color... En todo gran escritor hay un gran pintor, un gran escultor y un gran músico. Un párrafo bien hecho es un tratado de armonía más sutil y complicado mientras más fino sea el artista, por lo que, en literatura como en música, el intérprete, que en literatura es lector, ha de ser el mismo molde y fuego del (compositor) (autor) para que guste y haga gustar los efectos ocultos y melodiosos del colorido y del acento.
No podemos abundar más trazando la aportación de José Martí en términos de su estética. Para eso está a su disposición el libro de Carlos Rojas Osorio. Pero tampoco podemos soslayar un juicio que a nuestro entender, hace comprensible el pensamiento particular de tres pensadores hispanoamericanos, cuando el autor plantea: "Alguna vez escribí que Hostos es el más sistemático de nuestras filósofos decimonónicos, que Bello es el más analítico, y que Martí es el más intuitivo".
Me vi en la necesidad de aclarar, hace tiempo, que se debe desconfiar de la intuición, si se entiende en el sentido bergsoniano de la palabra, pues la intuición no depende de la voluntad. Como la inspiración poética y la revelación profética, la intuición surge de repente, sin ser invocada. Lo que enriquece a la inspiración, a la revelación y a la intuición es el cúmulo de cultura y las capacidades estéticas de que disponga el artista. Nadie puede decir "voy a intuir una obra", pero si puede descubrir que una fuerza espiritual busca por donde manifestarse, y esa brecha abierta en el espíritu puede ser la intuición, la energía que da inicio al desarrollo de una pieza de arte, musical o literaria. Es por esto importante que Rojas Osorio cite de Villalón la justificación de la intuición en Martí del modo siguiente:
Esa intuición que parece la más humilde de las tres cualidades evocadas, es en primer lugar un don que denota una grandeza de la cual Naturaleza es más responsable que el individuo que de ella goza. [...] el don de la genialidad... Pero la intuición de Martí no es solo un fruto natural. Está apoyada en un uso estudiado y sabio de la retórica y de la dialéctica por alguien que a la vez no es ingenuo, sino sencillo y recto, no fantasioso, sino maestro de la metáfora, no ignora el silogismo, sino que al razonamiento apodíctico añade la dialéctica, que incorpora el uso de los contrarios, y utiliza los argumentos probables.
Intuir, por tanto, no significa ser irresponsable ante el enfrentamiento del cultivo adquirible de los elementos culturales y de la naturaleza con los que se alimenta el conocimiento. A mayor cultura, a mayores recursos estilísticos, a más sensibilidad para percibir las notas sutiles de las captaciones de las sentidos, los comunes y aquellos supra sensoriales por los que se adquiere saberes, responderá mejor la capacidad intuitiva o inspirativa de las verdades reveladas a los poetas, artistas, músicos en sus distintas expresiones del arte. Percibir aun lo no configurado en la mente, es labor de la intuición y sus relativos parientes: la inspiración y la revelación.
Pasemos de Martí a Hostos.
Hostos es para nosotros uno de los pensadores más complejos por la variedad de temas que su filosofía aborda. Su novelística, su sociología, su moral, su derecho, su pedagogía, su política y otras expresiones del conocimiento permiten que haya especialistas en cada una de estas ramas del saber, sin ser las únicas. Hostos es responsable de que no se le practicara un análisis riguroso en la estética de su lenguaje al demandar que no se le juzgase por la exterioridad de sus escritos, sino por su contenido. Si se estudiara el medio de Hostos comunicar ideas se hallaría un autor con una precisión y una concisión extraordinarias. Lo que permite acercarse a las ideas hostosianas sin demasiadas complicaciones mediante un leguaje limpio y claro.
En estética, Hostos es también variado en su conocimiento de las artes. Si se observa el índice del torno XI de sus Obras completas, hallaremos cinco apartados temáticos que muestran los intereses culturales del filósofo: 1. Crítica general, 2. Música, 3. Pintura y Escultura, 4. Teatro y 5. Letras.
Detenidos en el ambiente de la Música, hallamos lo que pudiera ser la estética personal de Hostos, al afirmar de sus propios gustos:
Entre la sinfonía dramática y la lírica hay la diferencia que siempre separa al arte convencional del arte puro. En la primera, se busca una síntesis de la obra total: la segunda es por sí misma análisis y síntesis del pensamiento músico que la ha inspirado. De esta sencilla separación de dos maneras semejantes de expresar el pensamiento, nace la dificultad artística de ambas, y su valor especial ante el arte. Cuál de estas dos maneras sea más bella, cuál la que más satisface al arte puro, cuál la más inestable, lo diré de mi mismo y por mi propio juicio, no porque esté seguro de que sea el más acepto. Yo prefiero la música sintónica a la dramática, como prefiero la música descriptiva a la representativa, precisamente por la misma razón que prefiero la poesía dramática y la mixta a la poesía lírica y directa: es decir, porque en música soy partidario del arte por el arte, de lo bello por lo bello, y en poesía soy partidario del arle por la idea, de! arte por lo útil. (p. 46)
Este mismo fragmento, inserto en "Los conciertos de Barbieri" sirve a Rojas Osorio para fijar la pauta por la que se guía su análisis de la estética de Hostos. Elige el crítico la estructura tríptica hostosiana para seguir adelante con su análisis, definida como premisa general a partir de la unidad de las tres ideas de verdad, belleza y bien. Lo bello, lo bueno y lo verdadero, son medios de un mismo fin: el perfeccionamiento del ser humano. Y explica Rojas Osorio:
Las ideas de verdad, bien y belleza son inmanentes a la naturaleza. Hostos piensa la Naturaleza como una totalidad armónica. Esa armonía es la belleza y racionalidad de la naturaleza. No es panteísta porque en la Naturaleza no todo es armónico, sino que también hay lucha, contraste, guerra. Lo divino solo es lo armónico, lo bello y bueno y racional de la Naturaleza.
El educador que hay en Hostos, aún más que el moralista, es el que expresa cómo se puede educar el espíritu por medio de las artes. El arte educa la sensibilidad, afina la atención que se le presta a los objetos bellos, desarrolla nuestras percepciones y enriquece la imaginación. Por medio del arte pueden ser expresados nuestros sentimientos. Fragmento importante en Hostos para penetrar en lo sensible cultivado por el filósofo es el citado por Rojas Osorio porque deslinda fronteras entre la música y la poesía:
La música es la voz del sentimiento: lenguaje de la sensibilidad inexpresable, palabra de lo inflable, grito, clamor, exclamación, queja. suspiro de todos los afectos. Su fin es completar el arte de la palabra articulada, trasponer las límites en que ésta se detiene, lograr con el sonido onomatopéyico a donde no se puede llegar con el símbolo o la idea, sustituir a la razón en donde la razón es impotente.
Profundidad de percepciones hay en este breve fragmento de Hostos. Nos preguntamos: ¿cómo pudo Hostos tener estas percepciones y poner en palabras lo que hay en la interioridad de su espíritu cuando escucha una pieza musical? ¿Y cómo de lo inefable hacer emerger voces para decir cuánto se siente en la interioridad de un espíritu transfigurado por los efectos de la música?
Y el sonido onomatopéyico a donde no se puede llegar con el símbolo o la idea, ¿no nos guía por la música a los sonidos de la naturaleza en "La primavera", de Las cuatro estaciones del barroco Vivaldi, la placidez de la naturaleza en la Sinfonía Pastoral del clásico Beethoven, tan cara a Hostos, la furia de los vientos y el mar en la travesía de Las Valquirias del romántico Wagner, y los diversos movimientos marinos en La Mer del expresionista Debussy?
Para establecer un contraste con Martí, Rojas Osorio estudia la sociabilidad de las artes. La experiencia artística de Hostos se fragua dentro de una dialéctica de lo individual y de lo social, percibe el autor de Estética filosófica en Latinoamérica. "El sentimiento individual de las formas estéticas es independiente del estado de la civilización", cita, de Hostos, Rojas Osorio. Pero también le interesa al filósofo estudiar el hecho social. La socialidad de la estética de Hostos toma una forma histórica, sostiene el crítico y cita: "Pienso que cada edad, en individuo y sociedad, tiene su forma peculiar de expresión, forma que corresponde al fondo de realidad que el pensamiento ha descubierto, al fondo de sensibilidad en que nos ha sumergido el propósito de nuestra vida."
Una persona que haya tomado un curso de Historia del Arte y otro de Historia de la Música, si ha ido más allá de los requisitos del aula y se permite penetrar en el espíritu de las artes, podrá advertir una secuencia de los medios en que nacen y se desarrollan las artes. El arte en relación con su mundo justifica la visión histórica proyectada por Hostos. Pero huy que atender además a la sensibilidad del individuo que ve una obra artística o escucha una pieza musical para apreciar cuánto de sí aporta el autor en su creación.
Es importante en esta secuencia de episodios estéticos visitados por Rojas Osorio en la obra de Hostos el contraste que establece el autor entre novela y poesía, cuando comenta: "La novela es malsana porque desvía las facultades intelectuales de la percepción adecuada de la realidad para someterla al poder del sentimiento subjetivo y de la fantasía. El romanticismo nos ubica en una realidad histórica, pero falseada; enseña a amar, pero en forma etérea, no real. El naturalismo trata de hacer bellas las bestialidades y fealdades humanas. Paradoja, con su modo de pintar la naturaleza y sus fealdades, el naturalismo comienza a ser 'odiosa la naturaleza' ."
Corruptores de la sensibilidad, llamó Hostos a los autores románticos. Sin embargo, hacia el final de su vida, percibía que el romanticismo era la escuela de todo el siglo XIX, a pesar del parnasianismo, el simbolismo, el modernismo y el decadentismo en poesía, y el naturalismo en la novela. Unas frases de Marcos Reyes Dávila sirven para culminar esta presentación:
Habría que convertir, finalmente en que Hostos tal vez se mostró con la literatura y el arte en forma idealista, porque fue capaz de imaginar lo ideal y definir el deber del arte; que se mostré por otra parte realista, porque conoció y reconoció la realidad del arte y de sus obras. Pero el ejercicio real de su vida, su praxis concreta, lo llevó indefectiblemente a intentar llevar la realidad hasta lo ideal que concibió, tal como hizo consigo mismo.
A partir de la segunda mitad de su incursión en la estética en Hostos, le sirven de apoyatura a Rojas Osorio dos estudios sobre La peregrinación de Bayoán: el de María Caballero, con énfasis en la deuda romántica contraída por Hostos de la novela Werther de Goethe, y el de Ernesto Álvarez que lo distancia del modelo wertheriano para profundizar en temas psicológicos del personaje y los recursos literarios en los que Hostos se constituye en vanguardia dentro de las letras hispánicas del momento. Abundar en cada uno de ellos sería extenderse en espacios de los cuales no nos permite la extensión de la presentación de un libro. Espero se me excuse por no entrar en los méritos de esos estudios.
De hecho, analizar un libro como Estética filosófica en Latinoamérica para presentarlo constituye una empresa que jamás será satisfactoria. Esto, debido a que si pasearnos la mirada por sobre los treinta y cinco autores y temas que demarcan cada capítulo, habría que, forzosamente, ser superficial; es decir querer decir algo de todo sin decir nada. Creemos más productivo penetrar en unos pocos autores, los más cercanos a nosotros, para estimular el deseo de leer lo demás, así poner algo cle sustancia en las ideas, que es lo importante en el enjundioso y abarcador estudio de Rojas Osorio, pues de un libro de ideas se trata.
Hacemos constar, además, que Rojas Osorio dedica espacio para auscultar en los pensamientos estéticos de contemporáneos nuestros como Esteban Tolinchi y Francisco José Ramos. De Tolinchi abunda en su análisis de las estéticas del Romanticismo y el Modernismo, y entre otras cosos destaca "el sueño de eternizar lo efímero" como finalidad del arte. Observa con Tolinchi que la escultura se manifiesta como expresión artística en todos los pueblos primitivos, en especial en la expresión antropomórfica de sus creaciones en barro o piedra. También es el arte la representación de ideas o conceptos, en tanto haya posibilidad de asociar la pintura a dichos conceptos e ideas. Exalta la libertad del artista, que no tiene que someterse a reglas o cánones que limiten su creatividad. En esta concepción se halla distanciado del patrón mimético propuesto por Aristóteles.
Al analizar la "estética de la vacuidad" de Francisco José Ramos, señala Rojas Osorio que Ramos: "concibe la filosofía como estética del pensamiento"; la estética no es ya una rama del saber, sino la filosofía misma, Antes señalé que consideraba la filosofía como literatura, y en ningún otro espacio he percibido mejor este pensamiento que en el discurso de Francisco José Ramos. En ningún otro sitio he visto una poesía tan vertiginosa como en su fluir de palabras, ora enlazadas para definir ideas, ora para decodificar conceptos mediante una visión distinta, por regla opuesta a la lógica con que otros intentan convencernos de sus juicios. Si algo se parece a un devenir de conciencia trasladado de la novela a la filosofía es el discurso en aparente caos de Ramos" Me baso, claro, en la certeza de que el método mediante el cual Rojas Osorio analiza una filosofía es la paráfrasis, y dicho sistema recoge, en síntesis, el pensamiento del autor estudiado.
Sorprende, por consiguiente, que Ramos proponga que "La ontología es una ficción en la que culmina el pensar y el decir." Considera toda ontología ficticia porque "lo que es nunca es como dice ser". Metáforas como "El arte es el eco de la vida" nos acerca a la filosofía como poesía, no como la analista de ideas que habitualmente aceptamos como válidas. Apoyado en Pessoa, Ramos cita: "Lo aparente es una realidad irreal, o una realidad real, una contradicción realizada", lo cual trae a la mente aquella quijotesca expresión de la critica cervantina a, la razón de la sinrazón, que por la acción del retruécano se graba en la mente. Sentencias como "La realidad no es inefable, pero lo real es inescrutable", podría lanzarnos hacia la renuncia de investigar las realidades sociales, económicas, políticas y de cualquier índole que moldee el ser de cada individuo o una sociedad.
Otra presunción de Ramos es que "La permanencia es siempre ilusión y la perdurabilidad mera ficción". Cantidad de conceptos aceptados digamos por fe, o por la inercia de la costumbre, hay en el discurso poético del caos del pensamiento en el discurso de Ramos que pueden ser sometidas a discusión como toda filosofía propuesta. Una apreciación muy personal es que entiendo el pensamiento de Francisco José Ramos como uno iconoclasta, dando por sentado que en la literatura que practica abundan las imágenes y que conceptos como filosofía, ontología, arte y otros son tratados como iconos míticos, figuras poéticas o ficción. Más que la estética de la vacuidad entiendo su decir como un intento de subversión contra los valores atribuibles a las palabras en sus acepciones literales y los símbolos que ellas encierran por tradición, y su uso indiscriminado sin someter a análisis su contenido.
Mucho más hay en lo cual detenerse al leer el libro de Carlos Rojas Osorio, Estética filosófica en Latinoamérica, responsabilidad que dejo a la discreción de cada uno de los lectores. Debo dar un especial énfasis en que Rojas Osorio expone las ideas tal cual las propone cada autor, sin tornar partido, respetando el pensamiento de cada uno de ellos, sin emitir juicio a base de sus preferencias. Ese liberalismo, donde la polémica está ausente, permite que el lector comprenda las estéticas de cada pensador desde su particular criterio, en su ambiente, su tiempo y de acuerdo a las ideas dominantes en los distintos momentos y fórmulas en el devenir de las filosofías estudiadas.
Por hoy, es cuanto me permite el tiempo transmitirles.
Ernesto Álvarez. Ph. D.
Boán, Arecibo.
S. 7 - D.8 de Abril de 2013